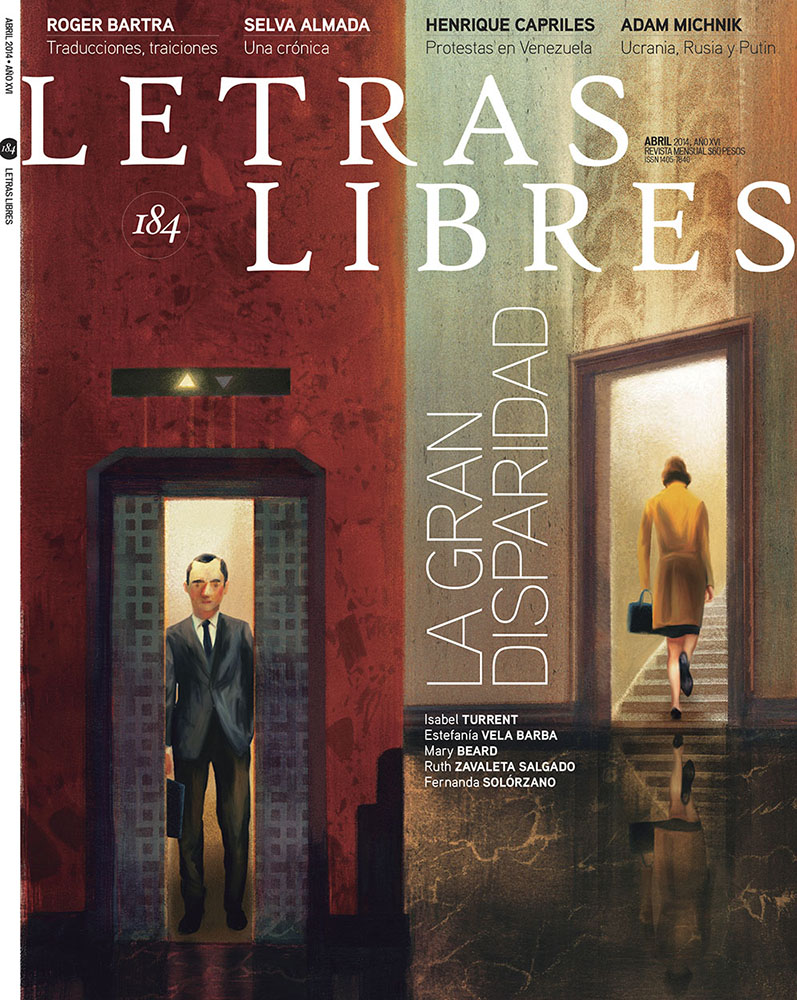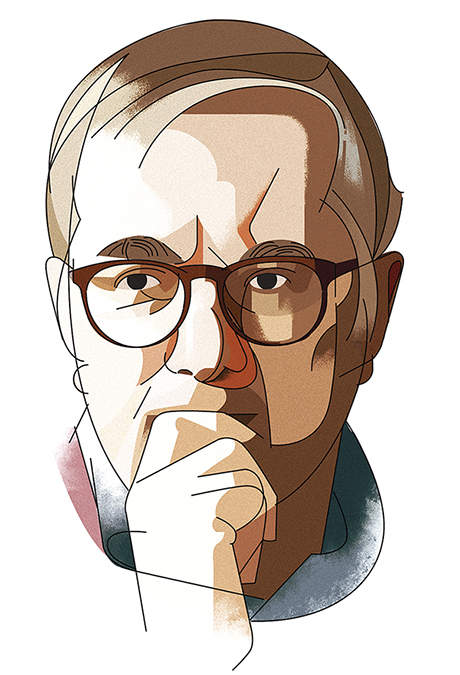La mañana del 16 de noviembre de 1986 estaba limpia, sin una nube, en Villa Elisa, el pueblo donde nací y me crié, en el centro y al este de la provincia de Entre Ríos.
Era domingo y mi padre hacía el asado en el fondo de la casa. Todavía no teníamos churrasquera, pero se las arreglaba bien con una chapa en el suelo, las brasas encima y encima de las brasas la parrilla. Ni siquiera con lluvia mi padre suspendía un asado: otra chapa cubriendo la carne y las brasas era suficiente.
Cerca de la parrilla, acomodada entre las ramas de la morera, un radio portátil, de pilas, clavado siempre en LT26 Radio Nuevo Mundo. Pasaban canciones folclóricas y a cada hora un rotativo de noticias, pocas. Todavía no había comenzado la época de incendios en el parque nacional El Palmar, a unos cincuenta kilómetros, que cada verano ardía y hacía sonar las sirenas de todas las estaciones de bomberos de la región. Fuera de algún accidente en la ruta, siempre algún muchacho saliendo de un baile, los fines de semana pasaba poco y nada. Y la tarde sin fútbol pues, por el calor, ya había empezado el campeonato nocturno.
Esa madrugada me había despertado el ventarrón que hacía temblar el techo de la casa. Me había estirado en la cama y había tocado algo que hizo que me sentara de golpe, con el corazón en la boca. El colchón estaba húmedo y unas formas babosas y tibias se movieron contra mis piernas. Con la cabeza todavía abombada, tardé unos segundos en componer la escena: mi gata había parido otra vez a los pies de la cama. A la luz de los relámpagos que entraban por la ventana, la vi enrollada, mirándome con sus ojos amarillos. Me hice un bollito, abrazándome las rodillas, para no volver a tocarlos.
En la cama de al lado, mi hermana dormía. Los refucilos azules iluminaban su cara, sus ojos entreabiertos, siempre dormía así, como las liebres, el pecho que bajaba y subía, ajena a la tormenta y a la lluvia que se había largado con todo. Mirándola, yo también me quedé dormida.
Cuando me desperté solamente mi padre estaba levantado. Mi madre y mis hermanos seguían durmiendo. La gata y sus crías no estaban en la cama. Del nacimiento solo quedaba una mancha amarillenta con bordes oscuros en un extremo de la sábana.
Salí al patio y le conté a mi padre que la gata había parido pero que ahora no la encontraba ni a ella ni a sus cachorros. Estaba sentado a la sombra de la morera, alejado de la parrilla pero cerca como para vigilar el asado. En el piso tenía el vaso de acero inoxidable que siempre usaba, con vino y hielo. El vaso transpiraba.
Los habrá escondido en el galponcito, dijo.
Miré en esa dirección, pero no me decidí a averiguar. En el galponcito, una perra loca que teníamos había enterrado una vez a sus crías. A una le había arrancado la cabeza.
La copa de la morera era un cielo verde con los destellos dorados del sol que se colaba entre las hojas. En algunas semanas estaría llena de frutos, las moscas se amontonarían zumbando, el lugar se llenaría de ese olor agrio y dulzón de las moras pasadas, nadie tendría ganas de sentarse a su sombra por un tiempo. Pero estaba hermosa esa mañana. Solo había que cuidarse de las gatas peludas, verdes y brillantes como guirnaldas navideñas, que a veces se desprendían de las hojas por su propio peso y, allí donde tocaban la piel, quemaban con sus chispazos ácidos.
Entonces dieron la noticia por la radio. No estaba prestando atención, sin embargo la oí tan claramente.
Esa misma madrugada en San José, un pueblo a veinte kilómetros, habían asesinado a una adolescente, en su cama, mientras dormía.
Mi padre y yo seguimos en silencio.
Allí parada vi cómo se levantaba de la silla y acomodaba las brasas con un fierro, las emparejaba, golpeaba rompiendo las más grandes, la cara se le cubría de gotitas por el calor del fuego, la carne recién puesta chillaba suavemente. Pasó un vecino y pegó un grito. Él giró la cabeza, todavía inclinado sobre la parrilla, y levantó la mano libre. Ai voy, gritó. Y empezó a desarmar con el mismo fierro la cama de brasas, las corrió hacia un extremo de la chapa, más cerca de donde ardían los troncos de ñandubay, dejó apenas unas pocas, calculando que alcanzaran para mantener la parrilla caliente hasta que él regresara. Ai voy era pegarse una disparada hasta el bar de la esquina a tomarse unas copas. Se calzó las ojotas que andaban perdidas en el pasto y mientras se fue poniendo la camisa que descolgó de una rama de la morera.
Si ves que se apaga, arrimale unas brasas más que ya vengo, me dijo y salió a la calle chancleteando rapidito, como esos chicos que ven pasar al heladero.
Me senté en su silla y agarré el vaso que había dejado. El metal estaba helado. Un pedazo de hielo flotaba en la borra del vino. Lo pesqué con dos dedos y empecé a chuparlo. Al principio tenía un lejano gusto a alcohol, pero enseguida solo agua.
Cuando apenas quedaba un pedacito, lo hice crujir entre mis muelas. Apoyé la palma sobre el muslo que asomaba en el borde del short. Me sobresaltó sentirla helada. Como la mano de un muerto, pensé. Aunque nunca había tocado a uno.
Yo tenía trece años y esa mañana la noticia de la chica muerta me llegó como una revelación. Mi casa, la casa de cualquier adolescente, no era el lugar más seguro del mundo. Adentro de tu casa podían matarte. El horror podía vivir bajo el mismo techo que vos.
En los días siguientes supe más detalles. La chica se llamaba Andrea Danne, tenía diecinueve años, era rubia, linda, de ojos claros, estaba de novia y estudiaba el profesorado de psicología. La asesinaron de una puñalada en el corazón.
Durante más de veinte años Andrea estuvo cerca. Volvía cada tanto con la noticia de otra mujer muerta. Los nombres que, en cuentagotas, llegaban a la primera plana de los diarios de circulación nacional se iban sumando: María Soledad Morales, Gladys Mc Donald, Elena Arreche, Adriana y Cecilia Barreda, Liliana Tallarico, Ana Fuschini, Sandra Reitier, Carolina Aló, Natalia Melmann, Fabiana Gandiaga, María Marta García Belsunce, Marela Martínez, Paulina Lebbos, Nora Dalmasso, Rosana Galliano. Cada una de ellas me hacía pensar en Andrea y su asesinato impune.
Un verano, pasando unos días en el Chaco, al noreste del país, me topé con un recuadro en un diario local. El título decía: A veinticinco años del crimen de María Luisa Quevedo. Una chica de quince años asesinada el 8 de diciembre de 1983, en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña. María Luisa había estado desaparecida por unos días y, finalmente, su cuerpo violado y estrangulado había aparecido en un baldío, a las afueras de la ciudad. Nadie fue procesado por este asesinato.
Al poco tiempo también tuve noticia de Sarita Mundín, una muchacha de veinte años, desaparecida el 12 de marzo de 1988, cuyos restos aparecieron el 29 de diciembre de ese año, a orillas del río Ctalamochita, en la ciudad de Villa Nueva, en la provincia de Córdoba. Otro caso sin resolver.
Tres adolescentes de provincia asesinadas en los años ochenta, tres muertes impunes ocurridas cuando todavía, en Argentina, desconocíamos el término femicidio. Aquella mañana yo también desconocía el nombre de María Luisa, que había sido asesinada dos años antes, y el nombre de Sarita Mundín, que aún estaba viva, ajena a lo que le ocurriría dos años después.
No sabía que a una mujer podían matarla por el solo hecho de ser mujer, pero había escuchado historias que, con el tiempo, fui hilvanando. Anécdotas que no habían terminado en la muerte de la mujer, pero que sí habían hecho de ella objeto de la misoginia, del abuso, del desprecio.
Las había oído de boca de mi madre. Una sobre todo me había quedado grabada. Pasó cuando mi mamá era muy jovencita. No recordaba el nombre de la chica porque no la conocía. Sí que era una muchacha que vivía en La Clarita, una colonia cerca de Villa Elisa. Estaba a punto de casarse y una modista de mi pueblo le estaba haciendo el vestido de novia. Había venido a tomarse las medidas y a hacerse un par de pruebas siempre acompañada por su madre, en el auto de la familia. A la última prueba vino sola, nadie podía traerla así que tomó un colectivo. No estaba acostumbrada a andar sola, se confundió de dirección y cuando se quiso acordar estaba yendo por el camino que va al cementerio. Un camino que a ciertas horas se tornaba solitario. Cuando vio venir un coche, pensó que lo mejor era preguntar antes de seguir dando vueltas, perdida. Adentro del vehículo iban cuatro hombres y se la llevaron. Estuvo secuestrada varios días, desnuda, atada y amordazada en un lugar que parecía abandonado. Apenas le daban de comer y de beber para mantenerla viva. La violaban cada vez que tenían ganas. La muchacha solo esperaba morirse. Todo lo que podía ver por una pequeña ventana era cielo y campo. Una noche escuchó que los hombres se marchaban en el auto. Juntó valor, logró desatarse y escapar por la ventanita. Corrió a campo traviesa hasta que encontró una casa habitada. Allí la auxiliaron. Nunca pudo reconocer el sitio donde la tuvieron cautiva ni a sus captores. Unos meses después se casó con su novio.
Otra de las historias había ocurrido hacía poco, unos dos o tres años antes.
Tres muchachos fueron a un baile un sábado. Uno estaba enamorado de una chica, hija de una familia tradicional de Villa Elisa. Ella le daba calce y no le daba. Él la buscaba, ella se dejaba encontrar y después se escurría. Este jueguito del gato y el ratón llevaba varios meses. La noche del baile no fue distinta a otras. Bailaron, tomaron una copa, hablaron pavadas y ella volvió a darle el esquinazo. Él buscó consuelo en la cantina donde sus dos amigos hacía rato que empinaban el codo. De ellos fue la idea. Por qué no la esperaban a la salida del baile y le enseñaban cuántos pares son tres botas. Al enamorado le volvió la sobriedad apenas escucharlos. Estaban locos, qué mierda decían, mejor se iba a dormir. Cosas de mamados.
Pero ellos hablaban en serio. A esas calientabraguetas habría que enseñarles. Ellos también se fueron antes. Y la esperaron en un baldío, al lado de su casa. Sí o sí, la muchacha debía pasar por allí.
Ella se fue del baile con una amiga. Vivían a una cuadra de distancia una de la otra. La amiga se quedó primero; ella siguió, tranquila, el mismo camino que todas las noches de baile, en un pueblo donde nunca pasaba nada. La interceptaron en la oscuridad, la golpearon, le entraron los dos, cada uno a su turno, varias veces. Y cuando hasta las vergas se asquearon, la siguieron violando con una botella. ~
Fragmento de Chicas muertas, de próxima aparición en Literatura Random House.
(1973) escritora argentina, autora de varios libros de cuentos y poesía. Sus dos primeras novelas. El viento que arrasa (2012) y Ladrileros (2013), fueron un acontecimiento literario.