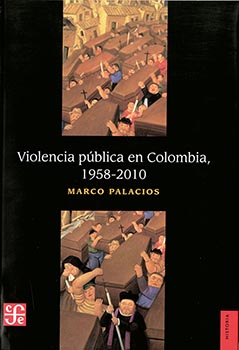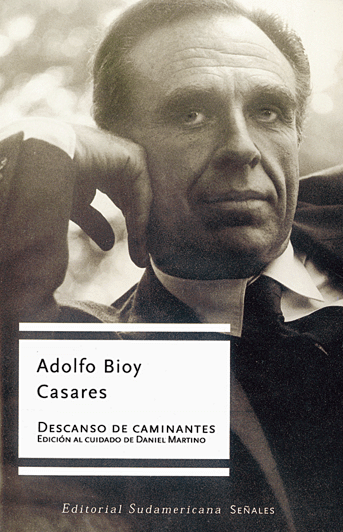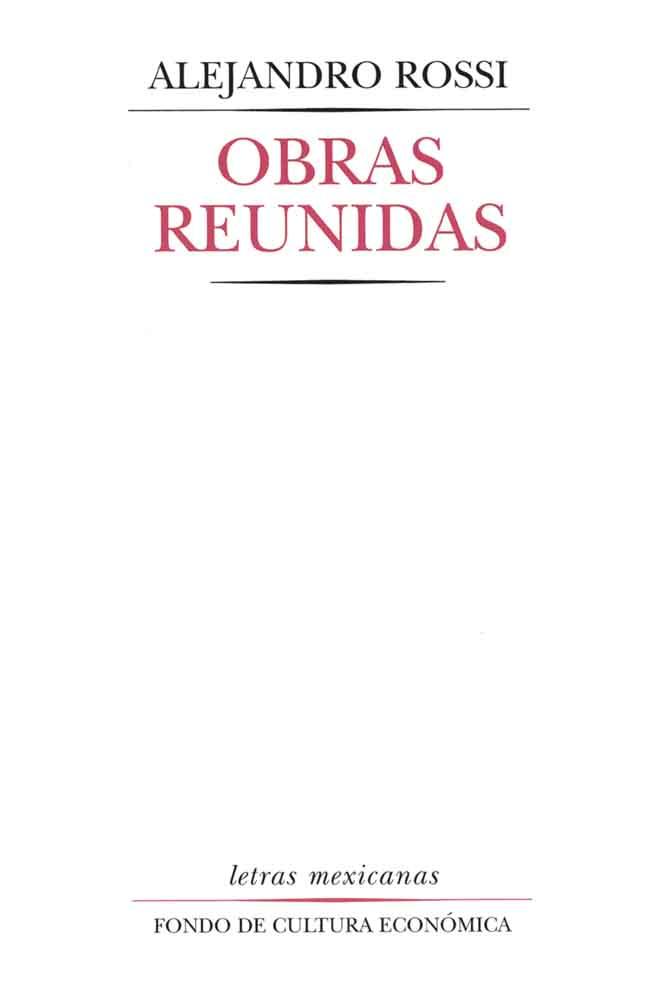Marco Palacios
Violencia pública en Colombia, 1958-2010
Bogotá, FCE, 2012, 220 pp.
La comparación entre Colombia y México resulta muchas veces inevitable. En años recientes, la “colombianización” de México ha sido un tema recurrente en los medios de comunicación. Para varios, el estrepitoso incremento de la violencia en México y la incapacidad (o falta de incentivos) del Estado mexicano para combatirla evoca la violenta realidad de Colombia en los años ochenta. En Violencia pública en Colombia, 1958-2010, el historiador Marco Palacios (Bogotá, 1944) nos da un recorrido detallado a lo largo de cinco décadas de violencia en ese país, lo cual no solo permite comprender mejor el caso colombiano, sino que indirectamente también ayuda a cuestionarnos el uso de dicho concepto para explicar la realidad mexicana, reconocer las diferencias fundamentales entre ambos casos y considerar posibles panoramas futuros.
En este libro, Palacios deja en claro que la violencia ha sido un elemento constante y clave en la historia colombiana, consecuencia de la falta de una visión de largo plazo en la élite gobernante y un Estado endeble y fragmentado. Desde la lucha férrea por el poder entre partidos políticos a principios de los cincuenta, hasta las interacciones entre el Estado y los grupos antiestatales de los últimos años, los tiempos y las estrategias son dictados por los calendarios electorales. Esto ha implicado una visión cortoplacista por parte de las élites políticas que impide la inversión en las instituciones del Estado y, por consiguiente, su consolidación. El resultado es un Estado históricamente débil y fragmentado, sin la capacidad de controlar la totalidad de su territorio, de negociar y alcanzar acuerdos. En contraste, para Palacios, la centralización autoritaria del Estado mexicano y el papel del pri permitió tener un mejor control del negocio criminal durante, al menos, una buena parte del siglo xx.
Así, en lo que el autor identifica como la primera ola de violencia (1949-1953), la lucha entre el Estado conservador y las guerrillas liberales se caracteriza por jornadas electorales sumamente violentas, especialmente en los municipios más competidos. Posteriormente, ya en la “guerra sucia de baja intensidad” (1985-presente), los ciclos electorales han dictado el carácter y tiempos de los procesos de pacificación. Cada presidente imprimió su propio sello, dando a los grupos guerrilleros y paramilitares nuevo margen de maniobra, cada cuatro años, para actuar, presionar, planear y generar nuevas demandas para la desmovilización. De esta manera, los procesos de negociación se realizaron siempre en paralelo con la confrontación armada en el campo de batalla. Las consecuencias han sido claras: el fracaso del modelo de negociación y el desgaste de “la paz”.
La debilidad del Estado colombiano no implicó de ninguna manera que este estuviera exclusivamente a expensas de los grupos armados. Por el contrario, en su debilidad, el Estado contribuyó e incluso fue cómplice del fortalecimiento de estos grupos. Palacios nos recuerda que 1965 se legalizaron las organizaciones paramilitares locales. Más aún, la purga de los cuerpos policiacos alimentó a las huestes paramilitares de “policías resentidos”. En el largo plazo, la expansión del “mercado de seguridad privada” terminó por incrementar la violencia. El mismo Estado también ha sido responsable de perpetuar la violencia al violar constantemente el debido proceso y priorizar la lucha contra las drogas sobre la lucha por el respeto a los derechos humanos. Palacios evidencia que en todos los casos de detenciones civiles quedaron registradas denuncias específicas de tortura. Asimismo, cuando fue evidente la participación de los jefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (auc) en el tráfico de drogas, resultaron más importantes sus delitos por narcotráfico que su responsabilidad directa en masacres, desapariciones y secuestros. De acuerdo con Palacios, esto solo terminó por dejar “un balance inadecuado entre la paz y la justicia en la reparación a las víctimas”.
El historiador pone énfasis en un elemento adicional para comprender la evolución del conflicto armado en Colombia: el contexto internacional. No es posible comprender el nacimiento, reclutamiento y evolución del Ejército de Liberación Nacional (eln) sin tomar en cuenta el triunfo de Castro en Cuba y la presión cubana para mostrar resultados militares. Tampoco es posible entender los inicios de las farc sin considerar el papel y visión del Partido Comunista Colombiano (pcc) en el contexto de la Guerra Fría. Las estrategias y políticas antidrogas en Colombia son igualmente imposibles de explicar sin atender a la política estadounidense. La declaración de guerra a las drogas por parte de Nixon en 1971 generó un cambio en el entendimiento y conceptualización del “enemigo”. En el marco de esta nueva etapa se abrió un espacio para dictar aspectos claves en materia penal, militarización y extradición en Colombia desde Estados Unidos. De hecho, este último punto es parte de la explicación de la escalada de violencia en la década de los ochenta cuando los narcotraficantes, en particular el cártel de Medellín, retaron al Estado y emprendieron campañas de violencia contra la extradición.
Es así como la historia colombiana ha estado permeada por la violencia pública,1 en un principio dominada por las guerrillas y fuerzas paramilitares y más tarde reforzadas por los grupos narcotraficantes. Por consiguiente, los actores armados en Colombia han sido múltiples: guerrillas, paramilitares, narcotraficantes, organizaciones criminales e híbridos de todos los anteriores. La multiplicación de actores implicó el desarrollo de una violencia cuyos niveles y naturaleza, afirma Palacios, “no tienen paragón, ni en el México de hoy”. Los enfrentamientos se desarrollan en varios frentes: contra el Estado, por el desarrollo de políticas públicas de seguridad “menos desfavorables”; entre guerrillas, paramilitares y narcotraficantes, por el acceso y control de territorios, y entre los competidores de los mismos.
No solo los actores armados son otros y más numerosos, sino que sus estilos y discursos son “más variados y cambiantes” que los de los actores de la violencia ilegal en México. Más aún, cuando estos grupos comprendieron que la elección popular de alcaldes era un punto fundamental en su pugna con el Estado, utilizaron las elecciones como medio de ganar ventaja táctica. El ejemplo claro es la Unión Patriótica (up), partido que se desprende de la alianza de las farc con el pcc y cuyos logros electorales no son pocos. Este no es un punto menor. En Colombia, los distintos actores armados tienen objetivos políticos estratégicos relativamente claros y diferenciados, ya sea desestabilizar el régimen político o diezmar el apoyo social y político de sus opositores. Según sea el caso, sus estrategias, uso de la violencia, así como sus consecuencias son diferentes.
Si bien la lectura de este libro requiere de cierto nivel de conocimiento del caso colombiano, el examen minucioso de Palacios y su valioso contenido documental resaltan temas sobre los que resulta fundamental reflexionar hoy en México: las consecuencias de la privatización de la seguridad, las complejidades de los procesos de desmovilización, el papel de la violencia en los procesos electorales, y la importancia de balancear paz y justicia. Para Palacios, en Colombia, el saldo en estos temas no ha sido positivo en lo absoluto y el futuro no parece ser sustancialmente mejor, pero su examen minucioso de los últimos cincuenta años de violencia en Colombia debiera al menos hacernos más críticos y responsables de nuestra realidad. ~
1 Definida por Palacios como “toda forma de acción social o estatal por medios violentos que requiera un discurso de autolegitimación”.
Es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Duke e investigadora visitante en el Instituto Kellogg de Estudios Internacionales en la Universidad de Notre Dame.