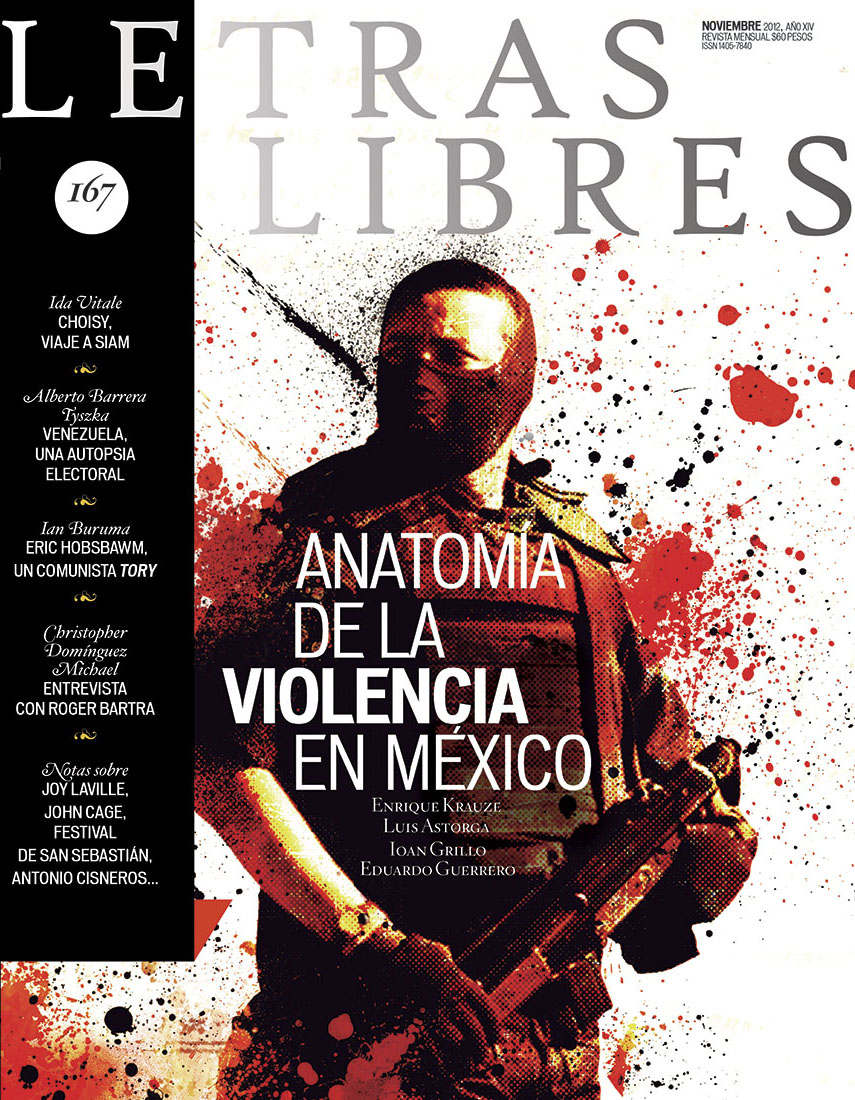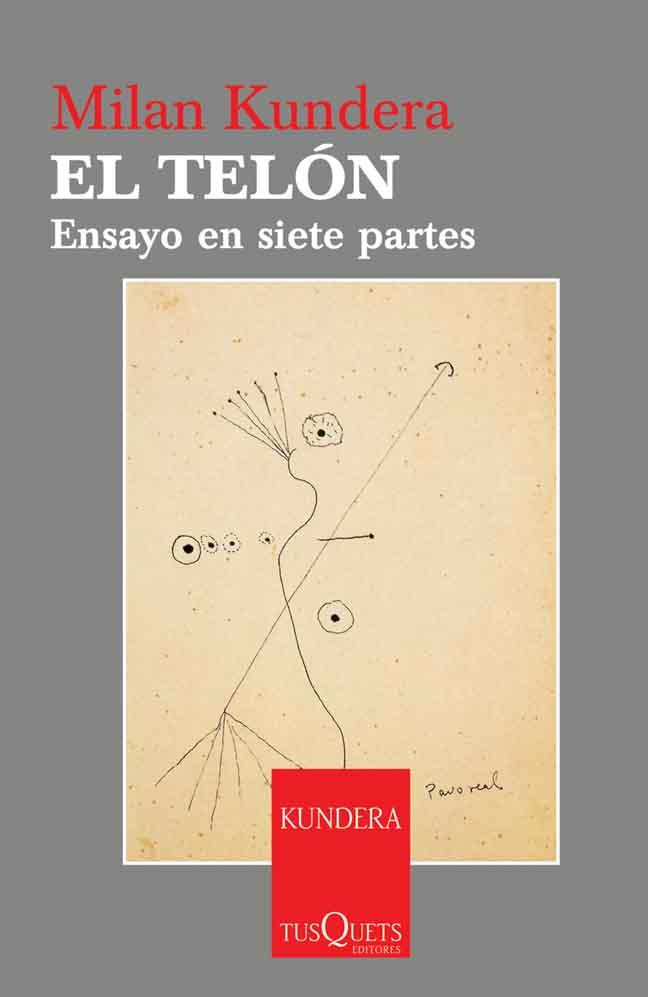David A. Bell
La primera guerra total: la Europa de Napoleón y el nacimiento de la guerra moderna
Madrid, Alianza Editorial, 2012, 446 pp.
¿Cuál es la genealogía de las actitudes contemporáneas hacia la guerra? La respuesta convencional ha apuntado, sin disensiones, a sendas experiencias traumáticas de las guerras mundiales. Las atrocidades de la Segunda habrían cambiado nuestra noción de las relaciones entre las naciones, y aun de la dignidad humana, obligando al establecimiento de un nuevo orden internacional basado, por lo menos en teoría, en la resolución pacífica de los conflictos y la defensa de los derechos humanos. Pero habría sido sobre todo la Primera, con su tendencia a la movilización generalizada de los recursos de una sociedad para los fines de la guerra, el auténtico y más profundo parteaguas en nuestras concepciones del conflictos armados: el episodio brutal que habría roto irreversiblemente con la continuidad de cientos, quizás miles de años en la naturaleza de lo bélico, inaugurando el fenómeno inusitado de la “guerra total”.
En La primera guerra total: la Europa de Napoleón y el nacimiento de la guerra moderna, el historiador David A. Bell (Nueva York, 1961) argumenta, en contra de la doxa convencional sobre la historia de los conflictos armados, que la verdadera gran ruptura en las actitudes y prácticas bélicas de la modernidad no se remonta a la Primera Guerra Mundial, sino a las guerras emprendidas por la Francia revolucionaria y napoleónica entre 1792 y 1815. Estas ambiciosas campañas militares constituyeron, sostiene Bell, la primera manifestación de la “guerra total”, más de cien años antes de 1914. Desde entonces, a pesar de los cambios en la tecnología de los armamentos o de táctica y estrategia en la logística militar, el lugar de la guerra en la cultura occidental apenas se ha transformado.
La primera guerra total es una historia cultural e intelectual de la guerra y la paz en el mundo moderno. Ofrece un sólido complemento a la historiografía de la Ilustración y la Revolución francesa que, al estar tradicionalmente enfocada en la influencia fundacional de estos desarrollos sobre las concepciones modernas de lo social y lo político, había dejado a un lado las consecuencias de esos mismos movimientos históricos en las nociones modernas de la paz, la crisis, la destrucción y la guerra. La tesis de Bell es que la Ilustración y la Revolución francesa no solo transformaron nuestro entendimiento de lo político, de la nación y el ciudadano, sino también la naturaleza misma de los enfrentamientos militares, tanto civiles como internacionales.
El año de 1789 marca, así, el eje de una transformación radical en las aproximaciones a las hostilidades bélicas. Antes de la Revolución, la guerra era un fenómeno habitual y prácticamente continuo, una forma de interacción humana librada entre casas dinásticas, ejecutada por la aristocracia y limitada en su escala y alcances por una serie de convenciones. Todavía hasta la segunda mitad del siglo XVIII, los nobles hacían la guerra usando peluca, ataviados con sus mejores trajes, haciendo del campo de batalla un teatro del honor personal y de clase.
Pero después de la Revolución la aristocracia se derrumbó y con ella la antigua guerra aristocrática. Las nuevas guerras serían las guerras de la leva en masa y del “pueblo en armas”, libradas no entre ejércitos o monarcas sino entre naciones, caracterizadas por la movilización total de la sociedad con fines beligerantes. Se multiplicarían las grandes batallas de cientos de miles de combatientes y los muertos se contarían en millones (quizás hasta cinco en toda Europa durante el periodo napoleónico). Sería, en suma, el inicio de la “guerra total”, un fenómeno asociado menos al avance tecnológico (como ha solido juzgarse) que a la radicalización política. Fue esta radicalización la que llamó a la movilización generalizada y al exterminio completo de los enemigos de la nación, en abandono de todas las restricciones anteriores. Fue ella también la que modificó el objetivo de la guerra, de la simple victoria a la destrucción absoluta de los enemigos.
Dos rostros de la guerra total –ejemplos de la eliminación de la fronteras entre combatientes y no combatientes y de la matanza indiscriminada realizada más por fines políticos que militares– fueron la guerra civil de la Vendée y la nueva figura histórica del partisano, ejemplificada emblemáticamente por el enfrentamiento entre la guerrilla española y las tropas francesas durante la Guerra de Independencia. En su serie de aguafuertes Los desastres de la guerra, Goya dejó un testimonio escalofriante del grado de atrocidad que la nueva guerra total sería capaz de alcanzar.
El origen de estas transformaciones, apunta Bell, no radica solamente en la efervescencia del periodo revolucionario. Este origen se puede remontar, de forma paradójica, a los ideales ilustrados sobre una era de paz perpetua en la que las guerras solo constituirían episodios fuera de lo común. Y es que a la tendencia ilustrada de considerar a la guerra como una barbarie que debía desaparecer por completo solo le bastaba un ligero giro de tuerca para convertirse en la propensión a percibir los enfrentamientos bélicos como una lucha escatológica entre el bien y el mal, llena de efectos purificadores. El lenguaje de la paz perpetua encontró así su contraparte y gemelo enemigo en el lenguaje de la guerra como un acto apocalíptico de redención y como una experiencia fascinante de autoexpresión romántica. A pesar de sus contrastes, los dos lenguajes comparten una misma imagen: el enfrentamiento bélico como un acontecimiento excepcional y extremo que rompe con las formas del orden social establecido. Ambos de hecho se mezclan cada vez que se ha hablado (ya sea en 1792, en 1914 o en 2012) de que “solo una guerra final, que destruyese todo, podría paradójicamente inaugurar la era de la paz perpetua”. Al desentrañar el vínculo inquietante entre los sueños de una paz imperecedera y el horror de la movilización total, Bell parece estar sugiriendo que el concepto moderno de la guerra constituiría una prueba de la dialéctica entre civilización y barbarie, quizás una evidencia de la “dialéctica de la Ilustración” sobre la que Max Horkheimer y Theodor W. Adorno escribieron en su libro del mismo nombre.
La lectura de La primera guerra total nos revela que la “gran ilusión” a la que irónicamente alude el título del célebre filme de Jean Renoir no corresponde, como se ha creído, a un momento histórico concreto, como el ocaso de la Belle Époque, sino que representa, por lo menos desde finales del siglo XVIII, una constante en las actitudes occidentales hacia la guerra. Hoy seguimos viviendo en medio de esa misma pendulación de estados de ánimo entre los sueños de una armonía inalterable y las pesadillas de la aniquilación absoluta. Y de hecho Bell arguye que en el presente esa oscilación de actitudes está más viva que nunca precisamente en el país que junto con Francia creó la tradición ilustrada: Estados Unidos. La fascinación delirante por la violencia guerrera que marcó a algunos escritores de la vanguardia europea, como Filippo Tommaso Marinetti y Guillaume Apollinaire, es en este sentido solo el reajuste de una tradición de apología del conflicto como regeneración del mundo que se remonta al romanticismo y más atrás. Es la misma tradición que sigue viva, con menos brillo literario, en los libros y discursos de los apólogos norteamericanos del belicismo. ~
es ensayista.