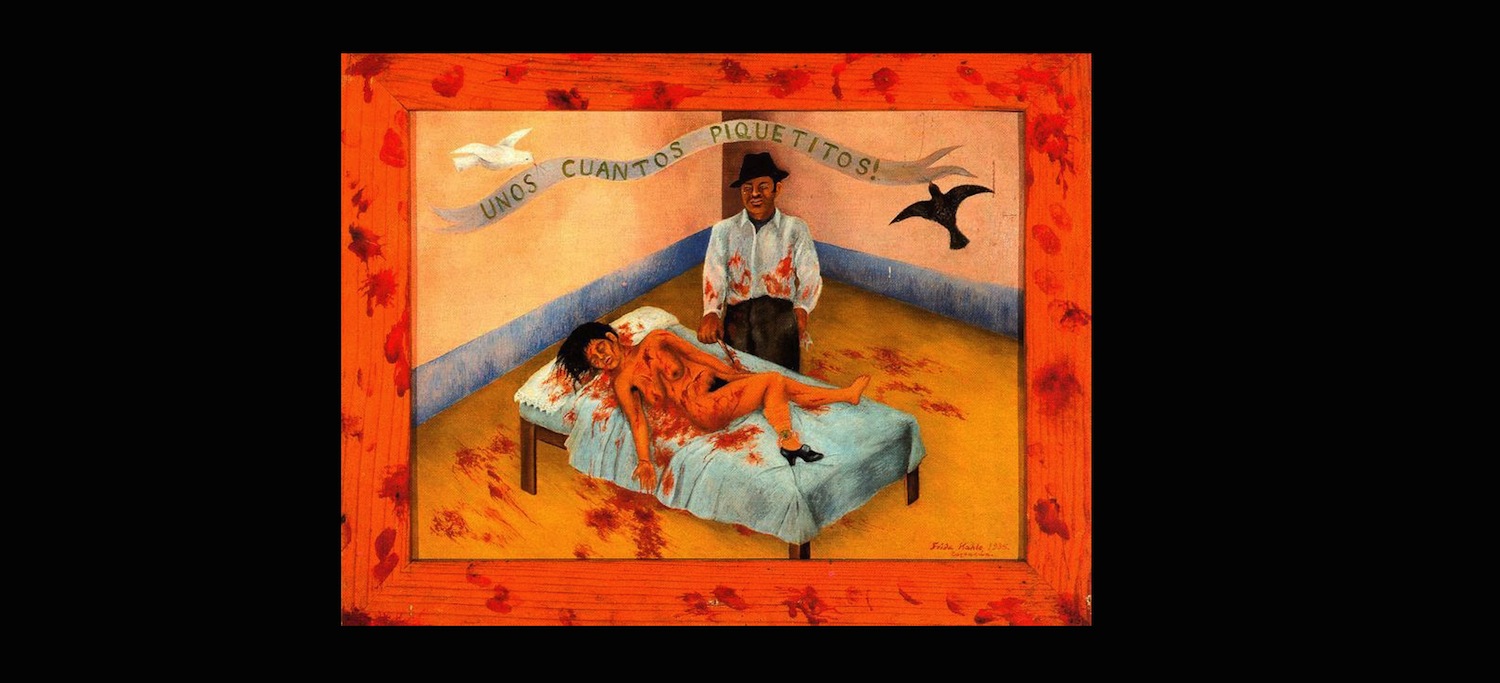Hay un diálogo sobre la vista y lo visto que nunca ocurrió –al menos, no literalmente– entre las ilusión ópticas del Op Art y la geometría de luz y sombra de los fotógrafos de la posguerra. Es una conversación que pocos han imaginado y sobre la que casi no se ha escrito, pues no hay una correspondencia que pudiera avalarla. Se trata entonces de un reconocimiento informal, como el de dos automóviles que, transitando en sentido contrario por una carretera solitaria, pasan uno al lado del otro.
“Nada más tedioso que fotografiar un objeto y representarlo fielmente”, escribía Lászlo Moholy-Nagy antes de que los nazis se hicieran del poder y clausuraran los experimentos visuales del Bauhaus: “A pesar de haberse difundido enormemente, nada nuevo se ha descubierto en el campo de la fotografía desde que fue inventada. Cada una de las innovaciones que se han introducido –con la excepción de los rayos X– han obedecido al concepto artístico de la reproducción que prevalece desde los tiempos de Daguerre (c. 1830), me refiero a la reproducción (la copia) de la naturaleza conforme a las reglas de la perspectiva”.[1]
“Nada más tedioso que fotografiar las piernas de una mujer”, debió haber pensado Daido Moriyama más de medio siglo después, cuando la amenaza nazi ya había sido eliminada de Europa y los japoneses empezaban a cansarse de documentar las consecuencias de la posguerra. Hasta que un buen día le echó un vistazo a las piernas de su novia, enfundadas en unas medias de red: “sus pantorrillas presionaban la superficie geométrica casi al punto de romperla”. Inmediatamente, se puso a fotografiarla. En menos de una hora acabó con dos rollos de película con el propósito de sacarle ventaja a la curva del tobillo, a las nalgas esféricas, a los hilos negros y a los hoyos de las pantimedias. Una vez en el cuarto oscuro, Moriyama reveló una serie de volúmenes y patrones geométricos que confunden la percepción.
La pintura de Victor Vasarely y Bridget Riley también es un atentado contra el espectador, un dispositivo que pone en duda la evidencia confiada al sentido de la vista. El ojo presiente algo que se mueve en la superficie de la pintura, quisiera ser veloz, echarse una carrera de un foco a otro, mirar con la precisión del francotirador. Pero vacila. Algo pulsa (o se desplaza) y el ojo va dando saltos de un punto a otro. Hasta que se desespera porque no sabe qué ver ni qué ve. “¿Cómo hace esta geometría para poner en jaque al sistema nervioso? ¿Cómo se ha tendido esta trampa visual?”, el cerebro trabaja a sobremarcha. Parece que los planos se doblan (¿hacia dónde?). La pintura se drena como si un punto de gravedad succionara la superficie hacia una profundidad interminable. La mirada se irrita, desiste: ver estas pinturas es como jugar a hacer bizcos.
Hay más ejemplos que relacionan al Op Art con la fotografía de la posguerra en Alemania y Japón, como esas imágenes de planos que no coinciden en la pintura de Vasarely y las piezas ilógicas del rompecabezas fotográfico de Otto Steinert. De cualquier manera, parece que ambos estilos pensaron lo mismo: hay que desfamiliarizarse del mundo, enrarecer el objeto, romper los hábitos de la percepción, exigirle más al cerebro y a los ojos. La experiencia de la vista no tiene que ser cómoda ni placentera, mucho menos, obvia.
[1] Lászlo Moholy-Nagy, Painting, Photography, Film (trad. Janet Seligman), Londres, Lund Humphries, 1969, p. 27.
(Ciudad de México, 1986) estudió la licenciatura en ciencia política en el ITAM. Es editora.