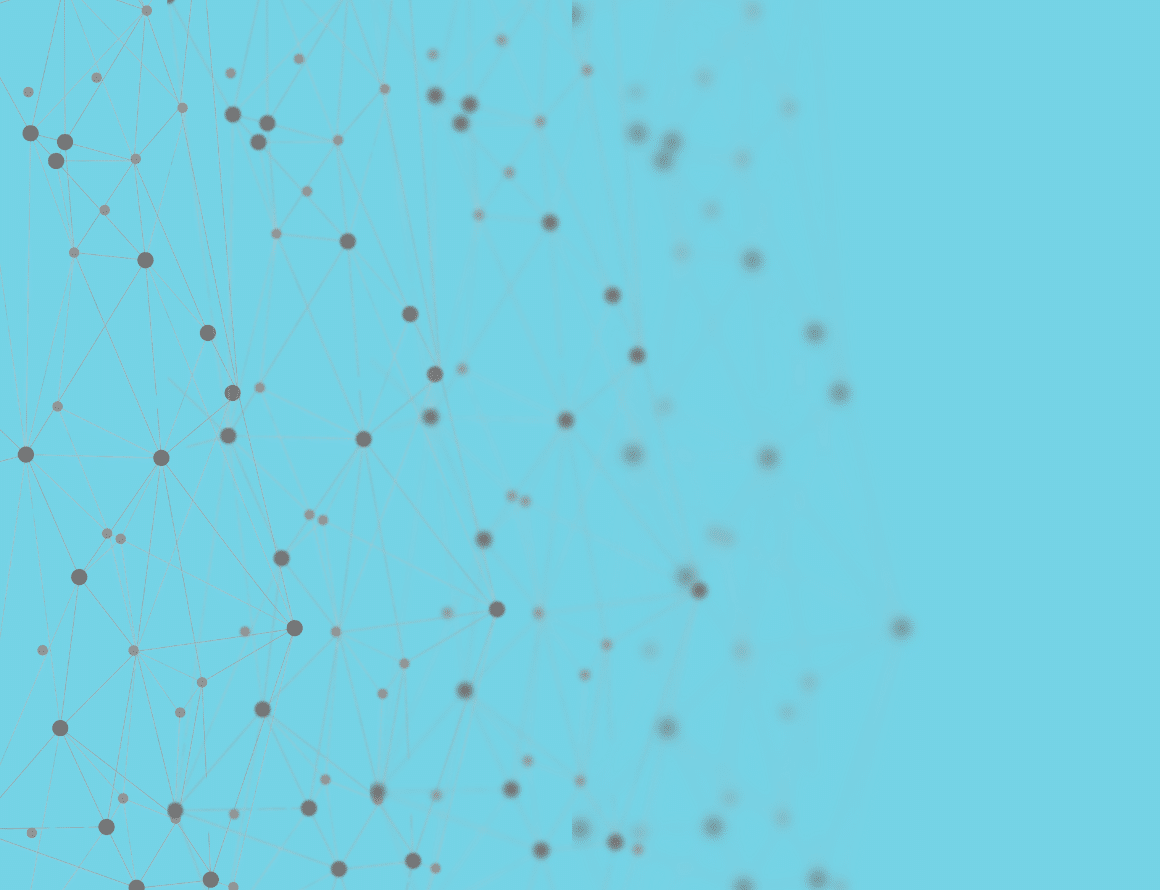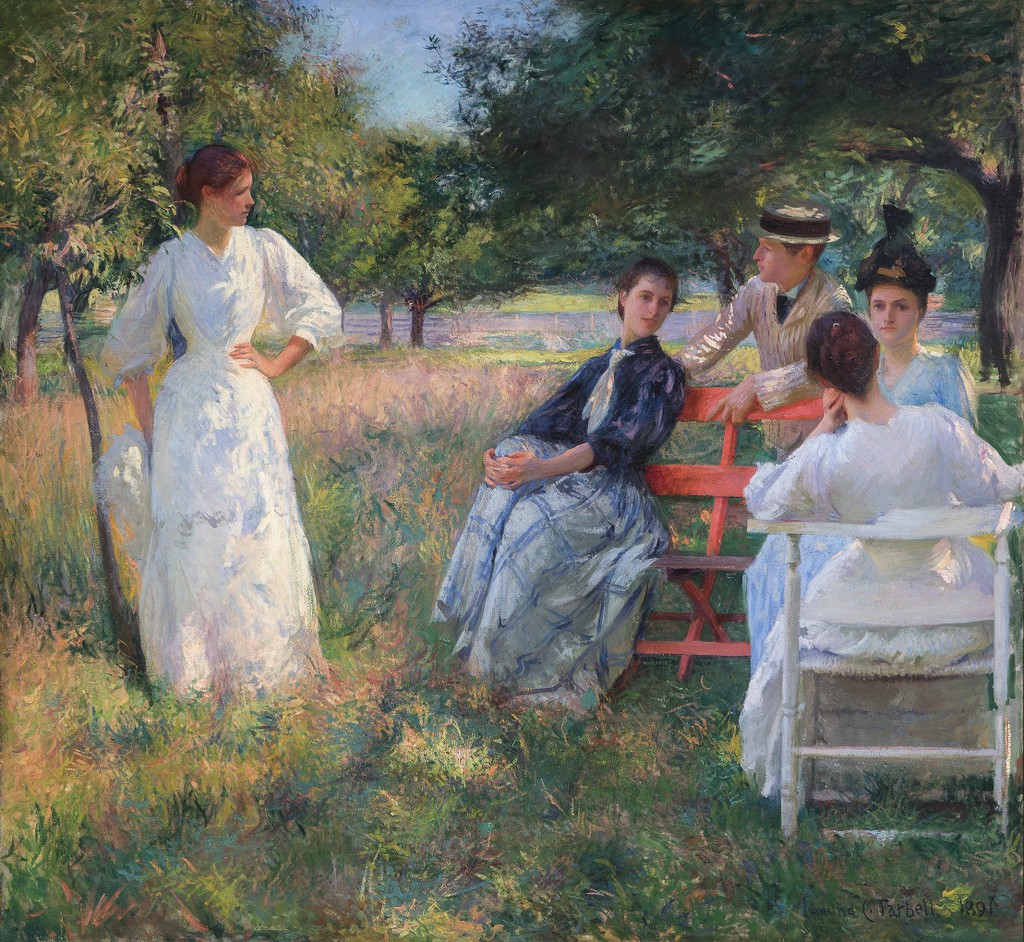¿Es la inteligencia artificial la mayor burbuja bursátil de todos los tiempos, o el inicio de la transformación más profunda que haya experimentado la humanidad? ¿Un espejismo financiero, o el modelo de negocio capaz de delinear un futuro utópico? Estas preguntas son ineludibles en el debate tecnológico de nuestro tiempo. Sam Altman –director ejecutivo de OpenAI, la compañía que dio al mundo ChatGPT y desató la fiebre contemporánea por la inteligencia artificial– ha reconocido la posibilidad de una burbuja en las descomunales valuaciones del Nasdaq. Y, sin embargo, en aparente contradicción, impulsa inversiones por miles de millones de dólares en centros de datos y en la energía necesaria para sostenerlos. Una infraestructura colosal que evoca las grandes epopeyas de la revolución industrial: los ferrocarriles, la electrificación, las redes de telecomunicaciones.
Es tan grande, tan descomunal, que conviene mirar las cifras: solo en este año, los centros de datos de inteligencia artificial están añadiendo entre 93 mil millones y 163 mil millones de dólares a la economía estadounidense, valorada en 23 billones, según estimaciones de Reuters. Algunas proyecciones elevan todavía más el impulso a comienzos de 2025. Sin ese gasto colosal en infraestructura y energía, el crecimiento sería prácticamente plano. En otras palabras: aquello que parecía una burbuja es, al mismo tiempo, el músculo invisible que hoy sostiene el movimiento de la economía más poderosa del mundo.
Pero algunos inversionistas escépticos han comenzado a advertir que la inteligencia artificial se desliza hacia el territorio de la especulación y la promesa incumplida. Los ejemplos abundan: colchones que presumen incorporar “agentes del sueño” para optimizar el descanso y joyería diseñada íntegramente por algoritmos, sin intervención humana. Proyectos así han recaudado decenas de millones de dólares, como si la sola etiqueta de “IA” bastara para abrir de par en par las chequeras del capital de riesgo.
Algunos datos exhiben una paradoja alarmante: un estudio reciente de Stanford y el Banco Mundial mostró que, para julio de 2025, casi la mitad de los trabajadores en Estados Unidos utilizaba herramientas de inteligencia artificial, pero la productividad laboral era incluso menor que en 2020. La pregunta del millón persiste: ¿es la inteligencia artificial el mayor motor de productividad que el mundo haya visto, o un pozo sin fondo disfrazado de utopía tecnológica? ¿Será el motor descomunal de una productividad como jamás ha conocido el mundo, o una fuerza especulativa desbocada que amenaza con arrastrar a los mercados y a las economías hacia un abismo del que nos costará décadas salir?
Hay quienes ven esta historia desde otro ángulo. Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic –empresa de inteligencia artificial fundada en 2021 por exempleados de OpenAI– sostiene que la narrativa de que los laboratorios son hornos que queman efectivo es, en realidad, una “ilusión contable”. Cada generación de modelos, argumenta, debería entenderse como una empresa independiente: se invierten cientos de millones en entrenarla y, en cuestión de meses, empieza a generar ingresos que duplican o triplican ese gasto inicial. Lo que en los estados financieros luce como una pérdida colosal refleja, en realidad, que mientras un “modelo-empresa” ya es rentable, la organización está financiando a su sucesor más ambicioso en medio de una carrera geopolítica por la inteligencia artificial. Bajo esa lógica, los miles de millones en pérdidas no encubren un fracaso, sino un ciclo repetido de inversión con retornos acelerados, una competencia por la supremacía tecnológica donde cada apuesta paga, y donde el verdadero error sería dejar de escalar en la búsqueda del santo grial: la superinteligencia.
Otros sostienen una visión más sombría. Para ellos, el auge de la inteligencia artificial no es el preludio de una nueva era, sino una “trampa de dinero” que anticipa una posible “crisis subprime de la IA”. Su crítica desmonta el relato triunfalista desde los cimientos: las grandes empresas del sector son profundamente deficitarias, pierden dinero incluso con suscriptores de pago, y los costos de cómputo –tanto para entrenar como para operar los modelos– resultan tan desorbitados que vuelven insostenibles sus esquemas financieros. En esa lógica, el entusiasmo actual descansa sobre un terreno endeble: servicios ofrecidos a precios subsidiados por capital de riesgo que, tarde o temprano, deberá encarecerse, revelando el verdadero costo de la promesa tecnológica y provocando un shock en los mercados. A ello se suma la duda sobre la utilidad práctica: muchas corporaciones siguen renuentes a pagar por funciones percibidas como accesorias o poco fiables, lo que lleva a pensar que la narrativa de “IA como asistente” no es más que un espejismo cuidadosamente adornado por sus promotores. En ese reflejo, la inteligencia artificial deja de ser el motor de una nueva revolución industrial y se convierte en un castillo de naipes condenado a desmoronarse con la primera ráfaga de realidad.
Más que dos polos irreconciliables, lo que se dibuja es un paisaje ambiguo. La inteligencia artificial avanza con una velocidad que impresiona en los laboratorios y en los comparativos, pero sus efectos económicos siguen siendo desiguales y difíciles de medir. Puede ser, al mismo tiempo, una tecnología de progreso real y un negocio financieramente frágil; una promesa que aún no respalda las valuaciones que genera.
El desenlace dependerá menos de la retórica bursátil que de la ingeniería: si la IA no resuelve el desafío de la eficiencia en el aprendizaje y la capacidad de sostener proyectos largos y complejos, la historia la recordará como otra burbuja alimentada por capital barato, una reedición de la fiebre puntocom. Pero si logra superar ese umbral, el futuro podría acelerarse, como si la humanidad hubiera encontrado de nuevo una tecnología fundacional capaz de reescribir el destino de este siglo.
Quizá el mayor misterio de la inteligencia artificial no esté en sus balances financieros, sino en lo que aún no logra aprender. Cada modelo deslumbra, pero pronto revela sus carencias, como aquellos videojuegos de los años ochenta que parecían realistas hasta que la siguiente generación exponía su simplicidad. Hoy sabemos que la clave no está únicamente en más capacidad de cómputo, sino en algo más profundo: la habilidad de aprender con eficiencia, de recordar, de transferir juicio e intuición más allá de la lógica algorítmica. La inteligencia artificial progresa en el conocimiento –hechos, datos, memoria enciclopédica– pero aún tropieza en la inteligencia fluida: la toma de decisiones, la continuidad y el contexto necesario para ejecutar proyectos complejos. El futuro dependerá de si logra cerrar esa brecha. Tal vez descubramos que la transición hacia una “inteligencia artificial general” no llegue como una epifanía repentina, sino como una lenta acumulación de avances invisibles que solo podremos reconocer en retrospectiva en el tiempo. ~
El autor es fundador de News Sensei, un brief diario con todo lo que necesitas para empezar tu día. Engloba inteligencia geopolítica, trends bursátiles y futurología. ¡Suscríbete gratis aquí!