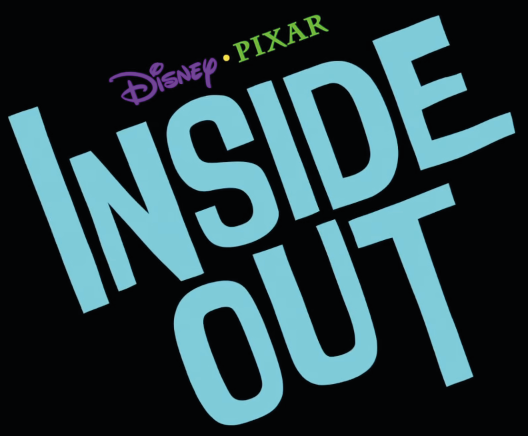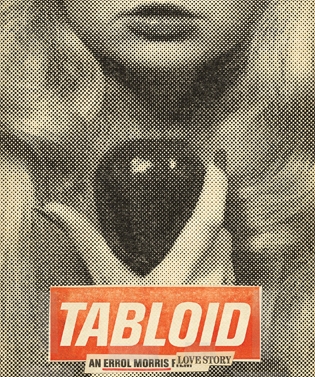Si alguna vez alguien decide seguir los pasos del historiador, periodista y crítico de cine Siegfried Kracauer (1889-1966) y escribir la versión contemporánea de su ensayo clásico De Caligari a Hitler: Una historia psicológica del cine alemán (1947) para tratar de explicar el contexto sociocultural, fílmico y televisivo que propició la aparición del trumpismo, tendrá harta tela de dónde cortar.
En primer lugar, está la propia presencia de Donald J. Trump como ubicua celebridad neoyorquina desde los años 80, condición ganada a pulso a través de sus constantes cameos interpretándose a sí mismo en innumerables filmes y programas de televisión, desde los cuadriláteros de lucha libre en los especiales televisivos de WrestleMania hasta su famoso cameo en el sitcom La niñera (1993-1999) –en donde le exigió a los guionistas que lo describieran como “billonario” y no “millonario”–, pasando por sus breves apariciones en cintas tan disímbolas como Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York (Columbus, 1992) –al lado de Macaulay Culkin– o, dirigido por Woody Allen, en El precio del éxito (1998). Toda esta experiencia fílmica y televisiva culminó, ya en el nuevo siglo, en su papel como uno de los productores detrás de las cámaras (y de los vestidores) de Miss Universo y, por supuesto, como maestro de ceremonias del talk show El aprendiz (2004-2017).
Sin embargo, en ese hipotético ensayo que alguien escribirá algún día (sugiero el título “De El aprendiz a Trump”), el interés analítico deberá estar en otra parte: no en la figura de Donald Trump en sí, sino, tal como sucede en el libro clásico de Kracauer, en el cine y la televisión que prefiguraron, advirtieron y describieron al trumpismo no de manera directa sino oblicuamente y avant la lettre. Es decir, la tarea será develar qué elementos sociales, políticos y culturales presentes en las pantallas chicas y grandes estadounidenses reprodujeron el espíritu colectivo que hizo que Trump llegara a la Casa Blanca.
He aquí algunos ejemplos recientes: el soberbio western contemporáneo Enemigo de todos (Hell or high water, Mackenzie, 2016), en el que un par de hermanos deciden robar un banco en una Texas rural devastada por la miseria y en donde la pobreza de los rancheros es “una enfermedad que se hereda de padres a hijos”; el oscuro melodrama legal El precio de la verdad (Dark waters, Haynes, 2019), en el que un honesto abogado descubre que “el sistema” está hecho para aplastar al ciudadano de a pie y muy poco se puede hacer al respecto; el notable thriller policial La orden (The order, Kurzel, 2024), en el que se describen sagazmente las raíces del supremacismo y la xenofobia prototrumpistas de la América profunda; y, en el terreno del cine documental, el poético Seeds (Shyne, 2025), en el que se nos presenta la marginal y marginada vida de un grupo de granjeros afroamericanos, dejados a su (mala) suerte por los insensibles burócratas de Washington.
En esta serie de filmes, más allá de sus diversos géneros y sus distintos alcances, emerge un diagnóstico devastador sobre Estados Unidos en el nuevo siglo: todo está podrido, no se puede confiar en nadie, las leyes están hechas para favorecer al poderoso, los burócratas solo se sirven a sí mismos y, en resumen, el “experimento americano” ha sido un fracaso. Como lo dice, en su emocionada y emocionante filípica el desesperado abogado Mark Ruffalo en la ya mencionada El precio de la verdad, “Nos han fallado todos… Nadie está aquí para cuidarnos, ni las empresas, ni los científicos ni el gobierno… Nosotros y nadie más… ¡Estamos completamente solos!”. En este contexto de absoluta desesperanza y rampante resentimiento, se dijeron acaso algunos votantes, ¿por qué no elegir a alguien como Donald Trump? Como discute uno de los personajes en Horace and Pete (2016), la miniserie creada por Louis C. K., la razón más válida para llevar a Trump a la Casa Blanca es aceptar la decadencia irreversible de Estados Unidos. “Acabemos con esta mierda de una vez”, dice el tipo, apurando un trago en la barra del bar.
Un diagnóstico similar sobre el estado de su país comparte en voz alta y en más de una ocasión el policía militar retirado Jack Reacher, protagonista de casi una treintena de novelas policiales escritas por Lee Child y personaje central de la miniserie Reacher (2022-), creada por Nick Santora y disponible en sus tres temporadas en Prime Video.
A primera vista, Jack Reacher (Alan Ritchson) es una suerte de caballero andante moderno, un vagabundo exmilitar que recorre todo el país sin rumbo fijo, viajando a pie, tomando camiones al azar y durmiendo en cualquier motel a la orilla de la carretera. Ha elegido vivir en el camino, sin hogar, número de teléfono, sin pareja, sin familia y sin perrito que le ladre, para compensar los muchos años en los que perteneció al ejército de Estados Unidos, como investigador militar de élite. Sin embargo, cada vez que llega a un lugar, se topa con una injusticia que no puede, por alguna razón, dejar pasar. Como se dice en las novelas y en la miniserie, Reacher es un imán para los problemas.
El retrato que se hace de Estados Unidos tanto en los libros de Lee Child como en las adaptaciones televisivas –en concreto, en las tres temporadas de Reacher, basadas respectivamente en las novelas Zona peligrosa (1997), Mala suerte (2007) y El inductor (2003)– es el de un país en el que todo se fue al carajo. No se puede confiar en la policía ni en las autoridades locales del pueblito más idílico porque han sido compradas por la delincuencia organizada, como sucede en la primera temporada. No se puede confiar en los empresarios porque son capaces de envenenar impunemente ríos y lagos –como sucede también en la primera temporada– o de vender armas a quien sea –como sucede en la segunda–, aunque los clientes puedan ser terroristas. Y tampoco se puede confiar en las agencias federales, porque hay corrupción en el FBI –como sucede en la primera– o, incluso, dentro del mismo ejército, que es donde se crían y se crean los peores criminales, como sucede en la tercera temporada.
Por supuesto, en cada novela y en cada serie, Reacher se topa con una que otra autoridad decente, pero cada uno de ellos es la excepción que confirma la deprimente regla. Además, nos queda claro que para poder arribar a algo parecido a la justicia, tanto Reacher como quienes le ayudan tienen que violar la ley, pues el sistema está hecho para proteger a los criminales, sobre todo cuando provienen del gobierno, del ejército o de las grandes empresas.
Es claro que Reacher, como personaje, tiene raíces en la cultura popular estadounidense. Comparte algo del escepticismo, la desazón existencial y hasta el cinismo de los detectives privados de las novelas hard-boiled y los film noir del segundo tercio del siglo XX. Y, por otro lado, es un auténtico héroe que no puede permitir que se cometan injusticias si él está presente. La diferencia radica es que, en contraste con los detectives clásicos de la novela negra, Reacher no saca del clóset los cadáveres escondidos del engañoso sueño americano sino que se enfrenta a plena luz del día a unos horrores muy presentes y muy activos que están en cada oficina de gobierno, en cada departamento de policía, en cada empresa que cotiza en la bolsa. Y, a diferencia del admirable héroe liberal hollywoodense, cuyo modelo se puede trazar desde el idealista James Stewart de Caballero sin espada (Mr. Smith goes to Washington, Capra, 1939) hasta la salerosa Julia Roberts de Erin Brockovich (Soderebergh, 2000), Reacher no confía para nada en el sistema: la justicia siempre está en otra parte.
El discurso de aquellas películas era, en el fondo, esperanzador. Por supuesto que hay corrupción en el gobierno, por supuesto que hay criminales entre los que imparten la justicia, por supuesto que hay empresarios desalmados que son capaces de todo para seguir forrándose de dinero, pero, al mismo tiempo, siempre habrá un buen ciudadano común y corriente que, con su esfuerzo y sacrificio, logre enderezar el barco y limpiar el sistema, como el honesto policía Al Pacino en Serpico (Lumet, 1973), o el intachable funcionario Robert Redford en Brubaker (Rosenberg, 1980). En otras palabras, el sistema al final de cuentas sí funciona; lo que fallan, a veces, son las personas.
Este optimista discurso político ha sido sustituido, en el nuevo siglo, por la decepción colectiva y un sentido íntimo de fracaso. En Enemigo de todos, en El precio de la verdad, en Seedsy hasta en Reacher (sin duda el ejemplo menos sofisticado de todos), no hay esperanza a la vista, a tal grado que la elección de Donald Trump a la presidencia es la consecuencia lógica del sueño americano convertido en pesadilla. ~