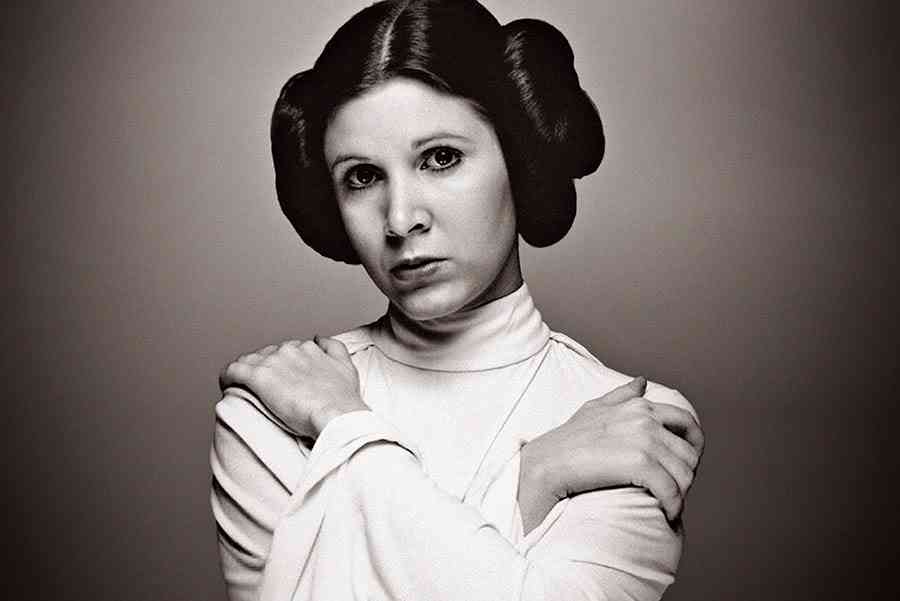Antes de la desmembración del imperio comunista del este de Europa, el cine que venía de aquel inmenso país parecía unitario sin serlo; las antiguas repúblicas y regiones sujetas al régimen de Moscú producían películas en estudios propios, y algunos de los directores más esenciales de lo que en el resto del mundo se conocía como cine soviético o cine ruso eran ucranianos (así, por ejemplo, el gran clásico Dovzhenko), georgianos (Abuladze, Iosseliani) o armenios, como el genial y malogrado outsider Serguéi Paradzhánov, cuya incomparable y provocativa obra se está recuperando a través del dvd en el mercado anglosajón. El mapa creado por las últimas hostilidades, invasiones, movimientos separatistas y golpes de mano –la mano férrea y dictatorial– de Putin escapa a nuestra consideración, que solo quiere ser cinematográfica y celebrar la coincidencia extraordinaria en la cartelera de dos películas en las que la calidad del relato alcanza una dimensión superior, en tanto que ambas cuentan, sin duda por azar, la misma historia desde dos perspectivas dramáticas y dos enfoques estéticos diferentes.
Se estrenó primero Mandarinas (Mandariinid, 2013), y también esa precedencia era provechosa, porque la conmovedora obra del georgiano Zaza Urushadze refleja a modo de parábola el trance, nunca del todo acabado, de la llamada guerra de Abjasia y Georgia en los años 1992-1993, situándolo en sus dimensiones patéticas. Ivo es un granjero estonio de avanzada edad que ha decidido no irse de la aldea georgiana donde ha vivido toda su vida, trabajando la madera; su hijo murió al comenzar la guerra, y su hija huyó a Estonia, quedando él solo ocupado en fabricar cajas en las que su vecino Margus, otro resistente pacífico, embala las mandarinas que producen sus huertas. A ese lugar despoblado, por el que cruzan soldados de las distintas facciones en liza, llega un día la confrontación en toda su crudeza; hay una emboscada, la casa de Margus y sus frutales quedan arrasados, y dos heridos de gravedad, un checheno musulmán, Ahmed, y un georgiano cristiano, Niko, sobreviven a la matanza y son recogidos, alimentados y curados por Ivo en su propia casa, único refugio ahora para los cuatro hombres. La rivalidad y el encono étnico siguen latentes, de manera brutal, dentro de la vivienda, se producen más escaramuzas y bajas, y el final de Mandarinas contiene un mensaje conciliador que pese a su discurso edificante logra conmover profundamente, por la falta de énfasis, por la sutileza de los excelentes actores que interpretan a Ivo y a Niko, y por la potencia metafórica del emplazamiento marítimo de esa escena fúnebre y esperanzada.
Corn Island (Simindis kundzuli, 2014) trascurre enteramente en un entorno acuático, el del caudaloso río Enguri que hace frontera entre Georgia y la región secesionista de Abjasia. La contienda en ese paisaje fluvial es la misma que en Mandarinas, el anciano granjero (sin nombre propio en el reparto) también está solo y entregado a tareas agrícolas, pero en su caso se produce, cuando la película lleva casi media hora de metraje, la llegada casi feérica de una adolescente que sabremos más adelante que es su nieta, huérfana del enfrentamiento bélico. El director y guionista georgiano George Ovashvili compone un bellísimo poema telúrico, sin alegato; hay disparos en la tierra firme, sonidos militares, lanchas de soldados que pasan voceando en distintas lenguas (ruso, georgiano, abjasio), pero la violencia nunca irrumpe en el delicado triángulo que forman el abuelo, la nieta risueña y otro herido fugitivo al que acogen en su cabaña y esconden del enemigo que le persigue. Entre la muchacha y el fugitivo se establece un minueto de coquetería pueril y juegos de escondite que bordean la sexualidad sin llegar a nada. Las estacas clavadas en la arena, el crepitar del fuego al que asan los peces capturados, el ruido de la lluvia, el lejano canto de las aves de paso; esa es la voz natural del drama en sordina, sin apenas diálogo ni alusión al trágico conflicto.
Sin embargo, esta película lírica refleja el mismo impulso de intransigencia tribal que anida en los personajes de Mandarinas. El director de Corn Island lo resume con estas claras palabras: “Todo era felicidad hasta que un día de agosto de 1992, un tipo de Abjasia, pistola en mano, me dijo: ‘Tienes que dejar nuestra tierra, eres georgiano. La guerra ha comenzado.’ Doscientos cincuenta mil georgianos que vivían en Abjasia tuvieron que abandonar sus tierras y sus hogares. Un pequeño grupo de georgianos se quedaron para siempre.”
Los desplazamientos forzosos, los odios raciales, el arma de las religiones, tan lacerantes hoy como hace casi veinticinco años en el microcosmos de aquellas tierras caucásicas, son la materia de estas dos películas de historia contemporánea. Mandarinas pone al desnudo, con brío narrativo y severidad, el corazón del mal. Corn Island se detiene en el trazo de la desolación humana producida, y la imagen de la que se sirve en el desenlace es memorable: el islote feraz ganado al río donde vivían calladamente abuelo y nieta es arrasado, en una ley de la naturaleza que sin duda ambos conocen de antemano, por la crecida anual de la corriente. La adolescente había vuelto antes del diluvio a la ribera, dejando su muñeca de trapo, y esa figura blanda y descoyuntada es lo único que permanece, enterrado en los arenales, cuando un hombre, un desconocido de quien nada se sabe, vuelve en un bote al lugar donde estuvo aquel maizal que un día las aguas arrastraron llevándose al anciano, su frágil casa de tablas, sus campos labrados y su paraíso hecho a la pequeña medida de una vida sin guerra. ~
Vicente Molina Foix es escritor. Su libro
más reciente es 'El tercer siglo. 20 años de
cine contemporáneo' (Cátedra, 2021).