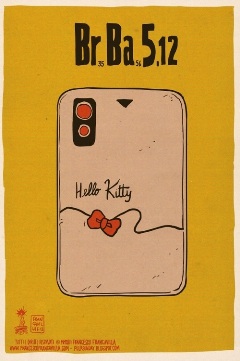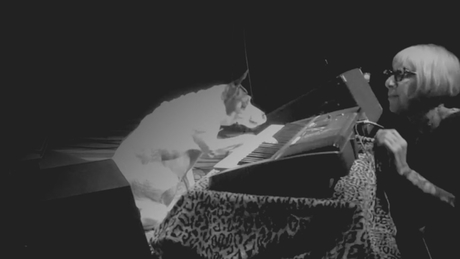Barry Gifford refiere una anécdota que ilustra como pocas, al menos para mí, no sólo la división a veces abismal que existe entre cine y literatura sino también, y sobre todo, la diferencia entre imaginación y representación. Desde hace varios años Francis Ford Coppola juega con la idea de producir la adaptación de En el camino, el clásico de Jack Kerouac; en busca del guión idóneo ha acudido a varios escritores estadunidenses, entre otros Gifford, cuya biografía “oral” de Kerouac (El libro de Jack, en colaboración con Lawrence Lee) se ha vuelto obra de consulta. Cuando Gifford trabajaba en su guión, hubo una junta en la que coincidieron él, Coppola y Gus Van Sant, quien se encargaría de dirigir la película. Al discutir determinada escena que entrañaba una dificultad especial, Gifford sugirió como solución el uso de un helicóptero; Coppola reaccionó poniéndose de pie y echando a pasear nerviosamente por la sala de juntas.
–Empezamos con los problemas –dijo, y quiero creer que la sola mención de la palabra “helicóptero” le evocó al instante el caótico y ya legendario rodaje de Apocalipsis ahora en las Filipinas–. ¿Sabes –prosiguió– cuáles son las tres palabras más peligrosas que puede emplear un guionista?
–No –dijo Gifford.
–“La caballería ataca” –fue la réplica puntual–. Para ustedes los escritores es únicamente una línea al final de una página. Para nosotros, los directores y productores, es un dolor de cabeza: el presupuesto se dispara y hay que pensar en extras, maquillaje, vestuario, caprichos climáticos y una serie de factores que ustedes no advierten.
Aunque la respuesta de Coppola no es literal ni literaria, la lección está ahí: no hay palabras inofensivas y menos en un guión cinematográfico, ese texto en el que el lenguaje pasa a ser una herramienta en el sentido más operativo, una suerte de interruptor de la visualidad inmediata. Un lector se topa con “La caballería ataca” e imagina polvo, el estruendo de una insólita maquinaria que fusiona lo humano y lo animal para cimbrar una llanura, el relampagueo del acero que hiende el aire, el sudor que corre bajo uniformes sucios, bocas distendidas hasta el límite del grito, sangre que comienza a brotar en pinceladas arbitrarias a diestra y siniestra, miedo concentrado en un olor indescriptible, el desbarajuste de los cuerpos que caen de sus monturas como naipes de una baraja enloquecida. Un director o un productor, en cambio, lee esa misma línea y se pone a sacar cuentas, a dilucidar si la escena es indispensable para su cinta y, de ser así, de dónde obtendrá los tres millones de dólares que no estaban contemplados en el primer cálculo. Frente a esta encrucijada uno quisiera saber, por ejemplo, si Ridley Scott olfateó el peligro latente en las páginas iniciales del guión de Gladiador. Si lo hizo, es de agradecer que lo haya sorteado: la batalla inaugural entre romanos y germanos es una de las representaciones más dignas de la épica fílmica.
Imaginación o representación: he ahí el dilema entre cine y literatura, lo que divide a una disciplina centenaria –aunque joven al fin y al cabo– de otra que lleva siglos programando premières íntimas, personales, sin anuncios. No hay que olvidar, sin embargo, que el cine ha triunfado en el gusto masivo merced a una conquista mayor: la capacidad de síntesis. Un espectador se puede preguntar cuántas líneas habría invertido Dennis Lehane, el autor de Río místico –una novela cuya edición de bolsillo tiene cuatrocientas noventa y seis páginas–, en describir el cruce de miradas entre Jimmy (Sean Penn) y Sean (Kevin Bacon), Annabeth (Laura Linney) y Celeste (Marcia Gay Harden), que Clint Eastwood resuelve magistralmente en unos minutos durante el desfile climático. Pero, a decir verdad, ¿por qué optar por el dilema? Mejor sigamos imaginando, al leer “La caballería ataca”, la gama de posibilidades –auditivas, gustativas, olfativas, táctiles y visuales– que se extiende hasta el horizonte donde crepita el sol. Sigamos yendo al cine para averiguar cómo esas tres palabras son representadas en una pantalla en la que se desdoblan nuestros sueños sembrados de acero, polvo y relinchos.
– Mauricio Montiel Figueiras

Barry Gifford