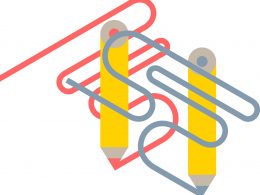La gestión cultural no suele dar titulares de portada, pero cuando sucede hace bueno el cuento de Pedro y el lobo. No es una información baladí. De hecho, la historia ya ha demostrado que para determinados actores políticos, la producción cultural es un pilar de sus acciones y su imagen. No lo llames cultura, llámalo propaganda.
Desde las instituciones culturales alemanas se mira con cautela los pasos que ha dado recientemente el partido de extrema derecha AfD en relación con la cultura, según informaba esta semana el periódico Financial Times. Este partido, fundado en 2013, y que comenzó a destacar en las encuestas a partir de 2015 con las políticas de ayudas a los refugiados de Angela Merkel, cuenta entre sus filas con ideólogos como Marc Jongen y Hans-Thomas Tillschneider, que han explotado los discursos antiinmigración de la formación y también los de la exaltación de la identidad y cultura alemanas. El partido ya ha solicitado a diversos teatros de ópera que les faciliten las nacionalidades de sus empleados. El propio Tillschneider también manifestó que los teatros alemanes deberían favorecer el repertorio clásico alemán.
“Cada vez que escucho a Wagner me dan ganas de invadir Polonia”, decía el personaje de Woody Allen en Misterioso asesinato en Manhattan. El chiste se ha tornado agridulce para muchos de los empleados de estas instituciones, que es lo que pasa cuando deja de haber distancia para la broma y alguien lo cuenta en serio.
En Italia tampoco están para chistes. En pleno ferragosto, el Gobierno de la Liga de Salvini y el Movimiento 5 Estrellas también puso el ojo en los museos públicos –y el país tiene 500, casi el quíntuple que España– con una reforma que pretende restarles autonomía. El Gobierno quiere que sea el Estado el que controle el gasto, el tipo de exposiciones y los préstamos internacionales. Por supuesto, también elegir a sus directores y que no sean extranjeros. La medida acaba con la apuesta que hizo el Gobierno de Matteo Renzi (Partido Democrático) en 2015 que otorgaba un alto nivel de autonomía a los museos y les daba una mayor libertad para gestionar su presupuesto, solicitar financiación privada y dirigir de forma autónoma su política de préstamos. Varios gestores culturales llegaron de Europa, como el alemán Eike Schmidt, que fue elegido para dirigir la Galería Uffizi, en Florencia, uno de los museos principales de Italia. Para la Liga y el M5S, sin embargo, esto va contra los intereses de Italia y ya no se cortan en manifestar que los museos deben ser dirigidos ante todo por italianos. Y fomentar el arte italiano. Varios directores europeos contratados en los últimos años ya han puesto pies fuera de Italia ante una política que consideran un ataque directo a la cultura y a la libertad de expresión.
En la política cultural española, por suerte, no ha habido gestos en este sentido a nivel nacional. Vox soltó algún exabrupto con respecto al cine español que sonaba más a bravuconada del desesperado que a política efectiva. También este partido de ultraderecha tiene menos poder que sus colegas de Alemania e Italia y no anda tan bien posicionado en las encuestas como la AfD, que puede obtener un buen resultado en las próximas regionales en Länder del Este, o la Liga de Salvini y los populistas del M5S. Habrá que ver qué salida de tono cuelan en los gobiernos municipales y autonómicos que apoyan, pero sus posibilidades de actuación más allá del titular o del tuit son, mal que les pese, escasas.
No obstante, donde sí se ha observado alguna medida de patrimonialización de la cultura es, precisamente en algún gobierno municipal. Y de varios colores, porque, como en todo, no censura quien quiere, sino quien puede.
No hace muchos días, el ayuntamiento de Bilbao, en manos del PNV, canceló la actuación del rapero C. Tangana tras una recogida de firmas (¿Cuántas?) que consideraban que sus letras eran machistas y por tanto no podía actuar en el Aste Nagusia. La medida fue apoyada por Bildu y Podemos, mientras que otros artistas, como Fermín Muguruza, criticaron la censura del rapero. El argumento es tan peligroso como pedir firmas para una cancelación de El consorcio –y con todos los respetos para El consorcio– porque a alguien le puede parecer “música de otra época” y no le gusta. Ponga un change.org para su política cultural (siempre que le convenga).
Tampoco gustaron a la nueva administración del ayuntamiento de Madrid, del PP y Cs, los conciertos que ya había programados de Def con Dos y los cantautores Luis y Pedro Pastor. Del primero adujeron que su cantante César Strawberry estaba condenado por el Supremo por enaltecimiento del terrorismo en seis tuits de 2017. Sobre los otros, a la concejala del PP del distrito de Aravaca, donde se iba a realizar el concierto, le parecieron que no eran demasiado “generalistas”.
Lo surrealista de ambos casos es que solo hay que cambiar el nombre de los partidos para ver quién censura y quién defiende la libertad de expresión. El resultado es tan infantil que asusta: no son los míos.
Pero si hay una tendencia política que ha tratado de utilizar la cultura para sus fines es el nacionalismo catalán. Recientemente, el PSC pidió explicaciones por las subvenciones y cobertura en TV3 al Institut Nova Historia, que ha tratado de hacer pasar por catalanes a Cervantes y Teresa de Ávila. Hace unos días se inauguró una exposición en el MACBA que también presentaba a Cristóbal Colón como nacido en esta tierra. Además, la exconsellera de Cultura, Laura Borràs, firmó el manifiesto del Grup Koiné que abogaba por el catalán como única lengua oficial en Cataluña, excluyendo el castellano, que es la lengua más hablada de la comunidad autónoma. Por no recordar la polémica por el traslado de los cuadros de Sijena desde el Museu de Lleida, que provocó unas imágenes donde parecía que media Cataluña se había vuelto loca por el arte barroco.
Obviamente, la cuestión cultural era lo de menos.
Porque nunca lo es. No es la calidad, no es la relevancia de la expresión artística, no es la pluralidad, no es, en definitiva, el arte de gobernar para todos en el que debe basarse la gestión pública de la cultura. Es autoritarismo. Italia y Alemania ya le han visto las orejas al lobo. En Hungría y Polonia ya se han prohibido obras de teatro por su contenido (una de ellas, el musical Billy Elliot en Budapest, que por el contrario es un éxito en Madrid).
Cuando los nazis alcanzaron el poder en 1933 pusieron en marcha una maquinaria que dio a luz documentales como El triunfo de la voluntad, de Leni Riefenstahl, y se encargaron de desmantelar la UFA, la industria pública de cine alemana que financiaba las películas y había albergado a figuras como Fritz Lang, Ernst Lubitsch, Murnau, Max Ophüls y Marlene Dietrich, para hacerla a su imagen y semejanza. Joseph Goebbels se puso al frente y muchas de las películas que se realizaron a partir de entonces fueron de fuerte calado antisemita como El judío Süss o El judío eterno. El cine alemán no volvería a alcanzar el prestigio que tuvo en los años veinte, pero a las autoridades nazis no le interesaban tanto las cuestiones artísticas, como relató Sigfried Krakauer en De Caligari a Hitler. Una historia psicológica del cine alemán.
Siempre es grave cuando los políticos meten la mano en la hucha, pero cuando lo hacen en la cultura es ya una película de terror.
es periodista freelance en El País, El Confidencial y Jotdown.