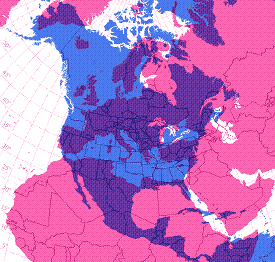Escribo esto tras leer los muchos artículos que se han publicado en estos días con motivo de la muerte de Quino. Ya se ha resumido su biografía –nació en Mendoza, hijo de padres malagueños–, se han repasado las frases más ingeniosas de Mafalda, se ha mencionado que José Saramago era admirador de la niña sabia y protestona y hasta se ha citado varias veces la frase: “No tiene importancia lo que yo pienso de Mafalda, sino lo que Mafalda piense de mí”, atribuida tanto a Julio Cortázar como a Umberto Eco.
He leído también que las aventuras de la niña cabezona y lista han sido traducidas a más de veinte lenguas, incluidas el hebreo, el armenio y el guaraní, lengua cooficial del país vecino de Mafalda. Por su parte, Tereixa Constela ha comparado en El País a Mafalda con una Greta Thunberg más chispeante, y varios historietistas de habla hispana han mostrado su admiración por Quino en Instagram a través de su personaje más querido. La imagen de la Enriqueta de Liniers abrazada a Mafalda ha llegado a hacerme llorar de emoción, así que, mientras escribo esto me pregunto qué más puedo aportar yo a la nostalgia y el cariño colectivos.
Me enteré de la noticia de su muerte cuando viajaba en Uber. El conductor iba escuchando una tertulia radiofónica, cosa por fortuna infrecuente en estos cochazos negros. En ella entrevistaban brevemente a Luis Alberto de Cuenca para pedirle algunas palabras sobre Quino, imagino que debido al interés del poeta por los cómics. Él dijo lo que esperábamos: que lo sentía un montón, que Quino era un genio entrañable, pero también aportó una nota discordante: que le interesaban más sus viñetas ajenas al universo de Mafalda. Esta última y sus amigos le parecían más bien una versión de los Peanuts de Schulz.
Aunque lo fuesen no pasaría nada, pensé: Mafalda y su pandilla quizá sean unos primos lejanísimos de Charlie Brown y sus amigos, pero tan distintos de espíritu que no imagino a Manolito interactuando con Linus o a Susanita con Lucy van Pelt. Tampoco imagino a Schulz escribiendo la interjección “¡Sonamos!”, que yo de niña no acababa de entender cuando leía las tiras de Mafalda en la edición de Lumen, pero que intuía por el contexto. De nuevo me sobreviene la emoción de lo panhispánico: al leer otra variante del español te das cuenta, más aún en la infancia, de que, si bien esos personajes hablan más o menos como tú, algo burbujeante y extraño se activa durante la lectura, como si el texto llevase un golpe de sifón.
Existen pocas experiencias más gratas que no terminar de entender algo que te fascina y a la vez intuir que el placer que te espera si sigues intentándolo merece la pena con creces. Leí cientos de veces la tira en la que la tortuga de Mafalda –de nombre Burocracia– atiende a la llamada de su dueña, pero tarda cuatro viñetas en acudir a recoger su almuerzo (“Burocracia: su lechuguita” es el único texto de la tira). Era básicamente una dura crítica a la lentitud de la burocracia, pero a los ocho años yo no sabía lo que eran esos trámites que ahora sí padezco, así que esa historieta era para mí un enigma y a la vez un gran aprendizaje estético, pues darme cuenta de que se podían “gastar” cuatro viñetas de un total de seis en tener a Mafalda esperando sentada y aburrida la llegada de la tortuga me parecía de lo más revolucionario, lo mismo que ese dirigirse de usted a la mascota, quizá un gesto de cariño irónico en Argentina que en España no se usaba.
En alguna ocasión quise comprar en la farmacia una caja de Nervocalm, las pastillas que tranquilizaban al padre de Mafalda en sus peores momentos. Ahora aprendo, gracias al ubicuo Google, que el Nervocalm existe y se comercializa en comprimidos, compuestos por valeriana, pasiflora y otros opios legales de los que se venden sin receta. Lo verdaderamente portentoso sería que el nombre del medicamento hubiese surgido en las historias de Mafalda y que un laboratorio farmacéutico lo hubiese fabricado después, pero no se le puede pedir tanto a este mundo horrible.
Aprendo también en estos días los apellidos de los personajes de la pandilla de Mafalda: Susanita Chirasi, Miguelito Pitti y Manolito Goreiro; en ellos detecto los orígenes de los inmigrantes que llegaron a Argentina en diversas décadas, aunque ahí no se encuentre el posible representante de la comunidad judía askenazí, más bien encarnado por alguno de los muchos psicoanalistas que pueblan la obra humorístico-gráfica de Quino cuando se aleja de Mafalda.
El grafismo nítido y fino de esas otras viñetas nos lleva de inmediato a las historias del grupito de niños, pero enseguida, aguzando la vista, vemos que con esos mismos elegantes trazos negros sobre fondo blanco, Quino es capaz de caracterizar meticulosamente a una infinidad de personajes entre los que abundan aristócratas con collares de perlas, psiquiatras, mayordomos y señores de clase media con sombrero. Esta versatilidad me hace tomar consciencia del inmenso mérito de los historietistas, del milagro de que sus personajes nos lleguen infinitamente más adentro cuando los vemos sobre la hoja de papel y no en otros formatos más sofisticados.
Pensemos aquí en ejemplos como los habitantes de la aldea gala creada por Uderzo y Goscinny: ¿no nos hace mucha más gracia el Obélix en papel que el representado por Gerard Depardieu? Lo mismo con Mortadelo y Filemón: acudimos con ganas a ver una película sobre ellos, pero enseguida volvemos a las viñetas, en cuyos rincones encontramos un paraíso vinculado a El jardín de las delicias de El Bosco, con ratones que fuman y arañas en animada charla. A Mafalda también le ha ocurrido: se filmaron un par de películas de la tira que protagoniza, pero no conozco a nadie que prefiera la versión cinematográfica a la historieta.
Existen incluso varias Mafaldas tridimensionales de colores repartidas por el planeta: una en un banco del barrio de San Telmo, en Buenos Aires, otra en Mendoza y otra más en Oviedo, donde Quino recibió el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2014. Por supuesto que nos queremos hacer una foto con la versión escultórica de Mafalda, y acariciarla hasta erosionarla como si fuese la imagen de una santa patrona, pero la preferimos en versión original, en blanco y negro sobre papel, a la vez sobria y elocuente. El mérito de expresar tantísimo con una tecnología tan antigua y limitada como una plumilla o un rotulador negro roza lo mágico. Así que para concluir debemos darnos cuenta de que Quino era un mago, y es a esa faceta suya a la que rendimos homenaje en estos días.