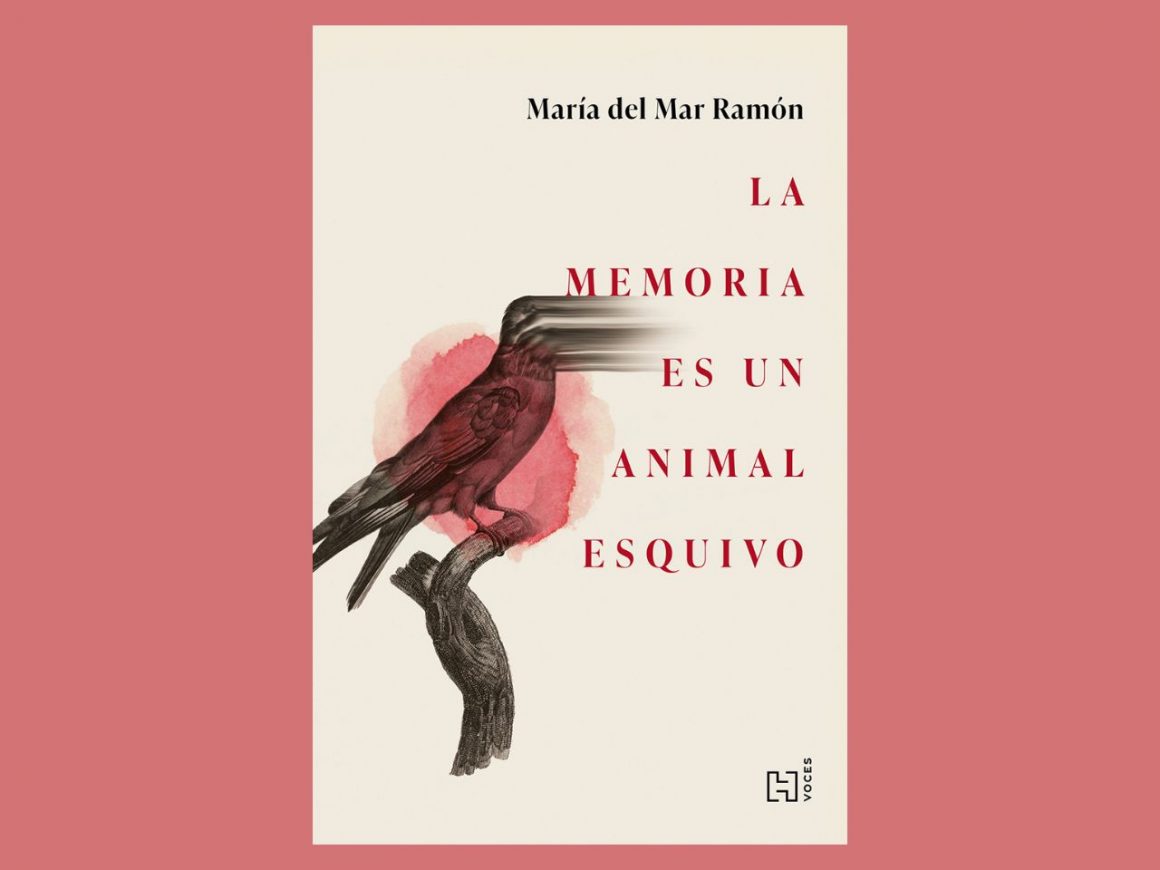En esta casa habita mi memoria y mi primer recuerdo nítido es el de la tristeza. Aunque con la infancia suceda que es discutible si un recuerdo es propio o es una imagen creada a partir de los relatos, yo estoy seguro de que la primera escena que mi mente grabó es la del desconsuelo de mamá.
La recuerdo con sus ojos tristes como los míos, yendo de la cocina al patio de atrás, deambulando como un ánima desesperanzada en el mundo de los vivos. Mamá y su mala suerte de haber nacido mujer en la tierra y el tiempo de los hombres. Obligada a casarse con papá por ser hijo de una familia prestante que poco después del matrimonio caería del todo en desgracia. Mamá y el agotamiento de cargar nuestra familia y la de su esposo en sus hombros. Mamá y el hartazgo al oír a sus tres hijos golpeándose con violencia. Mamá y su grito lejano diciendo «jueguen más suave que se van a lastimar». Mamá y la ira con mi hermano Luciano cuando rompió la ventana de la sala con el balón. Mamá arrastrando a Luciano del brazo hasta la piscina; desaforada, desesperada, iracunda, agarrándolo del cuello y sumergiendo su cabeza en el agua. Mamá y la angustia cuando volvió en sí de pensar que pudo haber matado a su hijo mayor por cansancio e impaciencia. Mamá siempre leyendo un libro al lado de la ventana. Mamá y su escasa ternura invertida toda en peinarme el pelo largo. Mamá y el llanto histérico, la risa estridente, la sensación que teníamos de nunca saber qué tanto era juego y qué tanto era ella. La sensación que nunca se nos fue de no conocerla.
El otro recuerdo que tengo de ella es el de la euforia. Fue cuando yo tenía siete años y decidimos ir a conocer el mar. Al tío Francisco lo iban a homenajear en la Catedral Basílica de Santa Marta y a mamá le pareció el momento perfecto para embarcarnos a todos en un viaje eterno a conocer la playa. Recuerdo el entusiasmo de su planificación. Iban a ser tres días de viaje por una ardua carretera y en nuestra familia siempre sobraban más los apellidos que la plata, así que mamá tuvo que pensar cuidadosamente todo lo que íbamos a comer durante esas largas horas de trayecto. Nada de eso le pareció tedioso o angustiante. Programar irnos de esa casa le dio un arrojo de vitalidad que yo desconocía. Como si mamá sólo hubiera conocido la felicidad lejos de aquí.
Del viaje recuerdo muy poco, pero tengo una imagen al frente de una cascada; tengo la sensación de que era
llegando a Medellín, pero debe ser un engaño porque ese recorrido no pasaba por ahí. La imagen es de un lugar al que paramos a almorzar, un pedacito de verde al borde de un riachuelo donde atrás caía una cascada cristalina. Comimos el pollo sudado y los huevos que nos dio mamá, y después de almorzar nos dejó meternos al río. Pablo, Luciano y yo saltamos dichosos al agua transparente y helada de ese lugar y parecíamos tan contentos que después papá decidió meterse con nosotros. Algo bajo ese chorro de agua diluyó las estrictas jerarquías familiares. Mamá también se animó y los cinco jugamos bajo el agua con inocencia infantil. Lo siguiente que recuerdo es estar en Santa Marta. Un calor agobiante y húmedo cubría todo y en el cuarto del hotel en el que estábamos sólo había un ventilador. Pablo lloró desconsolado porque quería estar en nuestra casa, donde también hacía calor pero al menos era seco. Los niños dormimos en el piso, sobre una manta que hacía de cama improvisada, y mamá y papá, en la cama. Sé que la vi muchas veces vestida de manera diferente, pero sólo consigo recordar a mamá con un vestidito verde pálido. Incluso si pienso en esa noche infernal en Santa Marta, sudando de calor, acostado en el piso, no puedo imaginar a mamá con nada distinto puesto a ese vestido verde.
Al otro día, muy temprano en la mañana, ella empacó unas toallas y una muda de ropa extra para todos y nos dijo que teníamos que salir a la playa. Tenía tanta emoción que me dio ilusión ver lo que fuera que íbamos a conocer. Mamá y su sonrisa escasa. Caminamos del hotel en el que estábamos, Pablo y yo agarrados de su mano y Luciano atrás nuestro. Mamá daba pasos firmes y veloces, casi que podía elevarse sobre el piso con nuestras manos agarradas. Cuando llegamos a la playa de El Rodadero, que para esa época del año no tenía a casi ningún bañista, fuimos caminando rápido por la arena suave hasta que mamá se percató de que los zapatos nos retrasaban la marcha y todos nos detuvimos a descalzarnos. Recuerdo sus ojos cerrados ante la sensación de la arena tocándole los pies. Y después estar los cuatro frente al océano azul, que se extendía más allá del horizonte. A mamá le dio tanta emoción que unas lágrimas tímidas se le escurrieron de los ojos y en la cara se le dibujó un gesto de entre plenitud y dulzura que yo nunca le había visto. Con su vestidito verde, metió los pies en la orilla del mar y miró al cielo para que el sol le calentara la cara. Pablo, Luciano y yo jugábamos a tirarnos arena y corríamos de un lado a otro a su alrededor, pero ella estaba imperturbable como un animal marino; estacada en la arena mientras la sonrisa se le pronunciaba cada vez más en el rostro. No le importaron los gritos ni alegatos, ni tuvo en ese momento la expresión de hartazgo y culpa que tenía siempre que estaba con nosotros. En esos minutos con los pies clavados en la arena y una tímida ola rompiéndole en las pantorrillas, sé que mi madre, Elena Villamizar, fue feliz.
Un año y medio después de ese viaje moriría en esta casa. Fue un infarto fulminante. Su corazón se detuvo sin avisarle a nadie mientras estaba cosechando moras de la enredadera del patio para hacer mermelada. La empleada, que siempre estaba en la casa, se había tomado la semana para visitar a su familia y nosotros estábamos en el colegio. Papá encontró su cuerpo cuando volvió de la oficina a la hora del almuerzo. No estuve ahí, pero puedo imaginar el sonido de desesperación que debió emitir. Habrá gritado tan fuerte que vino a ayudar la empleada de los Gómez, nuestros vecinos. Supongo que como papá se permitía tan poco dejarse llevar por sus emociones, se habrá sentido como un extraño ante sus propias ganas de dar alaridos de desconsuelo, de babearse sin decoro ante la más honda tristeza a la que podría enfrentarse. Mamá lo dejaba, no sólo a él, sino a él a cargo de tres hijos varones que a esa altura le parecían simpáticos conocidos a los que veía una vez por semana. Hasta el día de hoy, después de tanto pensar sobre esto, no sé si el amor es necesitar a alguien, sentir que sin esa persona el aire escasea. Si es así, tengo la certeza de que papá adoró a mi madre como si ella fuera una deidad. Si algo de respeto tuve por mi padre alguna vez, fue porque tuvo la suerte de que mi madre se casara con él. Mamá, que leía tanto, que tenía esa curiosidad tan distinta por el mundo a la de toda esta tierra estéril y seca en la que tuvimos que crecer. Mamá, que quiso ser artista como yo, que quiso ser filósofa y científica y que la condenaron a ser apenas nuestra madre: cuidadora de tres pequeñas bestias que la mataban de impaciencia y frustración. Mamá, que nunca había querido tener hijos y tuvo que parir tres y ni una niña que la acompañara en su tristeza. Mamá, que murió a los cuarenta y dos porque un corazón sólo soporta una cantidad limitada de desazón.
Luciano ya estaba en el seminario y nadie nos fue a buscar a Pablo y a mí al colegio. Cuando volvimos a la casa, la gente llegaba hasta el andén. Ya estaban allí los hermanos de mamá, el tío Pacho y toda clase de conocidos. Yo agarré a Pablo de la mano y me abrí paso entre la pequeña multitud doliente que ocupaba mi hogar. Gente a la que no conocíamos nos tocaba la cabeza como si fuéramos pequeños cachorritos indefensos, con la ajena compasión con la que se mira a un animal abandonado que alguien más va a adoptar. Entonces nos chocamos con la tía Chela, que alzó a Pablo y me llevó de su mano al cuarto de Luciano. Allí nos dijo, con toda la delicadeza que pudo, que mamá había muerto. Sin haber sido advertidos habíamos llegado a su velorio, que duraría nueve días más de ella acostada en la cama que compartía con papá. De su cuerpo muerto con el vestidito verde y las manos apoyadas con cuidado sobre su vientre. El padre Francisco hizo una misa por cada día de velación, y yo supuse que tanta gente iba más a verlo a él que por la memoria de mi madre. Nuestra casa vivió en esos días la circulación de multitudes de dolientes y curiosos que venían a dejarnos comida, saludos, abrazos y suertes. La tía Chela se posesionó de la organización del hogar, dando indicaciones a las empleadas y guiando a todas las personas que entraban y salían. Cualquier duda debía resolverse con ella, cualquier urgencia; cualquier petición debíamos hacérsela a nuestra tía, que también se hizo cargo de nosotros y de acostarnos en las noches, alimentarnos en las mañanas y explicarnos, más o menos, de qué trataba la orfandad. La tía Chela, que era mayor que mamá y que nunca se había casado, pasó a ser la señora de nuestra casa como si con la muerte de mamá Dios le hubiera dado de regalo un remedio para la solterona soledad a la que se había condenado. Si la tía Chela se convirtió velozmente en el corazón palpitante de la casa, papá mutó inmediatamente a ser un ánima. Muchos años después, los Gómez me dijeron que en su casa todavía se recordaba la angustia de mi papá con el cadáver de mi mamá en brazos: un abatimiento que jamás habían visto en un hombre adulto, un llanto tan desconsolado y visceral que se volvió una especie de mito para otra familia.
Después de esos alaridos de angustia y dolor que sólo atestiguaron los Gómez, papá perdió el habla. A partir del momento de la muerte de mamá tomó la decisión de que podía prescindir de las palabras, de modo que recibió todos los pésames sin dar una respuesta verbal, mostrando con una pequeña reverencia el agradecimiento a todas las personas que fueron a verlo. Cuando acabó el velorio y pudimos volver a una casa por fin vacía y nuestra, papá se encerró en su cuarto. Primero pensamos que serían sólo algunos días, porque necesitaba descansar, pero los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses.
Al abandonar las palabras, papá sintió que el espacio del mundo era demasiado amplio y limitó su universo al último lugar en el que había estado con mi madre. Se dejó crecer la barba y el pelo, adoptando el aspecto de un náufrago, abatido por el sol y el mar. Dejó de bañarse, de cuidarse y de ocuparse de sí mismo. Fue entonces cuando la tía Chela se mudó definitivamente a nuestra casa e hizo todos los esfuerzos por construir una normalidad nueva. Ella se ocuparía de su hermano y de sus sobrinos, nosotros no dejaríamos de ir al colegio, no dejaríamos de comer ni de dormir y, sobre todas las cosas, no hablaríamos del estado de papá con absolutamente nadie fuera de casa. De esa manera se generó un mito, alimentado por anécdotas inconexas entre las empleadas del servicio, que construía la imagen de que papá se había enloquecido del todo. A los tres meses del naufragio en seco, la tía Chela empezó a consultar para llevarlo a una clínica de amor, que es como las señoras de entonces llamaban a los hospitales psiquiátricos con la ingenua presunción de que la locura sólo puede ser causada por el mal del corazón. El padre Francisco nos había dado la plata para sobrevivir durante esas semanas, en honor a su difunta hermana, pero si la situación iba a ser de largo plazo, habría que buscar otra solución.
Durante ese tiempo tengo la sensación de casi no haber visto a papá. Me impresionaban su barba descuidada, sus uñas largas, su tristeza y su olor. Nunca vi en él una predicción de lo que yo sería, pero algo de mí debía intuir que conocería esa manera de lidiar con la tristeza, porque no podía soportar mirarlo y reconocer en él a un habitante de calle que nunca había abandonado nuestra casa. La tía Chela nos obligaba a verlo cada semana, buscando distintas alternativas para traerlo de vuelta. A veces nos hacía llevarle comida. Otras veces, nos pedía que fuéramos a jugar a su cuarto, que lo acompañáramos a ver televisión o que pusiéramos música y bailáramos con él. Nada tenía resultado. Papá no cambiaba nunca la expresión vacía en su cara ni el hastío que lo hacía cubrirse de mantas a pesar del calor. Un día cualquiera, estando con la tía Chela en la sala, tuvimos la idea de poner un disco de Raphael que le gustaba a mamá. Apenas empezaron a sonar los primeros acordes de Yo soy aquél, papá abandonó su habitación después de más de dos meses para dirigirse hacia la sala y arrojar el tocadiscos por la calle, sin decir absolutamente nada más. El cuerpo se me entumeció de miedo. Para esa altura ya me costaba mucho reconocerlo entre los harapos que lo cubrían y me había convencido de que pronto él también moriría y sólo nos tendríamos Pablo, la tía Chela y yo. Y aunque esa idea me entristecía, con los días se me fue haciendo más llevadera. Luciano nunca volvería y con mi tía y mi hermano fundaríamos una nueva estirpe que se quedara para siempre. Incluso cuando fuéramos grandes, la tía no envejecería y el tiempo pasaría sin sobresaltos en nuestra nueva familia, que duraría hasta la eternidad, porque Dios, pensaba yo, no sería tan malo con unos niñitos como nosotros.
Más allá de esas escenas dispersas nunca supe qué había pasado exactamente en el tiempo que papá se alejó del mundo, y mucho menos supe por qué volvió. Siempre quise saber qué le había dicho la tía Chela para hacerlo entrar en razón. Cómo lo convenció de que no podía entregarse a una muerte tan prematura de manera tan cobarde, o si fue ella siquiera, o más bien fue una cuestión tan arbitraria como todas las suyas: si un día se levantó y decidió que podía soportar la vida sin mamá. Ahora que Pablo también ha muerto, que Chela lleva más de diez años enterrada bajo tierra y que ya no queda casi ninguno que haya estado aquí cuando mamá se fue, temo que me quedaré con la duda. Eso es otra cosa que me angustia: que mi memoria sea la única que levante la estructura del recuerdo de todos nosotros. Que cuando todos vayan muriendo, como lo están haciendo, sólo quede yo como testigo de nuestra vida entera. Yo y los árboles. Yo y la araucaria del patio, porque la naturaleza no sabe mentir.
Sé, eso sí, que nunca vi llorar a papá. Conocí las lágrimas de papá sólo por el relato de los Gómez. Conocí su congoja sólo a manera de leyenda de pueblo, pero nunca, ni en esos meses ni en ningún otro, lo vi llorar. ~