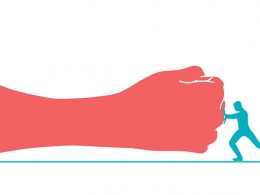La literatura tiene un pequeño espacio y fuero para tratar de reescribir el mundo, pero cuando el poder busca reescribir la historia desde sus actos, apenas surgen copias de las más tristes líneas que ya conocimos. Quizás el punto de partida ha quedado en el olvido: ningún autoritarismo es novedoso, ni siquiera cuando su avance reciente da la impresión de serlo. Hemos conocido cada una de sus formas, desplantes, evoluciones y efectos. De ahí proviene el temor a sus acciones.
Podemos excluir de la lista de disfuncionalidades a los esquemas autoritarios tradicionales, para quienes las elecciones son un mero ritual burocrático. Putin, Maduro, Ortega, Díaz-Canel, Asad, Khamenei o incluso Min Aung Hlaing, con su junta militar en Myanmar, son el apartado estático en medio de un proceso intensificado de regresión política: tenemos sociedades que, en plena libertad, eligen ser gobernadas por proyectos autocráticos.
Georgia Meloni, con un planteamiento abiertamente xenófobo, antiderechos y nativista, se convirtió en 2022 en presidenta del Consejo de Ministros de Italia, posición equivalente a la de primera ministra. Ese mismo año, el partido FIDESZ de Hungría ganó su cuarto periodo consecutivo para mantener en el cargo a Viktor Orbán. En 2023, Erdoğan fue reelecto en Turquía. Lo mismo ocurrió con el gobierno de El Salvador a principios de 2024. Meses después, Javier Milei ganó las elecciones argentinas y, en México, el partido oficialista arrasó en las urnas, que le habrían podido cobrar la militarización de funciones civiles, el aumento atroz de desaparecidos, la no contención de la violencia, por lo menos un escándalo inmenso de corrupción e infinidad de mentiras con costo público.
Así, las recién ocurridas elecciones estadounidenses se suscriben a un fenómeno donde los votos entregan el poder a quienes atacan los derechos de distintas minorías, enaltecen retóricas nacionalistas o aislacionistas, sistematizan la relativización en una lucha franca contra la verdad y terminan por capturar el conjunto de instituciones del Estado o llegan a modificar el marco jurídico de sus países para consolidarse.
Si bien el número de autocracias tradicionales, cerradas, que conquistan el poder por la vía armada o la sostienen mediante la fuerza pública, se ha reducido en el último siglo, las autocracias electorales mantienen su solidez.
No hay originalidad alguna en que los seguidores de gobiernos autoritarios se nieguen a reconocerlos como tales. Cargo los saldos de un totalitarismo clásico, el sirio, y la memoria cercana de dos, el libio y el nicaragüense. Gadafi en algún momento se consideró un político abierto al mundo; Ortega y Asad no se reconocen dictadores. De este lado del planeta, hasta ahora, lo raro era encontrarse con un autócrata orgulloso del calificativo, como Bukele o Trump. En cambio, días atrás, un seguidor de Erdoğan me afirmó que los autoritarismos no eran tan mala opción. Nos hicimos todos turcos, diría un amigo porteño.
“Sería la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema plenamente democrático. El Salvador este día ha vuelto a hacer historia”, pronunció Bukele en febrero de este año. Lo pudo haber dicho casi cualquiera en la lista de líderes afines a la época.
La metamorfosis se encuentra en las sociedades y sus parámetros, como en los liderazgos que combinan las contradicciones históricas, de principios e ideológicas, a las que se aferran.
A las esperanzas laicas, la democracia y la república, les exigimos lo que no estaban destinadas a proveer; ni la democracia obliga a la responsabilidad ni la concepción de una república está blindada de sus hijos. Un componente, la ética, imposible de garantizar y (soy consciente de mi repetición sobre ella en estas páginas) solo delimitada por la traducción cívica de la moral en el derecho y la ley, se convirtió en la gran víctima de nuestra posmodernidad.
Como ha ocurrido después de la segunda victoria de Trump, las explicaciones que resumen su triunfo –como el de Sheinbaum, Milei, etcétera– a través de una única razón o una pequeña colección de estas, se centran en elementos relativamente inmediatos que excluyen la amplitud del fenómeno. Sin duda, para el caso norteamericano, la relación, un tanto artificial y primitiva de los mundos woke-antiwoke, Gaza e Israel y las demás causas convertidas en sospechosas comunes tuvieron un grado de impacto. En México, seguramente uno mayor corrió a merced de los apoyos sociales. En Italia y Argentina hay instrumentaciones medianamente paralelas. Pero el problema es más profundo.
Las preocupaciones financieras siempre han ido de la mano con los resultados de las votaciones. La excepción podría ser México, donde una inflación prohibitiva no se vinculó realmente al ejercicio electoral reciente. Cada país tiene sus propias inclinaciones suicidas y reticencias conceptuales. Tampoco es eso.
Cuando las promesas alrededor de la percepción o realidad de la economía son capaces de romper el equilibrio de principios que permite la defensa de los derechos, el rechazo a la violencia y su lenguaje o el desprecio a la mentira, no se tiene una mera cartera preocupada: se tiene una sociedad autodestructiva. Lo más probable es que, en algún punto, esa economía que tanto se vende como oferta política termine por quebrarse y, con ella, queden los reductos de todo lo aplastado: derechos, las ruinas de la violencia, la verdad.
Los valores de la democracia, la pluralidad y la habitabilidad política dejaron de importar y no solo a las mayorías. El extravío de la época está en la falta de balance que permitía hablar y pensar tanto de lo grande como de lo pequeño, en la economía doméstica y los valores políticos como democracia y pluralidad. Se podrá argumentar que dichos valores siempre han sido intereses de grupos sin las angustias de la precariedad. Tal vez, solo que desde esos pequeños grupos se logró modelar un proyecto de mundo un tanto menos agresivo para sí mismo. Al menos en intenciones, nada regateables cuando las intenciones opuestas de los otros pequeños grupos, ahora en Washington, México, El Salvador, Roma, Buenos Aires y demás, avalan la agresividad de los entornos sociales y políticos.
Lo global de la elección del 5 de noviembre en Estados Unidos no se remite únicamente a las implicaciones obvias hacia el resto del planeta, sino en la legitimación de algo que quiere terminar, ojalá no lo haga: la era del posible diálogo entre diferentes. Un experimento breve, lleno de fracasos y encomiable.
Una lógica desjerarquizada se usa para justificar el ambiente abrumado. Esta dice que antes de Trump ya había costos humanos en las políticas migratorias, que ya había militares en cada esquina de México y nuestro sistema de justicia no funcionaba, que la crisis argentina es costumbre de cacerola vacía. Pero no toma en cuenta las magnitudes en las que esos mismos problemas pueden crecer bajo el espíritu de un autoritarismo por elección, que seguramente pedirá una nueva palabra para denominar con mayor claridad nuestros días.
Ha ganado una enfermedad discreta, aceptada en sus momentos de gloria, la militancia. Solo que ningún gobierno militante asegura gobernanza, porque la realidad se le escapa frecuentemente. Son gobiernos que comparten otra cualidad: tienden a ser golosamente ineficientes.
Si importan poco aquellos valores que hoy se desprecian, habrá que escribir más sobre ellos. Aunque no conecten, no preocupen, no sean llamativos en lo inmediato. Porque si la respuesta es otra inmediatez garantizamos la mezquindad a largo plazo donde no importan los migrantes deportados, las víctimas de la violencia, la mínima decencia. Y al seguir haciéndolo, habrá que tomar en cuenta, siempre, las preocupaciones que han llevado a tomar decisiones en las urnas, pero nunca a costa de perder el equilibrio, sino intentando devolvérselo. ~
es novelista y ensayista.