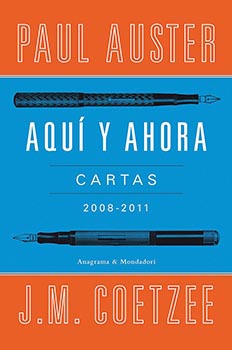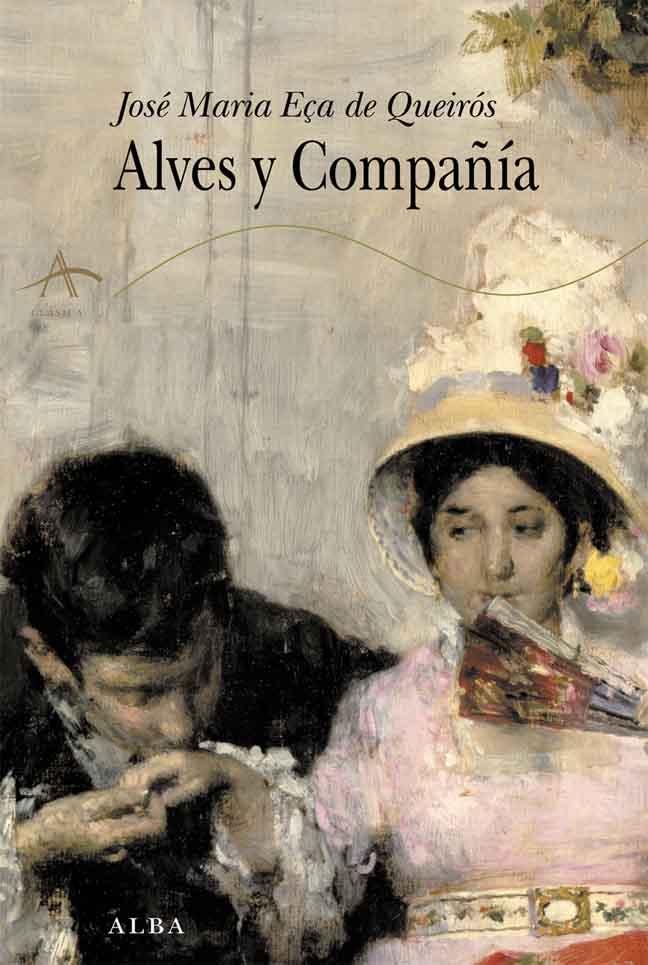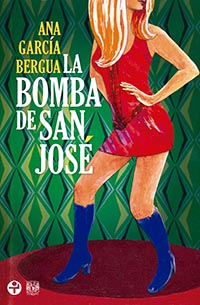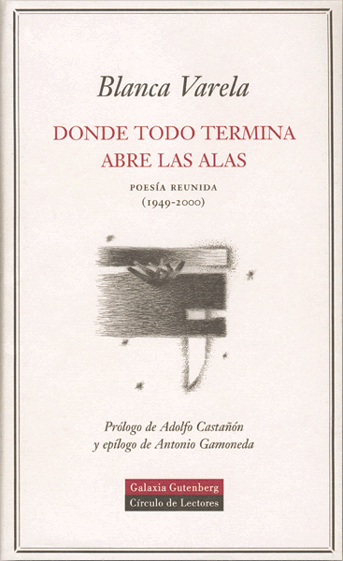Paul Auster y J.M: Coetzee
Aquí y ahora.
Cartas 2008-2011
México, Anagrama-
Mondadori, 2012,
266 pp.
“La amistad sigue siendo un enigma”, escribe Paul Auster en la carta que le envía a J. M. Coetzee con la que abre el libro de la correspondencia que durante tres años (2008-2011) intercambian dos grandes escritores. Cualquier escarceo conceptual por definir la amistad se disgrega y las palabras acaban topándose con el enigma. Claudio Magris, con su admirable lucidez, podría decir que las relaciones puramente humanas (el amor, la amistad, la contemplación del cielo estrellado) escapan a la condena kafkiana de estar “ante la ley”; no fuera de ella ni contra ella: no estar ante ella. Este es el caso de las cartas que intercambian Auster y Coetzee: más que textos son texturas; pero la fineza de las consideraciones mutuas no es una alfombra mágica que vuela sin tocar tierra; la comprensión que se regalan no esconde las respectivas convicciones y no se privan del placer de un humor entrelineado que no hiere ni desiguala. Es una correspondencia, al fin, entre grandes escritores que ilustra sus perplejidades literarias y sus preocupaciones sobre los formidables sucesos del mundo que viven. No hay en las cartas de Auster y Coetzee una polémica sino una gentil conversación donde ambos se escuchan en la cercana geografía del reconocimiento recíproco, como dos ancianos que contemplan el mundo con un escepticismo desprovisto de altisonancias o desgarramientos. No deja de ser curioso que ambos escritores hablen de y desde la vejez (¿el síndrome de Jean Améry?) sin que ninguno sea precisamente viejo (Auster nació en 1947 y Coetzee en 1940). Las cartas están escritas a máquina y enviadas por fax, a medio camino entre el correo de sellos y estampillas y el correo electrónico. Los temas de la correspondencia saltan libremente sin más orden que la consideración mutua y el deseo de entender las opiniones del otro y las del mundo: Estados Unidos, Sudáfrica, la India, Israel, Palestina… Y, con ellos, la cultura que se desdibuja, los libros mutados en comprimidos digitales, la tecnología que acerca a los seres humanos y al mismo tiempo los aleja, la economía ficticia que produce daños reales, el temor a escribir –al final de una brillante carrera literaria– una mala novela que destrone sus prestigios. Y, como parte de una charla verdaderamente cotidiana, el tema de los deportes y su maraña de espectáculo, negocio, monopolio y vivencia.
La amistad atiende y entiende. No hay en la correspondencia sino una animada conversación que escucha y se deja escuchar. Los dos vierten en el papel las congojas creativas que los mortifican, pero sin ese halo trágico de la tristemente célebre angustia de la hoja en blanco. En su “vejez”, los escritores recuerdan el “estilo tardío” del que hablaba Edward Said: “lenguaje sencillo, contenido y sin ornamentos y del énfasis en ciertas cuestiones de importancia real, incluyendo cuestiones sobre la vida y la muerte” (Coetzee, carta del 14 de octubre de 2009). Hablan desde la vejez pero sus palabras son poderosamente juveniles. “La vejez, como casi todo en la vida, también se cansa de envejecer”, dice el Nobel sudafricano.
El desparpajo de los temas más comunes los delata: ambos han elegido vivir la vida más difícil de cuantas afronta el ser humano: la vida cotidiana con toda su banal crudeza. Pero asumen el tema de la responsabilidad ética de la literatura. En una carta del 21 de agosto de 2010 Auster escribe: “…creo que nuestra obligación es refunfuñar y reñir, atacar las hipocresías, injusticias y estupideces del mundo en que vivimos”. Tres días antes, Coetzee escribió extrañado sobre un artículo que daba noticia de la inauguración de una biblioteca universitaria en Sudáfrica con terminales informáticas, cubículos para estudiar, salas para seminarios e incontables espacios de trabajo. Coetzee leyó y releyó el artículo y advirtió que la palabra “libro” no aparecía ni una sola vez. Le aflige la perspectiva de las bibliotecas del futuro. A las nuevas generaciones de lectores puede parecerles una imagen del pasado remoto una biblioteca de hectáreas y hectáreas de estanterías sumidas en penumbra que sostienen hileras interminables de libros apelotonados extendiéndose hasta el infinito en todas direcciones. Auster, más práctico, no deja de ver la utilidad que representa viajar y llevar consigo un pequeño aparato electrónico con un buen número de libros, lo que en otro tiempo implicaba cargar con uno o varios velices.
Coetzee le platica a Auster sobre su viaje a la India. Aun en la pobreza y el peligro constante de enfermar y morir, advierte que sus habitantes tienen “manos inteligentes”. Se las ingenian para producir cualquier cosa y venderla, lo que –dice– no ocurre en África. Auster se maravilla con las manos inteligentes de la India. En esas manos vive la esperanza.
La conversación entre Auster y Coetzee es cordial pero implacable con la estupidez del mundo que ven y les duele: la extrema derecha en Israel, la incomprensible derrota de Al Gore ante George Bush, la crisis financiera que nadie entiende y todos sufrimos, la educación como esperanza democrática. Auster ve las virtudes del deporte y, tomando como base el beisbol, aguza la observación de que aprender a ganar y perder son experiencias propias de la competencia deportiva. Le gustaría ver a israelíes y palestinos jugar al futbol entre ellos una vez al mes, con árbitros neutrales: “Así los palestinos tendrían la oportunidad de aprender que pueden perder sin perderlo todo (siempre les queda el partido del mes siguiente), mientras que los israelíes podrían aprender que no pasa nada aunque pierdan contra los palestinos.” Esta solución, si la leemos con la ironía que subyace en su simpleza, desfaja la solemnidad de algunos expertos que, con la complejidad elevada al altar de lo inexpugnable, oscurecen aún más el rompecabezas de Oriente Medio.
El cierre epistolar es una lección de juventud: el mundo nos sigue enviando sorpresas y debemos seguir aprendiendo. ~
(Querétaro, 1953) es ensayista político.