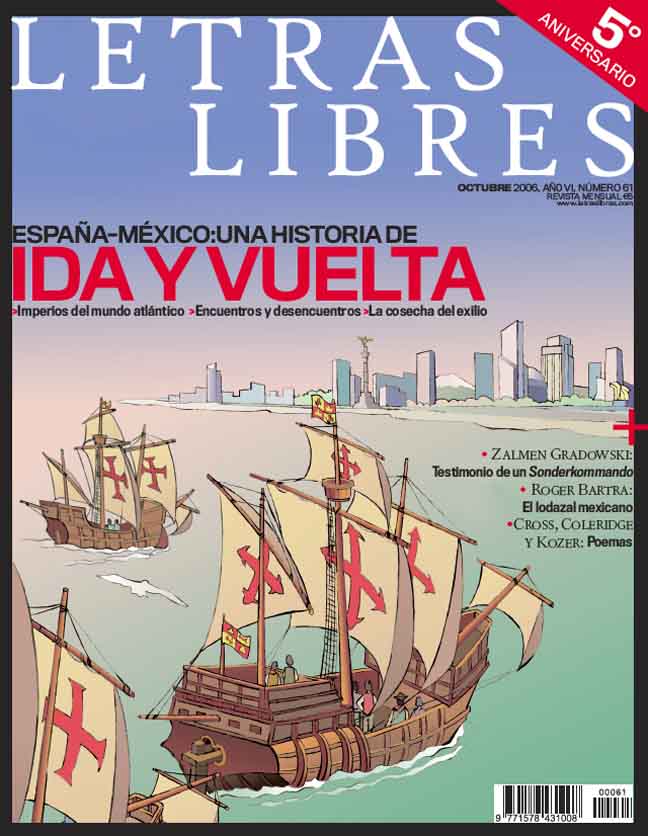En una esmerada y ejemplar edición que incluye una introducción general más otras breves apuntaciones a cada una de las partes así como las pertinentes notas aclaratorias y el valioso índice onomástico final, aparecen traducidas al castellano las Cartas de viaje (1895-1925), de Sigmund Freud, inéditas casi en su totalidad, y mayoritariamente dirigidas a su familia, que no solía acompañarle en estos viajes a finales de agosto o principios de septiembre en los que Freud, atraído por “el efecto que tiene el sur sobre el carácter y sobre la energía”, marchaba hacia Italia o Grecia, tanto en busca de descanso y placer como entusiasmado por el trabajo y el estudio, en la confianza de que “la multitud de cosas bellas que se ven producen alguna vez no se sabe qué fruto”.
El verano de 1895 inaugura esta serie de viajes que, con la excepción de 1906, se suceden ninterrumpidamente hasta 1923 (cuando a Freud le diagnostican un tumor), con la particularidad de que año tras año aumentaba ligeramente la duración de los mismos: si los primeros duraban ocho o diez días, los últimos se prolongaban a lo largo de tres semanas. Tienen casi siempre como meta Italia, país que Freud va conociendo a trechos (Venecia, Toscana, Umbría, Lombardía, Roma, Nápoles, Sicilia) y al que retorna imantado siempre por lo que Nietzsche llamó “estimulantes vitales”, que comprenden desde los placeres más sencillos a los más sublimes. Y así en estas Cartas de Viaje, Freud da cumplida cuenta de las delicias gastronómicas de que disfruta, del buen vino, de la benevolencia del clima, de los revitalizantes baños de mar, de la calidez de las gentes o de la belleza de paisajes intactos. Una y otra vez estas líneas expresan la sensación de bienestar, el deleite y el gozo, que lo mismo le procuran unas frutas en su punto de sazón como el hallazgo de alguna rara pieza en la tienda de un anticuario con la que incrementar su famosa colección. “Mi corazón apunta hacia el sur” –le escribía a su esposa desde Lavarone para explicarle porqué abandonaba aquel lugar tranquilo, de una belleza ideal y, además, rico en setas–, “hacia los higos, castañas, laurel, cipreses, casas con balcones, anticuarios y cosas por el estilo”. Todo le parecía allí auténtico: “monte, bosque de olivos, cipreses, cielo de un azul intenso, higos, melocotones y gente negrísima”. También en la gran urbe: “Estamos exultantes –decía en Roma–, la sensación de bienestar no se ve perturbada”. Expresiones del tipo “bienestar extremo”, “nunca me había sentido tan bien”, “disfruto mucho de todo” o “es difícil tener una vida mejor” pespuntean infatigablemente estas cartas de Freud, que de año en año retrasa el momento del regreso –“no quiero regresar hasta que no sea necesario”– porque entonces se acabó el sueño, como escribe en 1907 desde Roma.
No hay retórica en esas líneas: recuérdese que en La interpretación de los sueños, Freud incluye una serie de episodios oníricos que tienen por base el anhelo de ir a Roma, analiza las causas de ese anhelo y las razones por las que durante sus primeros viajes a Italia (de 1895 a 1900) nunca pasó más allá del lago Trasimeno. Y lamentará no poder vivir allí de modo permanente porque “lo único que se tiene de estas breves visitas es una añoranza no satisfecha y una sensación de insuficiencia en todos los sentidos”. No era para menos: allí, a la multitud de antigüedades, se sumó otro encuentro especial: “Imagínate la alegría cuando, después de una soledad tan larga, me he encontrado hoy con una cara conocida”. Era la Gradiva. En otras ciudades menos grandiosas se producen encuentros igualmente decisivos: fuesen las pinturas de Luca Signorelli en la catedral de Orvietto en 1897, de las que un año más tarde se serviría al hablar “Del mecanismo psíquico
del olvido” en la Psicopatología de la vida cotidiana, o bien se tratara de una incursión en el mundo subterráneo –“hemos salido sanos pero sucios”– cuando en Nápoles visitó la cueva de la Sibila. Si recordamos la influencia que la literatura, la mitología, el arte y la filosofía griegos tuvieron en la forja de ciertos conceptos claves del psicoanálisis freudiano, comprenderemos la enorme expectación de este Ulises moderno ante su primer viaje a Grecia, en 1904. “Me he puesto la camisa más bonita para visitar la Acrópolis –confiesa–.
Supera todo lo que hemos visto y lo que quepa imaginar”.
No es de extrañar, entonces, el bello símil que, en la Psicopatología…, establece entre el trabajo del arqueólogo y el del psicoanalista, sacando “a la luz del día, de su largo entierro, los restos, inestimables aunque mutilados, de la Antigüedad. Yo he completado lo incompleto de acuerdo con los modelos que me son conocidos por otros análisis, pero lo mismo que un arqueólogo concienzudo, he evitado detallar en cada caso dónde mi construcción parte de lo auténtico”. O la comparación que en 1896, a raíz de su descubrimiento de la histeria, establece con uno de los grandes descubrimientos del xix, las fuentes del Nilo, considerando su hallazgo como el caput Nili de la neuropatología.
Pero Freud no viajaba sólo en una dirección, ni física ni mentalmente hablando. De la estancia de 1908 en Inglaterra, a raíz de la visita a la londinense National Potrait Gallery, surgen sus “Observaciones sobre rostros y nombres”, publicado por primera vez en el volumen de Cartas de Viaje, donde Freud establece una relación entre el aspecto y la profesión, muy en consonancia con las teorías expuestas, ya de forma más elaborada, en “La moral sexual cultural y la nerviosidad moderna”, al contener ya una primera tipología de los caracteres humanos basada en la clase de sublimación y la efectividad de ésta. Veamos un fragmento:
El rostro es raza, familia y constitución, de los que sólo este último factor tiene interés; es en realidad, la mayoría de las veces, materia prima; de las vivencias hay poco ahí, y menos aún de la elección de profesión. Da la impresión de que las naturalezas heroico-onquistadoras tienen que conformarse con frecuencia con ser poetas o artistas, porque no hallan el camino expedito. Los poetas natos parecen ser aquellos que han permanecido infantiles: Goldsmith, Shelley, Mill y Pope, rostros eclesiásticos restaurados, asexuales.
En 1909, Freud es invitado por la Clark University de Worcester (Massachussets) a impartir una conferencia sobre el psiconálisis, con motivo del vigésimo aniversario de su fundación. Pese a la permanente aversión que manifiesta hacia los Estados Unidos “incluso tras conocerlos”, lo cierto es que éste fue su viaje más importante porque fue un viaje al futuro “y no al pasado, como los anteriores”, donde igualmente pudo comprobar la eficacia del psiconálisis y su método histórico aplicado a un pueblo y unas gentes que apenas tenían relación con su propia historia. Además, aunque no había sido planeado como un viaje de placer, le reportó igualmente alegrías y satisfacciones. Si en la primera carta desde Nueva York lo vemos blindarse (“No me dejo impresionar; me remito al hecho de que ya he visto tantas cosas más bellas. Aún cuando
no más grandes y salvajes”), luego empezará a hablar de “la gran aventura”, y se lo ve gozoso aunque aturdido (“Nueva York nos tiene entre sus garras”), y desde luego permeable a la novedad: “En dos semanas se siente uno en casa y no querría volver a marcharse”.
Al encanto de ir descubriendo las espontáneas impresiones, sensaciones y observaciones que Freud vierte en sus Cartas de viaje, se le añade la reproducción de infinidad de tarjetas postales (aquellas en las que escribió), ilustraciones y grabados de todo tipo que convierten esta lectura en un verdadero (y raro) gozo visual. ~