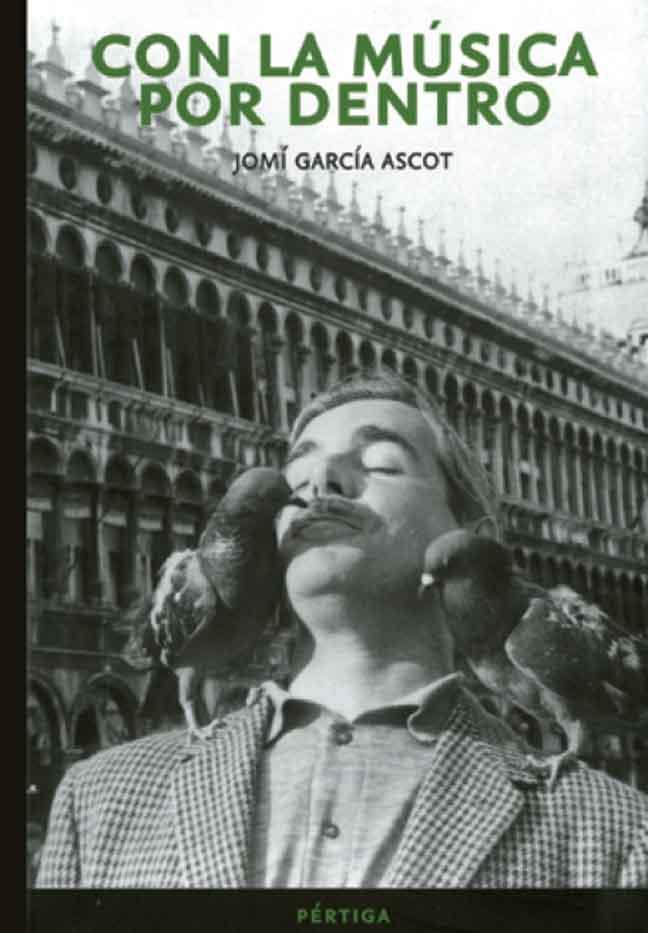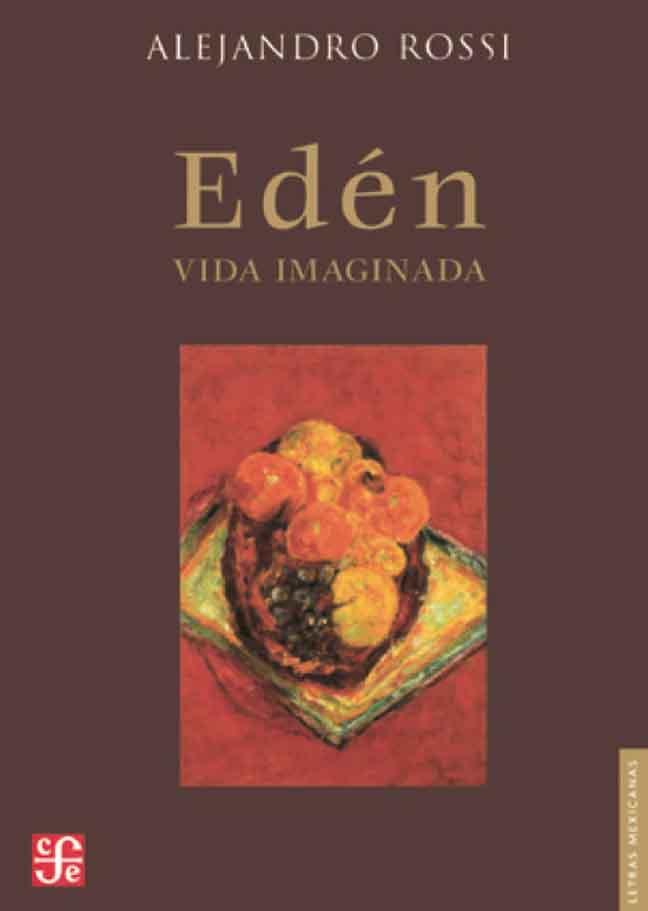En una parte de Reacción y progreso, Theodor W. Adorno defiende la historicidad del gusto musical. Así, las Variaciones Goldberg de Bach, el Requiem de Mozart, la Séptima Sinfonía de Beethoven o el Concierto para orquesta de Bartók deben ser analizados como partituras escritas en el tiempo, y no como materias sustraídas de él; en resumen, como evidencias de un pasado mediato o inmediato, dignas de interpretación y controversia actuales. Aunque sobrevivan con salud al paso de los años, estas piezas, que avanzan de la mano de un presente en fuga, van perdiendo poco a poco la objetividad y concreción que gozaban en el instante de su nacimiento. Para el auditorio de estos días, la música pretérita demanda una valoración que quizá sea subjetiva y fantasmal, pero que participa necesariamente de los símbolos y códigos de un hoy también fechado, un hoy tan fugitivo como ese ayer en que la obra se sentía a sus anchas, en plena contemporaneidad. El instante en que el silencio acoge la nota final de una obra recién estrenada de Ligeti, sus restos van a dar a una fosa común en donde los espíritus de Bach, Mozart, Beethoven y Bartók confían en la próxima reencarnación de la voz. No la exhumación o el rescate antropológico de la música; antes bien, el hear (o play) it new, en paráfrasis de Pound. Variaciones sobre un tema extinto.
Para el artista y el “reproductor”, palabra que en Adorno congrega al auditorio, al músico y al crítico por igual, su libertad “descansa en todo caso en el derecho que tiene a realizarse al margen de toda exigencia de la sustancialidad correcta, de forma que la atención al estado histórico más evolucionado le revele la más actual verdad de la obra…” Y, más adelante, el filósofo alemán revela: “En la obra no existe nada más eterno que lo que aquí y en este momento se manifiesta poderosamente e ilumina su imagen…” Siguiendo a Adorno, el “reproductor” debe estar facultado para ejercer, antes que un riguroso historicismo, la arbitrariedad de su hic et nunc. Si la música tiene una duración y se desplaza en el tiempo, ¿por qué tendría que inmortalizarla o detenerla el pensamiento que de ella surja?
Ésa es, al menos, la poética de Con la música por dentro, recopilación de artículos del escritor, cineasta y publicista Jomí García Ascot (1927-1986). Miembro de un selecto grupo de autores mexicanos que confeccionaron literariamente su melomanía con la misma importancia que su obra de ficción (entre ellos, Salvador Elizondo, Juan Vicente Melo y José de la Colina, el prologuista ameno e impecable del presente libro), García Ascot defendió una mirada –una interpretación, una audición– temporal sobre la música. (“Creo que muchas veces importa más la musicalidad de una obra que su ‘importancia histórica’”, confesó nuestro autor.) Mirada temporal de un confeso amateur que, al parecer de más de un musicólogo, tendría el defecto de negar la fijeza de un arte cuya estructura, en realidad, es momentánea. Y tendrían razón: antes que el tratado sobre música, cuyo error consiste casi siempre en perseguir la especialización y espacialización de su “materia”, García Ascot prefiere la charla o el paseo, “una prosa oral, conversada, fluida y elegante”, “una transparente, sencilla y sabia prosa hablada”, según De la Colina. Ante el duro monólogo científico, el diálogo empírico y sutil, la sabrosa ocurrencia. Una plática informal, una breve caminata que dure lo que el ánimo o el interés, y no una conferencia magistral o una olimpiada. Un scherzo –una broma, sinónimo de ensayo para Chesterton– y no un largo maestoso.
Así, García Ascot quiso hacer un libro de divulgación que poseyera “un cierto tono conversacional, un nivel más familiar o cercano, mayor eclecticismo y más variedad”. A lo largo de sus doscientas páginas, Con la música por dentro expone el testimonio de un hombre entregado con fervor al arte del sonido desde el silencio cálido y devoto de la literatura. La estética de este volumen es, por consecuencia, diletante; el culto a un placer desenfadado, digresivo y excéntrico, bien informado pero nunca pericial; propenso a los arranques (y, ¿por qué no?, a la incendiaria inteligencia, a la violenta originalidad) de la víscera. En ciertas ocasiones, por ejemplo, Mahler y Shostakóvich le resultan a García Ascot compositores prescindibles, aburridos o retóricos; en otras, la 1a y 4a Sinfonías del vienés y los catorce Cuartetos para cuerdas del ruso le devuelven la fe en la tradición musical del siglo XX. De pronto, sin previo aviso, García Ascot abomina de la reiteración y la cosmética del barroco, de la falta de sorpresa y humanismo en Schönberg, Cage o Stockhausen; considera que Billie Holiday y Frank Sinatra son cantantes inferiores a Dinah Washington y Ray Charles, o que la última etapa de John Coltrane –a juicio de quien esto escribe, la más honda y radical– resulta “francamente deplorable”; llega a calificar incluso a Armando Manzanero, predecible como nadie, de “lo más importante que le ha ocurrido a la canción populista mexicana”… Cimas, riesgos y lujos, en fin, de ser un intérprete lírico que toca el clave de un yo bien temperado.
No podía ser de otra forma: García Ascot fue, sobre todo, un poeta, uno con tanta conciencia de su gusto musical que su hedonismo fue una especie inquietante de humanismo. Si con su lente pudo iluminar y capturar, como quería Adorno, la imagen borrosa de la música para después elaborar el álbum de su cuerpo presente, nada está perdido. Ni siquiera el tiempo. A casi veinticinco años de su aparición, la exquisita reedición de estas notas íntimas así nos lo demuestra. ~
(Ciudad de México, 1979) es poeta, ensayista y traductor. Uno de sus volúmenes más recientes es Historia de mi hígado y otros ensayos (FCE, 2017).