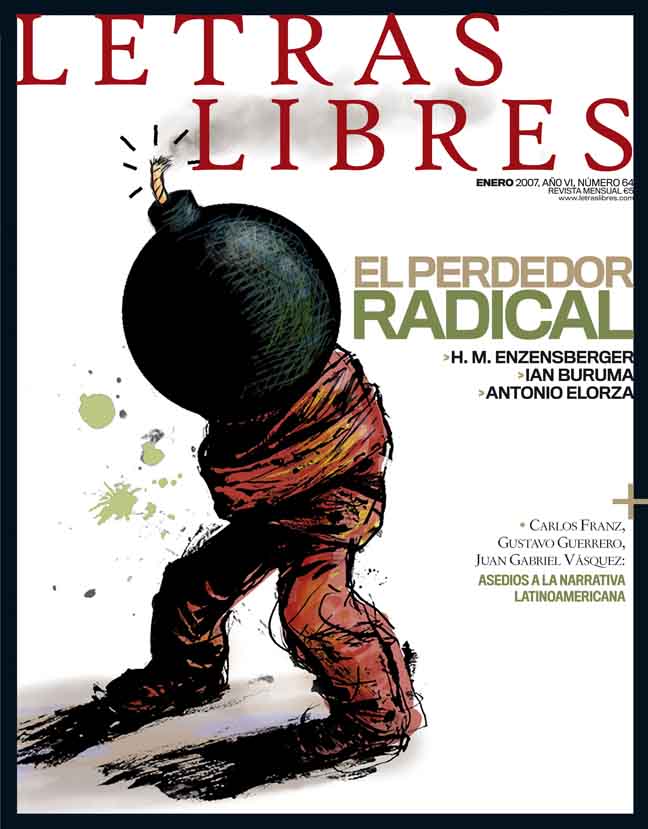1
Una mañana, toda tedio, en la campiña francesa. Un festín inútil de moscas y animales. El sol y sus molestias. Entre la luz, un hombre que camina y no para. Ni los bichos ni aquellas cosas verdes lo detienen. Ya en su cueva, despotrica. Contra Occidente. Contra el cristianismo. Contra el mundo yermo. Si pudiéramos admirarlo (esto no es una foto), diríamos: uno de los nuestros, un misántropo. Más o menos. Porque dejamos de escuchar, no advertimos: de nuevo afuera, sobre el pasto, ya ora. En vez de despotricar, alecciona, alegremente. Sobre la naturaleza. Sobre el amor. Sobre Dios. Responde a un nombre –François Augiéras–, aunque allí, en la Dordoña, nadie lo llama de ese modo. El diablo ermitaño, dicen. El diablo escribe, no tratados, novelitas. Hay mejores, hay peores. Morirá pronto, apenas nos volvamos, porque no sido una vida fácil. Tiene, ya, 46 años. Miremos hacia arriba, apenas un instante, para dejarlo morir a solas. Cielo macilento.
2
Son inexpresivos los datos. François Augiéras nace en Rochester, Estados Unidos, en 1925. De padres galos, gasta casi todos sus días en Francia. A los catorce años abandona la casa materna, hastiado de una tiranía casi imperceptible. Del padre, apenas nada, muerto desde hace años. Viaja por África y Grecia y se instala, casi definitivamente, en la Dordoña. Antes, con su tío, dos descubrimientos simultáneos: la homosexualidad y el incesto. Fatigado de Occidente, recurre a otras supersticiones: el budismo, el pitagorismo, las cíclicas creencias de la Nueva Era. Para publicitar su fe, escribe narrativa. Algo dice André Gide sobre su primera novela y casi nada se afirma de las seis posteriores. Para la última, publicada póstumamente, un ritual: vivir lo que ha de escribir. Así, se interna en un asilo, habita una cueva y se entrega, al fin solo, a un extraño experimento: ensayar una nueva civilización, un nuevo estado espiritual, un humano otro. Muere, acaso propiciamente, antes de concebir su fracaso.
Augiéras es, ante todo, un problema. ¿Cómo leerlo? Su obra no es enfática: vacila entre la literatura y la charlatanería. Cabe lo mismo en nuestro librero que en los estantes de una innombrable librería esotérica. Libros finos y, al mismo tiempo, aleccionadores, atestados de niños, mentores y, desde luego, aprendizaje. Domme o el ensayo de Ocupación (escrita a finales de los sesenta, publicada en 1982), su lección última, es un caso ejemplar, tan fascinante como repelente. Es una lectura incómoda: su forma nos satisface pero su sensibilidad, un tanto etérea, nos lastima. Parte de la anécdota nos deleita: un hombre, al borde de la locura, se oculta en una cueva para ensayar desde allí la ocupación del mundo. Apenas visto por los pueblerinos, practica esos hábitos que más tarde repetirán los nuevos seres: la soledad, la oración, la comunión con los elementos. Mientras ensaya, despotrica contra la vistosa idiotez de los hombres y escribe, morosamente, las líneas que nosotros leemos. Hay una joven y el sexo es ascensión. Hay un niño y su presencia es divina. Hay locura y furia y encendidas digresiones misántropas.
¿Qué nos lastima? No, en definitiva, su misantropía. Por el contrario: es fácil compartirla. Porque estamos anegados de novelas, sabemos que éstas, cuando valen, son objetos negativos. También sabemos: son legión los misántropos en la literatura francesa. De Flaubert a Houellebecq, una misma estrategia: la queja, no de aquel hombre sino, a través de él, de todos los hombres. De un modo u otro, el Augiéras más acerbo es predecible: su negación del mundo moderno no nos incomoda. No hay nada nuevo ni abismal en ella. Es, casi paródicamente, una crítica romántica. Se denuncia el mundo porque es árido y laico, y se abjura de la humanidad porque es apóstata y burguesa. Al revés de Baudelaire, deseoso de oscuridad, Augiéras se consume en espera de una luz más intensa. Un mundo iluminado, ajeno al medio tono moderno, eso quisiera. Mientras espera, despotrica, previsiblemente. Previsible, no tedioso. No le exigimos al misántropo revelaciones inéditas: el mundo es náuseas, y lo sabemos. Demandamos lo posible: un gesto enfático, una manera particular de pronunciar tantas heces. Allí, en el fraseo de la podredumbre, entre los estilistas de la suciedad, Augiéras brilla con una claridad propia, al fin inspirado.
Tampoco nos hiere la prosa. ¿Cómo podría hacerlo? Es una prosa cálida, exacta, intachable. Tantas frases y ninguna que nos haga pensar en la demente misantropía de Céline o en la arrebatada lengua mística de Xul Solar. Tantas sentencias y todas tan ordenadas. El estilo de Augiéras es, a primera vista, paradójico: nace de un temperamento extremado, se resuelve clásicamente. Se inscribe, de hecho y sin reservas, en el clasicismo francés. Su virtud capital es aquella de la que Barthes ya se mofaba: la precisión. No es de extrañar que tanta templanza haya ganado la atención de Gide. El asunto: ¿por qué el clasicismo y no una prosa más expresiva? ¿Por qué la calma? Acaso para convencer. Porque sus temas son poco ordinarios y rayan a veces en el embuste, Augiéras compone una prosa eminentemente francesa, irrefutablemente literaria. Porque la belleza clásica persuade, escribe en un estilo ya canónico. No arriesga para no tropezar y atizar las sospechas. Esto, afirma su prosa, es literatura. Esto, sugiere su temperamento, podría ser otra cosa.
Nos lastima, entonces, tanta luz. Podríamos decir, como Debussy, que nuestras almas mueren por exceso de sol. Así: descansamos cómodos bajo la sombra y, de pronto, la demasiada luz. Creíamos conocer la oscura naturaleza de la novela –un envejecido divertimento crítico, inútil para proponer– y, de golpe, ésta propone. No una vez ni casualmente: un chorro de luz tras otro. Augiéras se pretende un iluminado y, sin apenas pena, ya alecciona. Entre un vituperio y otro, un sermón sobre la Claridad, la Energía Divina, el Ser Primordial. Entre la conocida narrativa negativa, una porción positiva. Aquí, nuestra incomodidad. ¿Qué hacer con sus revelaciones? ¿Cómo leer, hoy, a un santo? Para empezar, hemos sido embaucados: se ha denunciado la deficiencia del mundo sólo para proponer, enseguida, una sabiduría. ¿Cuál? Cualquiera. Una que, fiel a su década, flota en la Nueva Era. Una que, como las otras, necesita
del auxilio de las mayúsculas. Una tan falaz como todas. Súbitamente aleccionados, nos negamos a escuchar siquiera el mensaje. Hubiéramos deseado otra cosa, un Augiéras todo lobreguez, atado a aquella certeza de Nietzsche: ciertas cosas no deben decirse porque los lectores no están preparados para oírlas. Nosotros, inútil presumir, no lo estamos.
El asunto es cosa grave. Notaba Borges: la experiencia estética se define, en esencia, por la inminencia, no el acontecimiento, de una revelación. Afirmamos lo mismo sobre la literatura: incluso cuando es epifánica, está siempre a punto de pronunciar. No es tanto una revelación como la promesa de que podría haber alguna. ¿Qué ocurre, entonces, cuando un autor revela neciamente su luz? Ocurre algo, cualquier cosa, que no es literatura. Augiéras, al hacer las veces del chamán, rebasa las fronteras de la narrativa. Al descubrirnos lo arcano, nos prohíbe la experiencia literaria. Imposible la distancia estética entre tanto soplo místico. Imposible, también, la crítica. Su obra no nos exige una contemplación reflexiva sino un acto de fe: credulidad, no admiración formal. En vez de una novela, un develamiento. La literatura, en otra parte, donde la luz menguante.
Entonces: ¿qué hacer con Augiéras? ¿Es o no literatura? Su prosa y su misantropía dicen que sí. Su pretendida santidad sugiere, crasamente, lo contrario. De un modo o del otro, un problema. Un problema ya conocido. La comezón que nos produce es la misma que nos han provocado, a lo largo de la Edad Moderna, los místicos: fascinación y aversión. No pocos espíritus lúcidos –Flaubert, Schwob, Coetzee– han sido seducidos por la imagen del asceta. Incluso un alma tan poco iluminada como la de Cioran fue absorbida por los martirios de las santas. ¿Por qué la fascinación? Para decirlo con el rumano, porque contemplar a los místicos satisface “un gusto por las enfermedades y una avidez de depravaciones”. Por eso y porque debajo de todo asceta se oculta un misántropo más o menos declarado. El místico, como nosotros, detesta este mundo pero él, al revés de uno, renuncia a sus escasas recompensas. Allí la fascinación: disfrutamos ver cómo padece el destino que nosotros, sabiamente, celebramos para no vivirlo. ¿Por qué la aversión? Por la demasiada, inclemente luz. El místico es tolerable hasta antes de ser iluminado. Cuando sufre vanamente, su ejemplo es de una belleza morbosa. Favorecido por una revelación, es innoble. Augiéras, por ejemplo: hermoso mientras despotrica en una cueva, repelente cuando sus cabellos ya se erizan y su dedo, seráfico, señala un camino.
Un sendero, no para nosotros. Un maestro, no para nosotros.
Nosotros, los amargos. ~
es escritor y crítico literario. En 2008 publicó 'Informe' (Tusquets) y 'Contra la vida activa' (Tumbona).