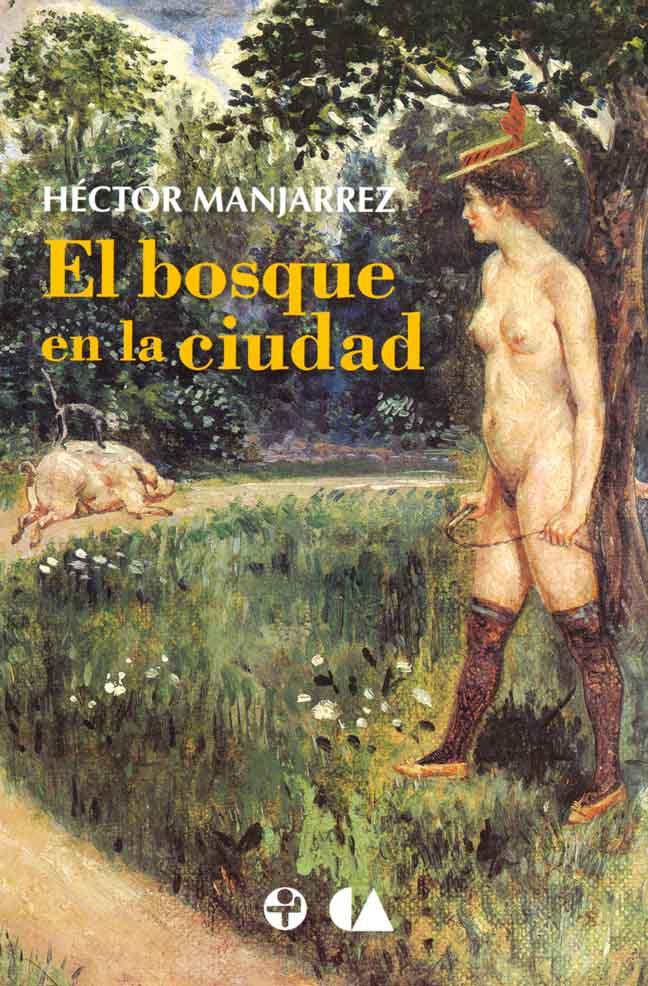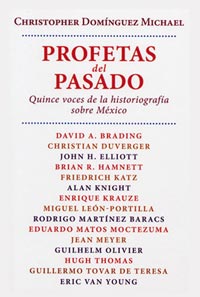Héctor Manjarrez apuesta en El bosque en la ciudad a una prosa apenas con tratamiento literario, acaso para dar crédito al llamado mundo real. La voz que narra establece pronto sus fronteras: la suya es una bitácora cuyos propósitos conscientes son ejercitar la mano y dejar registro de la actividad física –se adivina una prescripción médica– sin releer las notas escritas de un solo tirón. “Una pluma libre, con todo lo que eso implica.”
El texto va a su aire y, luego de plantear las reglas, asume las consecuencias: “no leo –dice en algún párrafo– el apartado anterior. Me temo que debe de ser de una cursilería y demagogia insufribles”. Y esta frase aparece no tanto como una autocrítica estilística, sino como la síntesis del espíritu de toda una época que el narrador, hombre de su tiempo, compartió, y cuyos remanentes, entre resignado e intolerante, constata en el propio cuerpo del texto que está escribiendo. He aquí el vínculo de El bosque en la ciudad con El cuerpo en el DF, crónica escrita en 1975, segunda parte de este libro que es, en realidad, un díptico.
Bitácora, pues, de un cuerpo que paulatinamente abandona a quien cuenta, pero que se niega a condescender al sentimentalismo y a la corrección política a propósito de la Naturaleza –ese invento–, El bosque en la ciudad es el registro de un paulatino despojamiento a la vez que un recuento de lo que se va perdiendo en el camino y recuperando en la escritura: el bosque de Tlalpan, el de Chapultepec, Hampstead Heath y sus estanques: áreas verdes memorables, algunas patéticas, como el triángulo de ochenta metros cuadrados que, a la orilla de Insurgentes, ostenta el nombre de parque. Lugares donde ya el ejercicio de la palabra escrita va siendo el único posible; ya no la carrera cuesta arriba, ni el lerdo jogging, ni siquiera la caminata, pese a los extravagantes licuados con Ajovit y aceite de prímula, pese a la renuncia al tinto y al bistec; pese a la voluntad de ir a abrazar un árbol antropomorfizado. Bitácora de la desagregación, del registro de estos afanes salutíferos se van desagregando tramos de un Bildungsroman desopilante y referencias a la alta cultura.
La obra de Manjarrez describe la trayectoria de una desazón mutante pero continua, y sus libros, cada uno a su manera, tienen fuerza: testimoniales, no pueden ser refutados; imaginativos, convencen. Manjarrez propone que el mundo es áspero y arbitrario, cuando no conspirativo, lo cual por contradictorio no deja de ser consecuente con su poética. Sus incursiones sobre el bosque lo llevan a hacer el elogio de las ardillas, pero también a sospechar de un posible corredor de la muerte para árboles.
Se ha decidido con acierto que el primer texto del libro aparezca antes del que cronológicamente lo antecede por unas tres décadas. El cuerpo en el DF es una crónica exasperada, angustiosamente lúcida, que arroja una luz corrosiva sobre el narrador que caminará en un bosque futuro agobiado por la gota. No es poca cosa seguir las humildes odiseas de el cuerpo, los vejámenes que la ciudad, esa hipóstasis del PRI, le impone: averno desmañado, con sus diablejos adiposos al volante del autobús y sus súcubos inaccesibles: las mujeres de clase media alta del centro comercial –el mall de ahora era El Mal para el maniqueísmo setentero.
Así, ese cuerpo puesto en situación encarna la justa cólera –siempre agotadoramente justa– de quien no transige sino ocasionalmente al gozo, y eso sólo si es garante de buena conducta ideológica. Impensable ser superficial; no había que conceder a lo liviano el derecho de emerger, como habría propuesto Lefebvre en el hereje Manifiesto diferencialista.
El cuerpo en el DF exhibe una mano experta y una prosa fluida, quizá demasiado pendiente de dejar perfectamente claros sus severísimos juicios. Treinta años después el anatema sigue, pero el imperativo cede al impulso lúdico: La maldita pintura, libro inmediatamente anterior a El bosque… –reconocido apenas en julio de este año en la Cartagena española con el v Premio Internacional de Novela de la Diversidad del festival La Mar de Letras–, es un ejemplo concentrado de numerosos juegos de vértigo, Caillois dixit. Hubo que esperar hasta esta novela para que las obsesiones claustrofóbicas y el oscuro humor de Manjarrez llegaran hasta sus últimas consecuencias.
De cualquier modo, la ciudad de ahora no es el DF de hace treinta años; tampoco el escritor conserva la rabia de entonces. El cuerpo en el DF era el de quien había sido tragado por una ciudad voraz y por lo tanto habitaba un centro no precisamente apolíneo sino básicamente intestinal. Es ese mismo cuerpo, sin embargo, el que a principios del siglo XXI no tendrá palabras para manifestar su alegría por haber atestiguado la caída del PRI, y al que por lo demás se le informa que sus dorsales han estado siempre rotas y que sus cervicales están hechas polvo, probablemente de tanto negarse a agachar la cerviz. Eso explicaría muchas cosas. Eso, o la aceptación de que es nutritivo sentir que uno escandaliza. La dicha de asustar es profunda y duradera: nunca cansa, diría el espantapájaros de Gibrán.
Más allá del vínculo filial con un árbol o de la amable presencia de las ardillas, uno de los momentos más contundentes del libro es ese fragmento de Bildungsroman en que el narrador, a los diecisiete años, muestra sus versos a un editor relevante, a un escritor famoso y a la mujer de éste, lo que le vale ser humillado con lujo de violencia verbal por el editor para luego ser rescatado por el escritor a quien admira. El episodio crece con la revancha ulterior, verdadera farsa guiñolesca y ácido ajuste de cuentas.
Es sintomático, quizá, que el temperamento del libro pudiera ubicarse más en este par de escenas, poderosas y grotescas, que en las sutiles observaciones sobre la conveniencia de honrar la tenacidad de los caracoles, o en la obligada diatriba contra la tiranía castrista o la irracionalidad urbana. Manjarrez, que nunca le ha hurtado el cuerpo a lo confesional, ha tomado los riesgos del caso. Lo que destaca para bien o para mal en este doble volumen lleno de meditaciones sobre el propio soma, agudezas sociológicas, reconocimientos, rectificaciones y aciertos aforísticos, es la jugosa anécdota de la iniciación literaria y sexual de un escritor adolescente en un país helado de Europa central, en la que aparecen como personajes secundarios y catalizadores dos figuras esenciales de nuestra historia literaria. ~