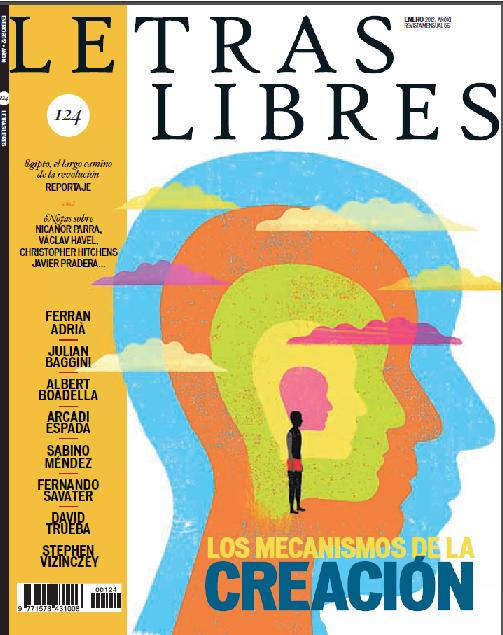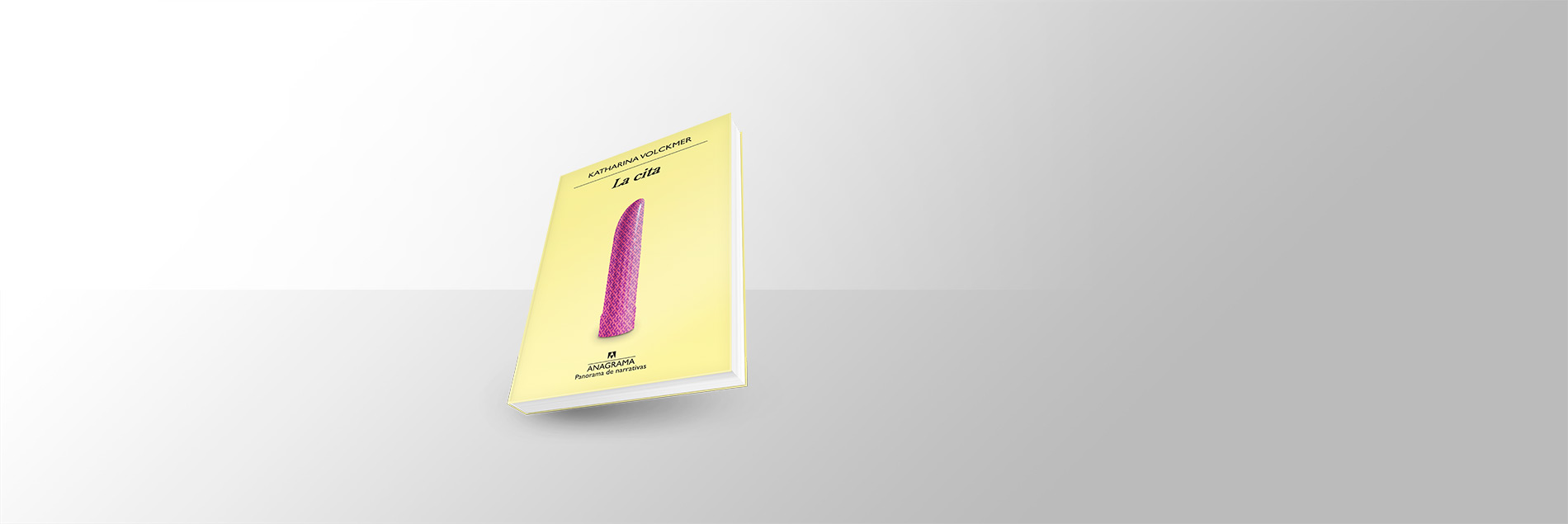Victor Sawdon Pritchett no fue, quizá, un gran crítico pero fue el mejor de los reseñistas literarios. Sus iniciales (VSP) fueron un sello de amor a la literatura, agudeza intelectual y honradez sin tacha durante los sesenta años en que ejerció la crítica en ambas orillas del Atlántico, primero en el semanario británico New Statesman y después, tras la Segunda Guerra Mundial, en The New Yorker y en The New York Review of Books. Nació VSP en Ipswich, Suffolk, el 16 de diciembre de 1900 y, habiendo recibido el nombre de Victor en honor de la reina, murió casi cien años después, en Londres, el 20 de marzo de 1997, meses antes del triunfo de Tony Blair. Empezó su carrera en 1922 escribiendo sobre D. H. Lawrence, Joseph Conrad y André Gide, contemporáneos su-yos, y la terminó reseñando a quienes podrían haber sido sus hijos o sus nietos: Gabriel García Márquez, V. S. Naipaul, Salman Rushdie, Bruce Chatwin.
No escribió Pritchett ningún libro de crítica cuyo título sea familiar en otras lenguas, al estilo de Hacia la estación de Finlandia (1940) o La tumba sin sosiego (1944), de sus colegas Edmund Wilson y Cyril Connolly, pero susComplete Collected Essays (1991) son el panorama más vasto emprendido por la crítica anglosajona durante el siglo pasado y la lista de los autores que reseñó tiene un relieve demográfico: además de los clásicos anglosajones, escribió sobre los grandes rusos y los no tan grandes, sobre algunos franceses (Stendhal, France, De Beauvoir, Montherlant, Camus, Genet) y varios italianos (Cellini, Giovanni Verga, Manzoni, Svevo). Se le agradece su presentación de un brasileño (Machado de Assis) y la atención entusiasta que le brindó a Pérez Galdós, a Eça de Queiroz, a Borges y a García Márquez, en una época en que hablar de literatura iberoamericana era una excentricidad.
Si VSP no hubiera escrito una sola página de crítica literaria conservaría la admiración de sus lectores, considerado el “Chéjov de la lengua inglesa” por los cincuenta y tantos cuentos, largos y muy cortos, que escribió entre The Spanish Virgin and Other Stories (1930) y A Careless Widow and Other Stories (1989). Más aún: su dueto autobiográfico, compuesto de A Cab at the Door (1968) y Midnight Oil( 1971), es un clásico de la memorialística inglesa. Sus novelas –una de ellas, al menos, logradísima en previsible clave flemática, es Mr. Beluncle (1951), la caricatura de su padre– son menos admiradas. A veces se sospecha, debe decirse, que el unánime respaldo al Pritchett narrador buscaba no malquistarse, entre los escritores, con vsp, el crítico.
Que de Pritchett en español casi no se conozca nada, salvo alguna novela traducida hace medio siglo y un puñado de cuentos, parece raro, tantimás si se subraya que fue, antes de la Guerra Civil y junto con su íntimo amigo Gerald Brenan (1894-1987), uno de los pocos ingleses que conocían España sobre el terreno, al grado que el primero de los libros de VSP fue Marching Spain (1928), una crónica de viaje a la que siguió, en 1954, The Spanish Temper. Ocurre –y aquí empezaríamos a elucubrar sobre la indiferencia hacia él por parte de su amado mundo español– que el crítico fue, pese a haber apoyado clara y públicamente a la República en 1936, impermeable ante el entusiasmo lírico y el compromiso político que arrastró a tantos de sus colegas ingleses a compartir con los republicanos el pan, la sal, el sacrificio y la propaganda, en el frente. VSP creía, osadamente para el milieu donde escribía, que la Guerra Civil era una consecuencia funesta de la historia española y no el resultado de un conflicto ideológico internacional. La Falange, Franco, los comunistas y los anarquistas eran, todos ellos, personajes españoles, hijos de un temperamento y no de una historia. Pritchett, sir Victor desde 1975, ejemplificó el moderantismo atribuido a los ingleses: nadie menos ideológico que él, a su manera, un extraño en su siglo.
Si políticamente Pritchett dejaba fríos a los españoles, en contraste con un George Orwell, que le parecía a aquel (y los colores van apareciendo en mi retrato) más un hombre del continente que de la isla, más cercano a Ignazio Silone y a Arthur Koestler que al temperamento británico, como narrador no es fácil de apreciar. Su mundo es resueltamente idiosincrásico al grado que, insisto, ve en Orwell menos al desengañado del comunismo que al escritor colonial juzgado en la no tan inesperada compañía de Kipling. Lo menos interesante, además, de su obra son los libros de viaje. Los que dedicó a Londres y a Dublín fueron escritos para el público estadounidense y sus crónicas latinoamericanas, que las tiene, no van más allá de la viñeta agradable, medianamente informada, simpática y prescindible. Es periodismo dominical escrito por dinero, según dijo Connolly, su rival y no precisamente su admirador.
Fue VSP el cuentista de la clase media baja inglesa, aquella que, acabada de formarse durante la víspera eduardiana de la Gran Guerra, dio vida a los inmensos suburbios ingleses. Ese y ningún otro universo es el protagónico en la ficción pritchettiana, difícil de exportar, como lo es, si se me permite, Molière, un clásico francés de dudosa universalidad. Así, VSP, al cual se le pueden aplicar sus propias palabras sobre Laurence Sterne: la excentricidad dimanada de Tristram Shandy, por ejemplo, es una locura práctica poco comprensible si le asemeja con la gran locura apocalíptica de los rusos. En Pritchett, un clásico nacional inglés, impera una fantasía cómica surgida de la vida común y corriente, desprovista de todo mito pero plagada de detalles que puede perderse un lector de novelas pero no un lector de cuentos y menos aún de cuentos tan sutiles y sonrientes como los suyos. Quizá una buena edición, hasta la fecha inexistente en español, corrija mi opinión, la cual no me impide reconocer cinco o seis cuentos de Pritchett como excepcionales. Pero no como los de Chéjov pues –según dice su biógrafo Jeremy Treglown– el crítico contamina, en Pritchett, al cuentista. Frecuentemente da explicaciones de más.
VSP fue un escritor profesional dedicado al trabajo diario, al cual le sucedieron muy pocas cosas novelescas, como a los personajes de sus cuentos, ocupados en lo que pasa cuando no pasa nada. Su mayor sufrimiento, el alcoholismo de Dorothy, su segunda esposa y madre de sus hijos, tuvo un final feliz al rehabilitarse ella gracias a Alcohólicos Anónimos. La pareja viajó mucho y acaso el momento más emocionante les ocurrió cerca de Hollywood, cuando Alfred Hitchcock (a quien VSP ayudó con el guión de Los pájaros) los invitó a dormir en la cama que antes que ellos habían ocupado Cary Grant, Ingrid Bergman, James Stewart y Grace Kelly. Su vida literaria tuvo sus altibajos y a fines de los años setenta los cambios en el gusto mermaron la difusión de sus libros, juzgados anticuados. Pritchett no se amilanó y como eminencia gris de New Statesman tuvo arrestos para pelear (y perder) una batalla por la dirección del semanario, teniendo por aliados y rivales a jóvenes turcos como Martin Amis, James Fenton y Julian Barnes.
En fin: es un acontecimiento que haya aparecido en nuestra lengua El viaje literario, que reúne cincuenta ensayos literarios de Pritchett, prologados y seleccionados por Hernán Lara Zavala. Están divididos en cuatro apartados que separan a los ingleses de los estadounidenses y a estos de los europeos (continentales, se entiende), concluyendo, esta antología pionera, con los autores españoles y latinoamericanos.
Así como VSP no es fácilmente exportable como narrador, quizá tampoco lo sea como crítico, lo cual sonaría a paradoja dado que la claridad, el buen sentido y la ecuanimidad lo distinguen tanto como la buena prosa, cuya elegancia no transmite esta traducción, tan solo correcta. Es comprensible que el plato fuerte sea la lengua inglesa, el baremo con el cual debe medirse a Pritchett, un crítico atento a la literatura mundial, tal cual lo demostró, en el terreno práctico, cuando fue elegido presidente del pen Club en 1974.
VSP arriesga opiniones que descartan la imagen, distorsionada e injusta, que lo presenta, por haber sido el más convencional de los hombres, como un crítico pacato, victoriano. Nada de eso: discrepa de valores consagrados por el modernismo y lo hace con originalidad. Explica muy bien por qué Lewis Carroll no pudo ser –con la información que Pritchett disponía– ni siquiera un corruptor de menores, pues disoció radicalmente al sexo del amor. Tan pronto sus niñas entraban a la pubertad, abjuraba de ellas, lo cual lo mantuvo casto. VSP, debe decirse, habló y escribió de sexo tantas veces como fue necesario, en sus ensayos y cuentos lo mismo que en sus cartas a Brenan, su confidente. Pero se negó a hacer del sexo el tema del siglo. De los dos Lawrence se quedaba con T. E. El nuevo puritanismo pregonado por El amante de lady Chatterley le parecía dudoso.
Más que Lewis Carroll, Swift, hijo de una época más salvaje que la victoriana, le pareció a VSP el ancestro más fiable del surrealismo y discrepaba de la grandeza atribuida por toda su generación a Conrad. En su opinión, las novelas conradianas son ambiguas como resultado de la insolvencia del autor a la hora de saber qué siente un hombre. Genio del monólogo, sugiere Pritchett, Conrad se equívoco de género: lo suyo era el teatro en una época –agrego yo– en que un teatro de esa naturaleza, como el que surge de Lord Jim, ya no era factible.
Hijo de un devoto de la Ciencia Cristiana, en cuyo periódico hizo sus primeras armas, VSP ve la religión con la tolerancia del agnóstico. Toma nota del catolicismo de Evelyn Waugh y frente a otro católico, Graham Greene, su contertulio en el Club Savile y novelista que admiraba demasiado, advierte en los ingleses (pero no en los irlandeses o en los escoceses) un desinterés manifiesto en el problema del mal, asunto que le dejaron al polaco Conrad y al estadounidense Henry James. Es imposible saber si Dios existía o no para Dickens, aclara. Pero el mal no existe en sus novelas: impera un sucedáneo de este, la histeria personificada y melodramática.
Sus puntos de vista sobre los ingleses, VSP los corrobora con los estadounidenses, cuya idiosincrasia, “todo aquello que lo es hace verdaderamente distintos a los británicos”, viene de lo escrito por Twain y Poe, creadores de un anverso del puritanismo que en Inglaterra no fue necesario imaginar ni ejercer. Con la excepción del Henry James de The American Scene, los estadounidenses, extrañamente, no escriben buenos libros de viaje (¿habrá leído el viejo Pritchett On the Road?) porque carecen de pasado lo mismo que de futuro, lo cual, para él, es una virtud de clase media, lo mismo que una tara padecida en el tiempo y no en el espacio. A este inglés que se sentía muy a gusto en los Estados Unidos y que nunca se permitió el antiyanquismo, Huckleberry Finn le parece un gran libro pero lo encuentra incapaz de alimentarnos espiritualmente. Su rango es inferior a Don Quijote o a Almas muertas porque dibuja el alma limitada de un niño. Y Faulkner, “un escritor que saca provecho de una sociedad sin ley”, le parece una de esas perplejidades francesas que los ingleses toleran muy malhumoradamente. En Faulkner, la Francia desgarrada y contrita, débil, de la Ocupación y de la Resistencia, encontró un espejo turbulento.
Poco interesado en la literatura francesa y nada interesado en los alemanes, VSP adoraba a los rusos. Sus ensayos sobre Dostoievski y Tolstói, que deleitaban a Isaiah Berlin, otro de sus amigos, son de lo mejor que puede leerse en El viaje literario. Quien se interne libro tras libro (en In My Good Books, The Living Novel,Books in General, The Working Novelist, A Man of Letters, The Myth Makers, The Tale Bearers,Lasting Impressions) en su crítica se topará con Lérmontov, Pushkin (“el más radiante de los demonios”), Gógol, Goncharov, Turgueniev, Chéjov, Gorki, Nikolái Schedrin y con su amigo Nabokov, con el cual compartió varios viajes, uno de ellos a la India, de ingrata y divertida memoria para ambos.
Habiendo recorrido tantos kilómetros en la literatura mundial, Pritchett, empero, no deja de ser un crítico inglés y la explicación de ese aislamiento la dio él mismo. VSP vivió, entre 1921 y 1923, en París, al cual llegó, como suele ocurrir, enamorado de la literatura y queriendo ser escritor. Sobrevivió como ayudante en el estudio de un fotógrafo y dos años después se fue a Irlanda como corresponsal de The Christian Science Monitor. Años después, Pritchett leyó las memorias de la Generación Perdida, de aquel París que era una fiesta y descubrió, aturdido, que la Ciudad Luz de Gertrude Stein, Sylvia Beach, Joyce, Hemingway y Scott Fitzgerald no había sido, de ninguna manera, la suya. En ese entonces, confesó VSP, “yo estaba allí, pude habérmelos topado en la calle pero nunca escuché hablar de ellos… Simplemente, llevé conmigo el aislamiento que traía de Inglaterra”.*
Ese aislamiento interior, esa concentración en la pureza de lo literario, es la virtud y el límite de Pritchett como crítico. En él, la insularidad inglesa se manifiesta, ya lo he sugerido, en indiferencia ante la religión, el sexo, la política y, sobre todo, la historia. Y ello lo hace parecer intemporal, como es notorio en las páginas parisinas de Midnight Oil, en donde París es una idea habitable, un nicho y no un lugar en el tiempo o el escenario de una cultura. Lo nuevo y lo viejo, la modernidad y la tradición son conceptos que, mágicamente, no arraigan en VSP, lo cual vuelve fascinante a su crónica general de la literatura del siglo xx, pues parece haber transcurrido no en cualquier época sino en un jardín encantado, el de Pritchett, donde este lector absoluto con aspecto de médico provinciano fuma pipa y lee, va al club y regresa y sigue leyendo, cumpliendo sus obligaciones con la realidad, con la monarquía, con los escritores del mundo y los lectores ingleses, con una indiferencia sonriente y metódica. Por su afecto por el lector común, VSP fue, en cierta medida, el heredero de Virginia Woolf y, sin embargo, ella y todo el grupo de Bloomsbury le parecían una remota tribu perdida en el trópico, según dice. Y reseñando Oscar Wilde (1987), de Richard Ellmann, Pritchett cita la certidumbre del biógrafo de que Wilde pertenece más a nuestra época que a la victoriana. “No sé muy bien qué significa esa frase”, concluye VSP.
De sus relaciones con Wilson y Connolly, el par de anglosajones con los que disputaría la primacía entre los críticos ajenos a la academia, puede inferirse la posición de VSP su apacible y laborioso desdén. Wilson adoraba a Pritchett, por haber logrado lo que aquel soñó sin realizarlo: ser tan buen cuentista como crítico. Alabó Hacia la estación de Finlandia, destacando que la grandeza wilsoniana estaba en permitirnos escapar de la historia por el camino de la novela, en hacer de las ideologías decimonónicas, venturosa literatura. Importaba George Meredith, no Ferdinand Lassalle. Y Pritchett se felicitó de que en la segunda edición Wilson se disculpara por haber sido tan cándido en relación a la pesadilla soviética. Citando a Turgueniev, a quien dedicó una hermosa biografía (The Gentle Barbarian, 1977) y a quien tenía por el ejemplo práctico de cómo sobrevivir con honor entre nihilistas, VSP agregó que hacer revoluciones en barricadas ajenas era una tentación fatal.
En cuanto a Connolly, Pritchett no lo leyó con los ojos desbordantes de admiración tan propios de todos nosotros, los enemigos de la promesa. Connolly, dice VSP en El viaje literario, era un bebé: “Cuando hace algo para entretenernos es conmovedor y cuando se queda solo está perdido.” No vio en él a un destacado moralista del fracaso literario sino a un fracasado que moraliza. A su alrededor, Connolly dejó hermosas ruinas donde pueden distinguirse, si entiendo bien, fragmentos de las maravillas de Virgilio, de Pascal y de Jung.
No hizo Pritchett, concluyo, una anatomía de la melancolía literaria, como Connolly, ni se aventuró, siguiendo a Wilson, en la gran marcha de la historia que fascina a los escritores. No postuló teorías literarias, y quien crea que la obligación de un crítico es hacerlo no entenderá a VSP, quien dando cátedra como invitado en 1969 en Cambridge, el nido de la Crítica Práctica, tranquilizó al profesorado: la literatura debía huir de la biografía para internarse… en la autobiografía. Pero tampoco tuvo ideas generales, de origen filosófico o estético, sobre la literatura, lo cual es necesario en un gran crítico. En el fondo –se lo dijo a Al Alvarez en una carta– detestaba al gran escritor moderno encarnado en Flaubert, melindroso y misántropo.
Escribió Pritchett cientos de páginas sensatas, amorosas, precavidas sobre casi todos los escritores importantes del siglo pasado y del antepasado, dejando un legado de inteligibilidad pocas veces impreso y encuadernado. Pero si tenté a la herejía diciendo en la primera línea de esta reseña que VSP no fue un gran crítico, sino el mejor de los reseñistas, lo hice por mor del formalismo. Pritchett casi nunca ensaya, es el menos ensayista de los críticos porque fijó el canon de lo que debe ser una reseña literaria y se somete a ella casi esclavizado. Al leerlo en libro, uno extraña el formato periodístico de la reseña, la orientación brindada por la ficha bibliográfica del libro reseñado (ausente en El viaje literario tanto como en Complete Collected Essays). Pero esto no debe pronunciarse en una época como la nuestra donde la reseña es considerada la fajina a la cual está condenado quien sueña con ser, más que crítico, profesor, y anhela abandonar la crítica tan pronto lo tiente el éxito mundano como novelista.
Pritchett fue fiel a la voz de la literatura. A esta voz la identificó mejor que nadie. En su reseña sobre La prima Bette, de Balzac, VSP reconoce la facilidad con que la novela decimonónica se adapta a las series televisivas, en la cual, ya se sabe, los ingleses son o fueron magistrales. ¿De qué se ha perdido entonces quien ve La prima Bette y renuncia a leerla? Pues se han perdido, nada menos, de la experiencia de escuchar la voz estridente, resuelta y torrencial del novelista. A quien entienda lo que esa respuesta significa le será permitido volver una y otra vez al jardín encantado de V. S. Pritchett. ~
*Jeremy Treglown, V. S. Pritchett. A Working Life, Nueva York, Random House, 2004, p. 25.
es editor de Letras Libres. En 2020, El Colegio Nacional publicó sus Ensayos reunidos 1984-1998 y las Ediciones de la Universidad Diego Portales, Ateos, esnobs y otras ruinas, en Santiago de Chile