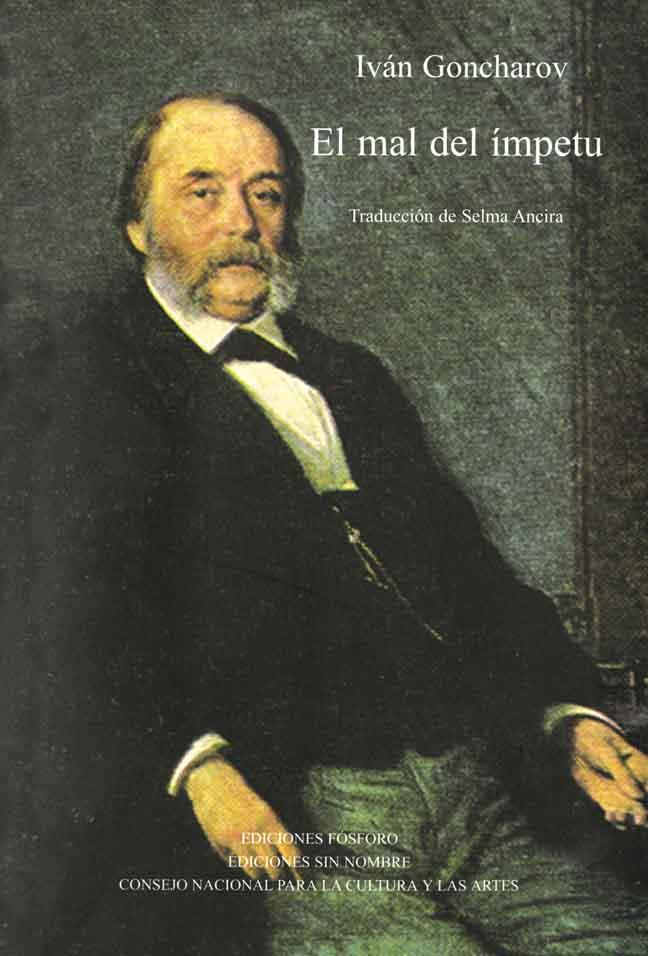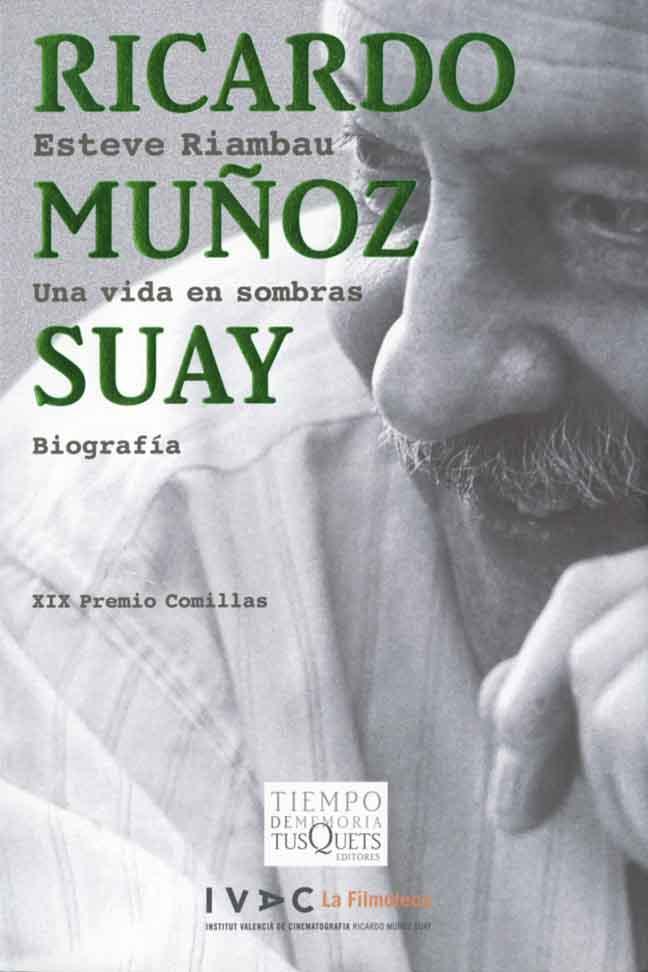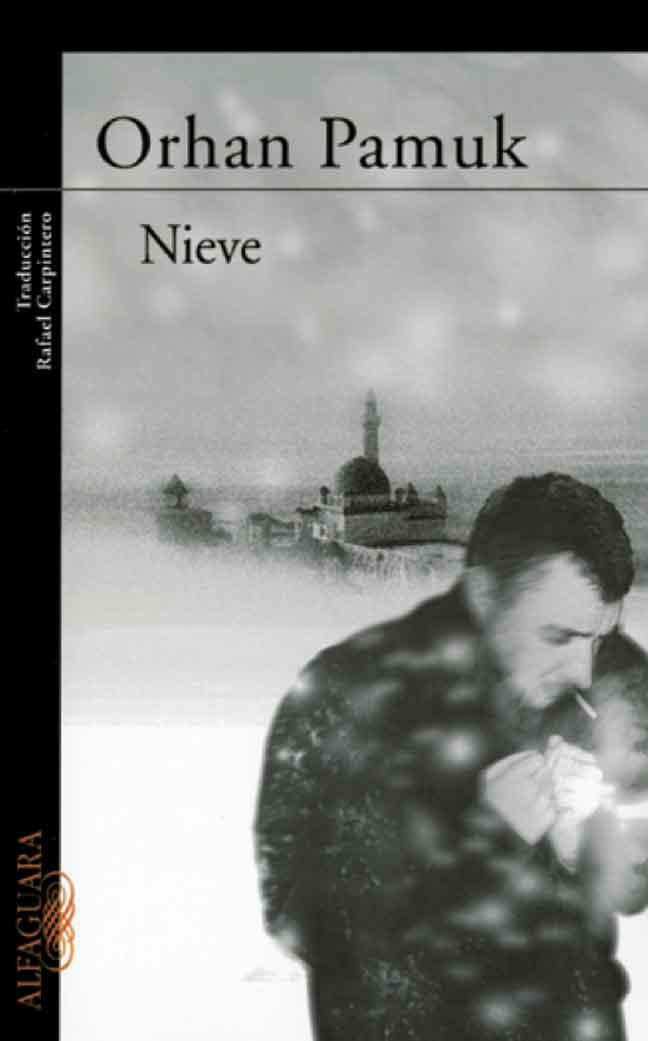Entre las literaturas modernas ninguna tan dotada para crear seres inolvidables como la rusa. El Quijote y Sancho Panza, retratados a la mitad de algún camino castellano y con el detalle, un tanto filisteo, de los molinos de viento como trasfondo, siempre me han parecido una estampa rusa porque los personajes rusos son tiernos sin ser ridículos, sublimes sin resultar gemebundos y que, cuando padecen de idiotismo, lo padecen sublimemente. Hago y deshago mi lista: el príncipe Mishkin y Pierre Bézukov, los médicos chejovianos, los nihilistas de Turguéniev (que parecen propagandistas del Ejército de Salvación junto a los demonios de Dostoievski), el criado Smerdiákov y el viejo Karamázov, la casera, el hombre que perdió su nariz, la Karenina… Pero a ninguno de ellos encuentro tan propios, tan queridos, como a Oblómov y a su criado Zajar, el amo y el esclavo que protagonizan Oblómov (1859), la gran novela de Iván Alexándrovich Goncharov.
El libro tiene cierta fama por Algunos días en la vida de Oblómov (1979), la película de Nikita Mijalkov que en algo ha contribuido a que Goncharov conserve su lugar en la segunda fila de los clásicos rusos, sitio que se le otorga una vez que se aclara que es inferior a Dostoievski y a Tolstói y a Chéjov, y que Oblómov es una obra superior al hombre superfluo que la escribió. A Goncharov (1812-1891), es cierto, le falta la humanidad que derrochan sus ilustres contemporáneos, habiendo vivido como vivió, sin otra angustia que la de garantizar la pequeña posteridad de su nombre. Tiene mala prensa Goncharov: durante 32 años fue un funcionario ocupado en ejercer oficialmente la censura política sobre sus colegas, entre los cuales estuvo Dostoievski, algunos de cuyos trabajos literarios y periodísticos le tocó examinar. La primera novela de Goncharov se tituló Una historia ordinaria (1847) y su último libro, Una historia extraordinaria, es una memoria publicada póstumamente (1924) en la que narra cómo Iván Turguéniev (para beneficiar a Flaubert, entre otros) le robaba sus argumentos. Mala cosa hizo Goncharov al acusar de plagio, de manera escandalosa y maníaca, a Turguéniev, el caballeroso y amado hombre de mundo. Algunos historiadores literarios prefieren ni mencionar ese extravío de provinciano resentido por lo indecente de un episodio que hubo de convocar, para que hicieran justicia, a una comisión de honor escogida entre los más intachables escritores. El precipicio (1869), la novela antinihilista con la cual Goncharov daba su versión del tema de moda, sería aquella que le había sido plagiada.
Goncharov tiene fama de ser un homo unius libri, como lo lamenta Janko Lavrin, uno de sus escasos biógrafos. Yo mismo pensaba que más allá de Oblómov no había salvación para Goncharov, pero la lectura de El mal del ímpetu me obliga rectificar. Su obra, que es brevísima para ser rusa y se compone de tres novelas, de un puñado de cuentos y de la crónica del viaje que hizo alrededor del mundo como secretario del almirante Putiatin (La fragata Pallada, 1858), abunda en lugares para explorar.
Dado que El mal del ímpetu (hermosa traducción de Selma Ancira: en francés le pusieron La terrible maladie) es el contrapunto de Oblómov, hay que recordar lo que le pasa a Iliá Ilich Oblómov, un hombre sin energía que abandonó la hacienda por San Petersburgo, el terrateniente desconsolado que tarda ciento veinticuatro páginas en levantarse del camastro y que, decepcionado del amor y desdeñoso del éxito, ajeno al dinero y enemigo del comercio mundano, muere sin haber encontrado en la vida un motivo superior. Stolz, su amigo y su rival, no se saldrá con la suya en su próposito de inocular a Oblómov del emprendedor y crematístico espíritu germánico que el novelista le atribuye.
El príncipe Mirsky, en A History of Russian Literature (1924), considera que Oblómov es el gran monumentum odiosum erigido en honor y en agravio de la vieja Rusia. La novela, en efecto, ha sido leída como la que mejor representa al conflicto decimonónico entre lo nuevo y lo viejo, al grado que el “oblomovismo”, como antes el bovarismo y después lo kafkiano, pasó al arsenal de conceptos usuales en el periodismo. “Oblomoviano” era el mundo ruso anterior a la liberación de los siervos en 1861 y “oblomoviana” resultó ser, por extensión, toda nación perezosa, ajena al progreso y atada a las ensoñaciones rurales.
Más allá de la pertinencia de Oblómov como novela social, que la tiene, es la penetración psicológica lo más distinguido en el arte de Goncharov, ese “elemento flamenco” que el crítico Aleksandr Druzhinin veía en él. El genio para el detalle es la materia misma de El mal del ímpetu, relato de 95 páginas que, contra las 435 que tendrá Oblómov, apareció en 1838. Todo aquello que pasaba inadvertido para la ficción, que pertenecía a lo doméstico y se contaba entre lo antisocial, era la materia de Goncharov.
El punto de partida de El mal del ímpetu es el mismo que en Oblómov y su héroe, una prefiguración de Oblómov. Se trata de Nikon Ustínovich Tiazhelenko, un terrateniente ucraniano conocido en sus rumbos “por una incomparable y metódica pereza y una heroica indiferencia hacia el mundano ajetreo”. Por razones que averiguará el lector en un relato orlado con una de las ennumeraciones caóticas más bellas de la literatura, Nikon Ustínovich se ve obligado a visitar a los Zúrov, vecinos que padecen del “mal del ímpetu” que los arrastrará, junto con su reacio amigo, a una aventura a la postre fatal. Por “mal del ímpetu” entiende Goncharov la propensión irreductible por salir de paseo, el gusto por la caminata a campo traviesa, la pasión por el senderismo forestal y la peligrosa agitación que produce en ciertos individuos la conquista de cimas, el establecimiento de marcas y la penetración temeraria de la floresta.
Oblómov es un estudio maestro (y desprovisto de autoconmiseración, cómico) de la depresión, el seguimiento del horror que nos provoca, a tantísimos individuos y en diversas épocas de la vida, el salir de la cama y perdernos en la selva matinal. Ese pánico, que puede durar segundos, minutos u horas, tiene en Goncharov a su clínico experto, tanto como Dostoievski lo fue de la excitación mórbida asociada a la epilepsia o Stendhal al diagnosticar los males nerviosos que aquejaban a los turistas en Florencia. Relato perfecto, El mal del ímpetu, al desarrollarse en las antípodas complementarias, describe lo que llaman o llamamos, vértigo, prisa, incapacidad para detenerse, la propensión al dispendio impropio y nocivo de la energía, la hiperkinesia. ¡Cuánta melancolía hay en esa pieza cómica!
El pobre de Goncharov murió en condiciones aun peores que Oblómov, su creación y su álter ego. Víctima de manía persecutoria, acabó por confiarse únicamente a Treigult, su valet alemán. Primero murió el criado y su viuda se hizo cargo de Goncharov, quien acabó por heredarla a ella y a sus tres hijos. Oblómov, al menos, se casó con Agafya, su casera, y tuvo un hijo. La servidumbre, la real y la vicaria, le obsesiona como el único nexo constante a través de la vida. Goncharov también escribió “Sirvientes de antaño” (1888), una réplica al relato de Gógol dedicado a los antiguos terratenientes en el cual recuerda a sus empleados domésticos más característicos, habiendo consagrado su obra, como uno de los lectores más sutiles e imprevisibles de Rousseau, al estudio de las cadenas que ligan al hombre con la sociedad. Como otros leen cada dos o tres años el Quijote y de esa rutina sacan felicidad, yo suelo releer Oblómov de vez en cuando. A esa costumbre agregaré el sabio complemento que es El mal del ímpetu. Se puede vivir sin muchas cosas, menos sin literatura rusa. ~
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.