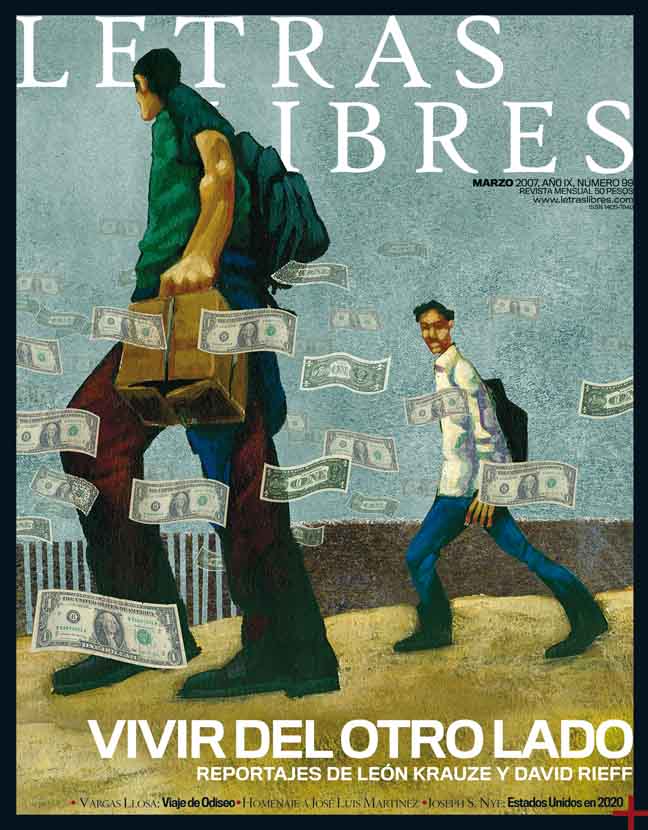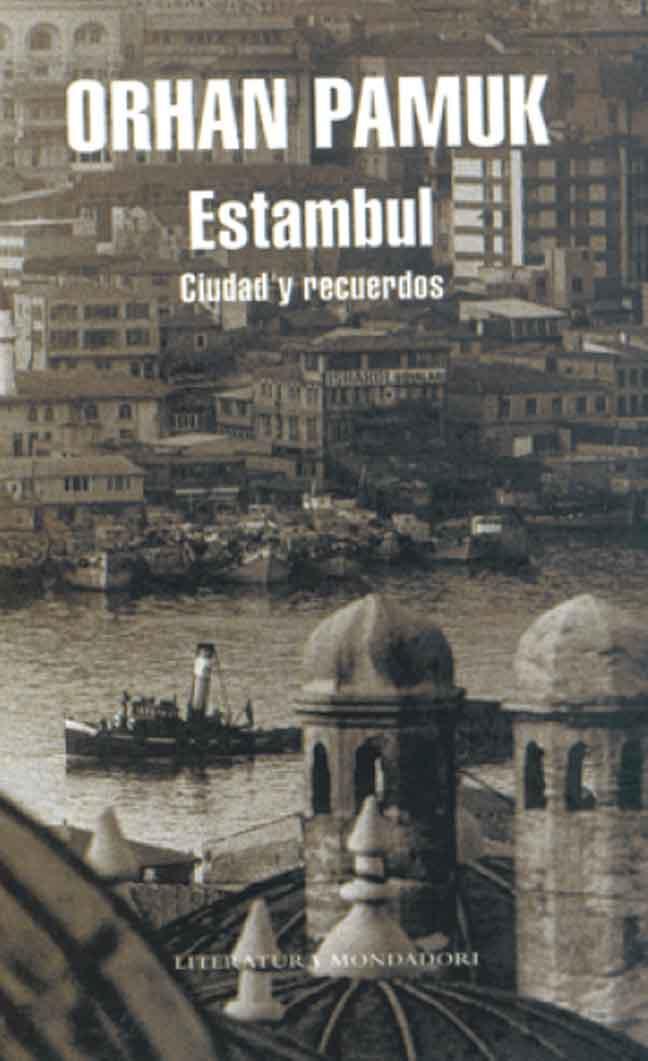Si no me equivoco, éstos son los tres últimos libros de Lorenzo García Vega que han venido a añadirse a su vasta bibliografía.
El oficio de perder, la peculiar autobiografía de este gran escritor cubano, comienza con un prólogo del autor, que debo transcribir:
A veces estoy tan solo, en una Playa Albina donde vivo, que casi es como si, en algunas ocasiones, perdiera el sentido de la realidad. Me acuesto, inevitablemente tengo que acostarme, después de regresar del supermercado donde trabajo. En una Playa Albina hay sol con 90 grados, o un sol con 92 grados, o hasta un sol con mil grados, ¡lo mismo da!; lo cierto es que uno regresa del trabajo de bag boy, se quita el delantal de bag boy, y durante un tiempo, bajo palio de aire acondicionado, tiene que ir tratando de que el cuerpo vaya licuando, o perdiendo, todo ese sol que en un parqueo, y conduciendo un carrito, uno ha estado acumulando dentro de sí. Uno está solo, en la Playa Albina donde vive. A veces es como si perdiera el sentido de la realidad. No hay duda. Como si se perdiera el sentido de la realidad.
Nadie podría decir mejor lo que se debe para no perderse en todas las vías que entran y salen de este libro extravagante, gentil, lúcido y, por lo mismo, terrible. Me muevo en una latitud semejante a la que rige esa Playa Albina, sin duda al rojo blanco, y sufro si abandono ese “palio de aire acondicionado” para lanzarme, de pronto, al blancor de los cien grados, pero escapando del fuego por los medios posibles y sin guiar un carrito de supermercado, y entiendo cuánta fuerza desesperada se requirió para ir más allá del propio rescate y hacer un libro como éste, que repasa una vida, la historia padecida, “la manifestación horrible de un país donde, al no tener el más mínimo proyecto heroico al que agarrarnos, lo más decente que pudimos hacer fue enfermarnos, el largo exilio y el ruido”, los ruidos –que quizás no sean el mal menor– que siento resonar por los rincones de estas páginas eficaces.
Al fin, hace unos pocos años, el escritor cubano –cuyos títulos en Derecho y Filosofía y Letras sólo le habían valido para auxiliar a los compradores de un Publix de Miami– logró el derecho de jubilarse y el lujo de quedarse en su casa y escribir. Y a la verdad, ha escrito más de lo que otros en vidas más apacibles.
“Un paisaje pequeño en el que me estaba construyendo”
Construyendo sin duda el laberinto, palabra clave, que al fin trepó hasta uno de los títulos de Lorenzo. Parece corresponder a un vasto territorio que, subterráneo, abarca desde la Llanura de Colón, Jagüey Grande o el Central Australia de Cuba hasta ese infinito escombral de Playa Albina, como ha bautizado a ese territorio suyo del exilio, sin que me quepa duda de que este extraño embrollo terráqueo dispone de periscopios que dan sobre todos los lugares que su administrador ha vivido o soñado o fabulado en algún momento de su paso azaroso por el mundo. (Y cuidado con esos Centrales azucareros, sin los cuales las letras cubanas no serían lo mismo.)
No ha de haber otro laberinto capaz de reducirse y guardarse en una de esas cajitas –también determinantes en el mundo artefacto de nuestro Lorenzo. Me gustan los laberintos, ese topos griego, que se hizo renacentista y empezó a andar por Europa, y llevó a muchos nobles ingleses ganados por su manía a gastar fortunas en rodearse de un diseño a base de altos setos entre los cuales soñar y perderse (o perderse para no soñar sus amores). Y acepto que pueda renacer noblemente entre los soles sistemáticos de esa Playa Albina. Pero el laberinto, al fin y al cabo, tiene una estructura fija. Y creo que a las facturas casi inasibles de García Vega les va más la comparación con las estructuras disipativas, esas con las que dejamos de pertenecer a un universo einsteiniano para pasar al complementado y en parte contradicho por Ilya Prigogine; pero como ellas pueden entrar unas dentro de otras, volvemos a la irremplazable idea de la cajita, el orden que organiza el caos en el que tan bien sabe moverse García Vega, ya se trate de su enhebrar memorias de aquí y allá en El oficio de perder o de esos textos singulares de Vilis (1998) o de Caminandito hasta estar sentado (1999), sus Poemas (1998-2000), donde logra la magia de que entendamos todo y sepamos más de una vida angustiosa y trabajada, siguiéndolo por la cuerda floja desde donde mueve sus objetos de sombra y entremezcla las realidades, las ilusiones y los sueños, las infinitas lecturas, los afectos, los trabajos de la conciencia y del inconsciente, los juegos del espiritismo y del ocultismo.
Él y su mayor admirable, Enrique Labrador Ruiz, tienen la llave de la maestría en la articulación de lo inasequible y claro, de lo sostenido en el parpadeo de ser favorecidos con el ir entendiendo.
Y vuelvo sobre Prigogine en busca de su apoyo cuando privilegia, sobre el espacio, la línea temporal. Porque los espacios que ha recorrido la vida de García Vega van quedando deshilvanados, confundidos y como inseguros en su responsabilidad de sostener tanto trasvase de personajes, situaciones, perfumes y pasajes de una historia amarga y traicionera, y es la “flecha del tiempo”, con su dirección positiva, la que impulsa la memoria imaginante o la imaginación memoriosa del autor en ese proceso eficiente en el que está intrincado: “Primero uno destila un tremendo suceso realista, uno convierte ese suceso realista destilado en una escena operática para, entonces, al final, reducir esta escena al tamaño de una cajita.” ¿La cajita es un espacio o es el tiempo capaz de anular, reducir o exaltar los espacios según convenga, el espacio del colegial jesuita, que fuma el mismo cigarro que se ha fumado Dédalus, el de las películas de Libertad Lamarque, aquel donde aparece Eugenio Florit, el espacio habanero y traumático o el del bag boy sometido, en años que deberían haber sido años de reposo y de calma escritura, a una experiencia de desgaste físico y alucinante defensa espiritual?
Para escapar al espacio el escritor sueña en el tiempo y sus sueños son literatura y justicia:
Soy bag boy en el Súper Mercado, en el Publix, y el poeta Roberto Fernández Retamar me ha pedido el carrito con que le llevo los mandados a los clientes. “Te lo presto hasta las cuatro”, le dije, mientras el carrito se convertía en ese móvil en que montan a los enfermos en los hospitales. Retamar salió mandado con él, pero ahí, no sé cómo, me iluminé. Me iluminé, por lo que supe que el poeta no iba a regresar con el carro. Lo supe, y me puse a gritar y a correr. Entonces Retamar, que me vio correr y me oyó gritar, empujó el carrito todo lo que pudo, para no dármelo. Sin embargo, yo corrí más que él, así que le pude quitar el carro. Se lo quité y, entonces, vi cómo Retamar regresaba a un patio donde tenía su auto. Es triste eso. Todos queríamos a Retamar, pero él no era amigo de nadie.
En este mundo, en que tanta gente pasa por ser lo que dice creer que es, algún inocente puede tomar en serio las constantes afirmaciones de Lorenzo de desazón ante la complejidad del material del que ha resuelto disponer. “No voy a seguir un orden porque, sencillamente, no sé bien cómo podría habérmelas con un orden.” Dice intentar “una ficción de mi inmadurez”. La verdad es que memorias en orden hay muchas. Hasta las usan los profesores para reconstruir vidas, periodos, historias de grupos. Pero esto de El oficio de perder es otra cosa, ambiciosa y, a no dudar, enloquecedora. El artificio del caos nos obliga a estar alertas, a seguir al escritor en sus averiguaciones, mientras monta el tinglado en que va a disponerlas.
Volvamos a 1936. Es el año de su entrada en La Habana, el de cumplir diez años, aquel en que no pudo tirarse a la piscina de los jesuitas, el de no poder resistir la realidad, el año en que para él empiezan a correr sus recuerdos ajenos, los recuerdos habaneros de sus nuevos amigos, cuyos recuerdos de La Habana él intentará hacer suyos, no pudiéndolos tener propios. Y a volver a ese 1936, con esa misma fórmula, se aplicará todo el libro, porque hay años en que todo queda concentrado y en busca de explicación, y la vida se hace retorno a ese punto y excavación de su sustancia.
Nada más elaborado y riesgoso que esta cíclica enumeración que juega a ser arbitraria (Combinar Diario, kaleidoscopio, pasillo del Laberinto, historia de mi Mito), donde cada recordado aparece en su momento, por dosis, sumando rasgos atascados sin duda en el inconsciente, cuando vuelve a emerger, en la siguiente vuelta de la espiral; donde a la infancia en Jagüey Grande –1936, mi edad de plata– se mezclan la tiranía de Machado, Greta Garbo y Shirley Temple, y tempranos contactos con la literatura, y la República se proyecta mezclada con el mar de sus recuerdos textuales, es decir, con las transformaciones literarias anteriores de estos materiales. A veces son las obsesiones sabidas de García Vega y el desorden aparente de lecturas. A veces citas o personajes que me divierte mucho encontrar, que van entrando en el anonimato con que el tiempo mata, como es el caso de Mercedes Pinto, quizás más recordada hoy como madre de Pituka de Foronda, actriz. Y Nancarrow mezclado con Olga Orozco y Rilke y Pérez Prado y Chibás, todo lo incongruente que la historia cuelga de una vida para que pierda naturalidad, que es lo que Lorenzo García Vega asegura haber perdido para siempre aquel año.
De El oficio de perder salen dos ramales legítimos, inagotables: No mueras sin Laberinto / poemas, diario, y Papeles sin ángel, mini-cuentos herméticos. El Inconsciente liberado cose los fragmentos sagrados del pasado, los rescata, pagando el préstamo de la vida, tantas veces afectada por la muerte. En el último no hay citas, salvo una gráfica, la de la portada con Virgilio Piñera como Jesús del Sagrado Corazón, ilustrando el cuento dedicado a Fina García Marruz y a Cintio Vitier.
En fin: Lorenzo García Vega dice haberle robado al escritor Dardo Cúneo, su amigo argentino –ya muerto–, el título de sus memorias. Yo me temo que no he tenido más remedio que robarle muchísimas citas para esta nota –¡y qué trabajo me ha dado no usar aún más ese recurso! ~