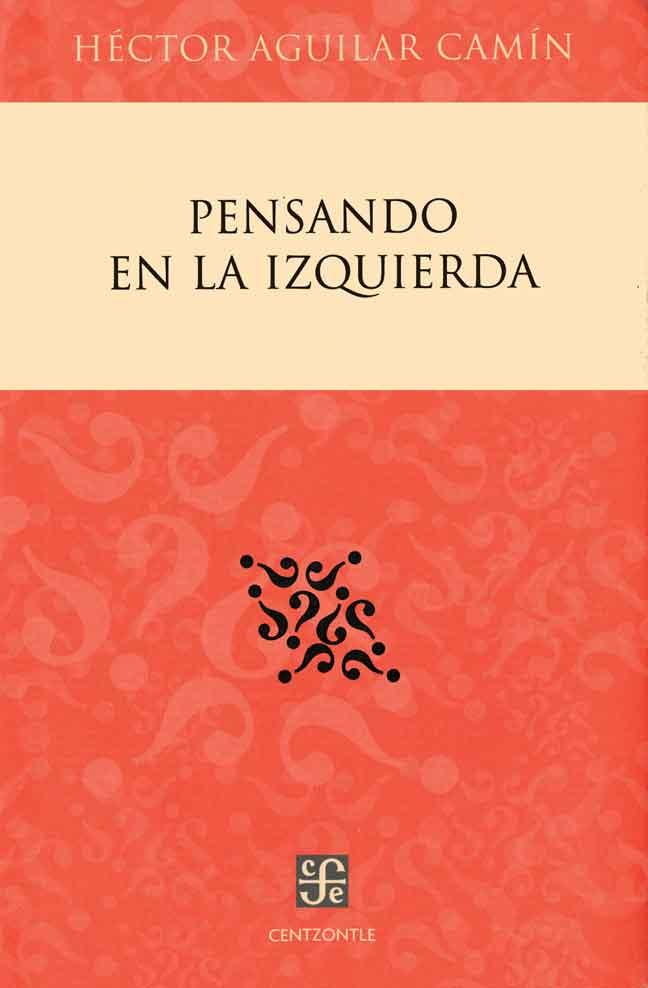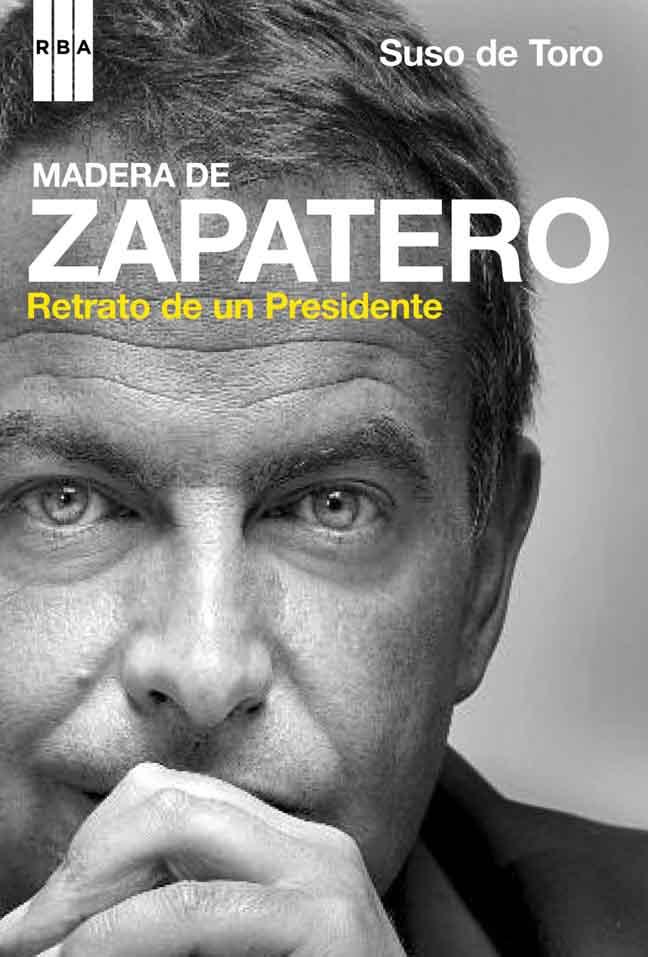En El final de la aventura, Antonio García Maldonado hace una crítica especulativa sobre el conocimiento hiperespecializado, las pesadillas laborales, medioambientales y ahora también sanitarias, y vincula estos temas con otras cuestiones de enorme calado: la valentía y temeridad a la hora de emprender empresas individuales que amplíen el horizonte colectivo, cuáles son las aventuras de nuestros días, la vulnerabilidad del individuo ante los retos del siglo XXI. También analiza el papel de las élites científico-técnicas y la desigualdad que promueve esta nueva vanguardia del conocimiento, que al mismo tiempo se combina con la desigualdad económica advirtiendo que esta crea conflictos de cohesión social y tiene consecuencias políticas. Este ensayo es, además, una reflexión sobre lo fascinante de crear el futuro, no solo predecirlo, y una reivindicación del concepto de ignorancia como promesa, como aliciente de la creatividad o la imaginación. Está lleno de ideas, referencias y citas originales. García Maldonado lo escribió durante los meses de pandemia, y como él dice, es producto de un momento de introspección personal, y de duda también.
Dices que “somos carnaza para un sistema […] que solo nos requiere como comparsa de una fiesta que discurre en otro sitio. En un lugar apartado y con cada vez menos gente: el de las aventuras de nuestro tiempo”. ¿Qué consecuencias tiene este malestar en nuestra percepción de la sociedad? ¿Se refleja este malestar en el ascenso de los populismos?
El ascenso de los populismos se ha analizado desde muchos puntos de vista, tanto materiales como culturales, y aunque los materiales son los que más cuentan, todos influyen. Lo que yo he hecho es intentar aglutinarlos en el concepto de aventura. La falta de aventura implica falta de promesas, de futuro, de capacidad de mejora por más que uno se esfuerce y se sacrifique: eso era la aventura, donde no había nada garantizado pero sí funcionaba la posibilidad. Decía Goethe que prefería la injusticia al desorden, y lo que el ascenso de muchos movimientos políticos de los últimos años nos enseña es que en las democracias ese dictum funciona con los términos cambiados: ante la sensación de quedarse atrás, muchos prefieren el desorden (político) a lo que entienden como una injusticia. Y cómo no entenderlos, cuando se despliegan políticas y discursos en los que parece que uno es siempre responsable de su miseria o de sus dificultades, con esas apelaciones a un esfuerzo que obvia las condiciones de partida o incluso la propia suerte en la vida. El discurso en torno a la innovación y a la economía del conocimiento ha sido, en gran medida, responsable de muchos de los males de nuestros días. O se democratizan las oportunidades, especialmente en la infancia y la primera juventud, o los movimientos políticos que llamamos populistas van a estar aquí muchos años.
Hablas de una sociedad cada vez más gobernada por los algoritmos y las previsiones. ¿Cuáles son los peligros de proyectar el futuro como un relato cerrado, determinista y cuál es el papel que nuestra generación puede jugar en él?
El problema no son los instrumentos de predicción o los modelos que anticipan posibles escenarios, sino cierta arrogancia tecnocrática y cómo los miramos y cómo nos tomamos sus vaticinios. Las herramientas se han refinado tanto que cuesta creer que se equivoquen, y eso tiene un efecto de parálisis. Como si el futuro fuera un lugar al que nos llevan, o al que nos arrastran, más que un sitio al que vamos todos, cada uno con su esfuerzo y su papel, por más humilde que sea. Con el malestar y la falta de aventuras, ocurre lo mismo: los vaticinios generan una angustia innecesaria, pero tendemos a creérnoslos porque detrás tienen un aparataje técnico y científico apabullante. Claro que hay tendencias de fondo, pero no son tan claras, y se resisten a esos decretos de caducidad que expiden con tanta alegría. Y el problema es que se acabe dibujando un futuro en el que, o bien no nos vemos por falta de formación o capacidad, o bien porque, sencillamente, no nos gusta. Si eso sucede y además te dicen que “no hay alternativa”, el malestar está servido. Si en ese contexto alguien te dice que quiere recuperar un pasado que idealizas, es probable que lo compres.
El trabajo, que antes fue uno de los “ejes centrales de la vida”, cada vez es más en un simple “apéndice”, y hoy a los trabajadores se les exige, entre otras cosas, formación permanente. ¿Hacia dónde va una sociedad sobrecualificada, con presiones para no perder su nivel de vida y con un ascensor social averiado?
El trabajo es y seguirá siendo clave porque nos da el sustento pero también otras muchas cosas importantes. El problema es que en las últimas décadas parece que solo se ha atendido a la primera parte de la ecuación. No digo que no sea necesaria, pero cuando se receta para cualquier cosa flexiseguridad o formación permanente solo se atiende a la necesidad del salario pero se obvia el sentido y el propósito vital que puede dar el trabajo. Cuando a un pequeño empresario panadero o a un ferretero se le dice: “usted adáptese, porque el destino del comercio minorista es ser absorbido por grandes grupos”, se ignora todo lo que da sentido a la vida de esa persona. A veces me da la sensación de que nos empeñamos en ignorar lo evidente en relación a la vida y al trabajo, y que en realidad no es tan complejo: la gente pide cierta estabilidad y algo de certidumbre respecto del resultado en el futuro de sus esfuerzos del presente. Por eso utilizo la película El cazador para hablar del trabajo: está ambientada durante la guerra de Vietnam, y esos trabajadores tan sufridos pero con estabilidad y horizonte van a una guerra sin muchas dudas porque entienden que tienen un compromiso con el país que les permite prosperar. Es importante volver a prestar atención a cosas que se dieron por superfluas en las últimas décadas del siglo pasado en relación al trabajo, y eso implica que somos menos competitivos en determinados aspectos, o que llegaremos a Marte unos años más tarde de lo previsto, pues bien estará. No hay que ver eso como decadencia, sino como todo lo contrario, porque la vida buena va por otro lado para la inmensa mayoría.
¿Cuáles son los rasgos de las élites políticas e intelectuales de hoy? ¿Crees que podemos afirmar que están alejadas de las preocupaciones reales o que analizan la realidad a través de un cristal?
Sin duda hay élites ajenas a la realidad de sus países, aunque hay que tener cuidado con esto. Se ha hecho cierta caricatura de determinadas élites, como si cualquiera con un título universitario, un salario medio y que viva en una ciudad de más de cien mil habitantes no tuviera derecho a opinar porque su juicio no parte del sufrimiento directo. Es una polémica permanente en la historia, pero el problema no son los intelectuales o los científicos sociales de las grandes ciudades. Quiero decir: The New York Times o el New Yorker pueden no ser especialmente finos analizando o juzgando a los votantes de Trump, pero no creo que los más de 70 millones de votos se deban a que Hillary Clinton los llamara “despreciables” o a que la prensa progresista los llamase idiotas. Las causas son más profundas, y el desprecio a la dignidad empieza por considerarlos económicamente prescindibles o, lo que es peor, culpables de ser prescindibles. Ahí la responsabilidad no es de esas élites, digamos, intelectuales, sino del funcionamiento general de la sociedad y la economía. Aun entendiéndolo, centrarse en la prensa progresista es crear un hombre de paja con el que puede uno desahogarse pero que realmente no nos lleva muy lejos. La economía de Reagan tiene mucho más que ver con la ruina de la clase media de Estados Unidos hoy que el elitismo que se achaca a los demócratas y a los medios liberales, pero estos parecen los culpables. Por ceñirme a la pregunta, creo que el problema no está en las opiniones y los análisis de la élite intelectual o política sino en la fuerza desmedida de los intereses de la élite económica.
¿Cómo podemos apelar a lo común, participar en movimientos sociales sin caer en el poder de atracción del relato identitario? ¿Cómo crees que debería ser el vínculo entre el individuo y la sociedad, basado en movimientos identitarios o de otro tipo?
Mi modelo se acerca al espíritu de la segunda posguerra mundial. Sé que es una etapa tan excepcional que es difícilmente reproducible, pero hay elementos a los que podríamos aspirar. Paul Collier lo cuenta muy bien en su libro reciente El futuro del capitalismo cuando habla de comunidades mucho más conscientes de la necesidad de solidaridad y responsabilidad, y es algo que los psicólogos sociales o los neurocientíficos han venido avalando en todos estos años. No se puede despreciar tan alegremente ese elemento comunitario del ser humano, y tampoco creo que el peligro de estos años haya sido el de privilegiar ese elemento frente a la individualidad, por más que algunas políticas de la identidad hayan alcanzado momentos exagerados, risibles y contraproducentes en algún momento, sobre todo en Estados Unidos. Pero no creo que ese sea el problema, sino el contrario: el de haber privilegiado el relato épico del individuo que se va soltando de todo lastre hasta “triunfar”. Entiendo los riesgos, porque si tan felices éramos, no habríamos salido de allí, ni habría habido revoluciones culturales, ni Mayo del 68. Aunque creo que hay una alarma exagerada, dado que el problema no es un exceso de identidad, sino una hipertrofia del discurso alrededor del individuo.
¿Crees que una de las claves para construir esta comunidad o ese espacio de lo común es la construcción de narrativas más realistas, basadas en la observación detallada de la realidad?
Eso es clave, sí. O mejoramos y racionalizamos la conversación pública o todo va a ser muy complicado. Llegará esa mesura, porque al fin y al cabo somos la primera generación en redes. Como los primeros conductores de coches, que llegaron antes que las normas de tráfico. La propia lógica mediática hace que sea muy difícil introducir matices, y en el caso del cambio climático lo solemos ver, aunque últimamente hay bastante más racionalidad en el debate a medida que casi todos los Gobiernos se toman en serio el asunto. Las narrativas racionales son especialmente complicadas en los escenarios de competición democrática, desde luego más complicados que en un sistema con planes quinquenales que te dice que o haces eso o te manda a un campo de reeducación. Algo que ha dado pie a debates un poco reduccionistas sobre si para el mundo que viene nos conviene la democracia liberal o regímenes autoritarios. Pero vuelvo a la misma reflexión que en las primeras preguntas: si hay contestación contra determinadas medidas racionales no es tanto porque se niegue el fundamento científico de las mismas como por un sentimiento de ser injustamente quien ha de pagar los platos rotos. Es lo que ocurrió con los chalecos amarillos en Francia, que se negaban a la subida del impuesto al diésel pero no porque negaran la urgencia de combatir el cambio climático reduciendo emisiones. Creo que en el plano teórico, académico y científico hay acuerdos casi unánimes en muchos retos importantes. El problema reside en las soluciones, y no podemos tampoco caer en cierta condescendencia contra quienes se oponen a medidas que les perjudican aquí y ahora, por más necesarias que sean para el futuro de la humanidad a medio plazo. Aquí sí ha habido, y en alguna medida sigue habiendo, un paternalismo un poco espeso, porque mucha gente compra negacionismo porque lo ven como la única vía para mantener su trabajo, o su manera de vivir bien sencilla. Si solo se deja esa solución, mucha gente lo asumirá sin problema alguno.
La mayoría de los liberales clásicos, en la línea de Stuart Mill, admiten que el límite a la libertad individual es/debería ser prevenir un daño mayor a otros. ¿Estás de acuerdo con este concepto de libertad? ¿Cómo crees que tenemos que enfocar este debate, que de nuevo tiene una trascendencia tremenda en tiempos de restricciones a las libertades individuales por causa mayor (la pandemia)? ¿Qué hacer con políticos que entienden la libertad en el sentido de saltarse las normas (el yo hago lo que quiero)?
El “yo hago lo que quiero” siempre ha estado ahí, amparado en diversas coartadas ideológicas: antes se amparaba en la fuerza y en el aquí mando yo, y ahora se camufla en discursos de trazo grueso sobre la libertad que producen sonrojo. El chulo y el macarra no son nuevos, aunque ahora tengan más resonancia gracias a las redes y el sensacionalismo mediático.
La cita de Stuart Mill que reproduzco parece escrita para cualquier pandemia: “El único propósito por el cual el poder puede ejercerse legítimamente sobre cualquier miembro de una comunidad civilizada, contra su voluntad, es para prevenir un daño a los demás”. Es puro sentido común, y lo entiende cualquiera excepto quien ha decidido de antemano poner su interés o su capricho personal por encima. Revestir de ideología el interés o el impulso es una táctica tan antigua como humana. Tener la razón moral o intelectual es tan importante como disfrutar el privilegio. Las ideologías son necesarias, porque simplifican una realidad demasiado compleja, y necesitamos guiarnos de alguna manera, pero es verdad que alrededor de la libertad se ha llegado a unos extremos de caricatura asombrosos: libertad era y es, por ejemplo, todo lo relacionado con lo económico pero en lo moral había y hay frenos. Por eso siempre me ha parecido una actitud bastante contradictoria lo de reclamarse liberal en lo económico pero conservador en lo moral. Es un menú a la carta que debería hacer sospechar a quien lo reclama desde una posición de defensa de “la libertad” que le hace definirse como liberal. La mayoría de la gente es bastante razonable, aunque nadie esté libre de hacer el ridículo defendiendo sus ideas y sus intereses, tampoco yo.
es periodista.