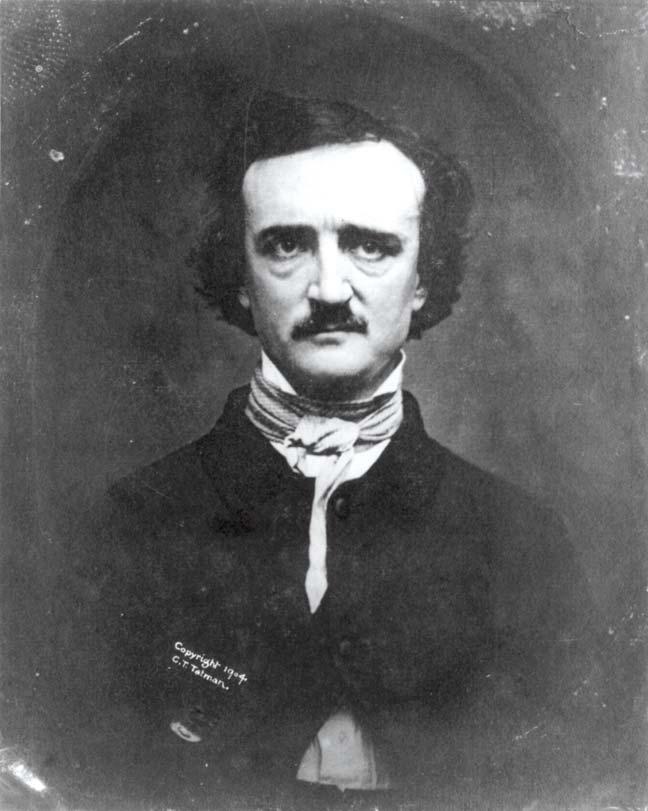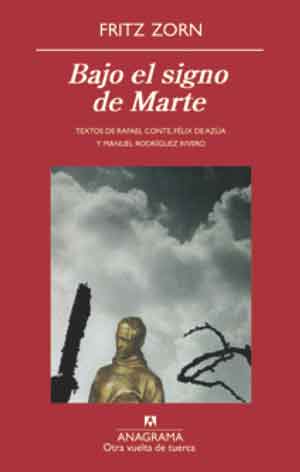El Centro de Estudios Cervantinos de Alcalá de Henares sigue tenaz editando a buen ritmo los textos de Libros de Caballerías castellanos del Siglo de Oro, esos novelones que Miguel de Cervantes, que tanto había leído, quiso, en su inmortal parodia, desacreditar para siempre. Los títulos originales, a lo largo del siglo, fueron nada menos que 77, según Carlos Alvar y José Manuel Lucía, directores del proyecto y grandes expertos en la materia. Empresa muy meritoria es la de poner al alcance de los lectores esos vetustos textos que, como escribió Vargas Llosa, “lector empedernido de libros de caballerías”, resultaban en su mayoría de muy difícil acceso. Con el número veinte acaba de salir de imprenta Febo el Troyano, de Esteban Corbera, subtitulado Dechado y remate de grandes hazañas, en una edición muy bien cuidada por José Julio Martín Romero.
Fue un libro de caballerías relativamente tardío, puesto que se publicó en 1576, en “un delicado momento editorial”, según comenta su actual editor y prologuista, quien señala que en los quince años precedentes no salió de las prensas españolas ningún otro del género, tan pródigo en best sellers en décadas anteriores (luego aún se publicaron cuatro más. El último fue Policisne de Beocia, en 1602, es decir, tres años antes de la primera parte de El Quijote). El Febo no se reeditó nunca (cosa fácil de comprender, como se verá) e incluso al parecer quedó sin publicarse la continuación que prometía en un segundo tomo. El caso es que resulta una muestra singular del género caballeresco al menos por dos razones: por sus numerosas referencias al mundo clásico (algo que viene ya sugerido por el mismo título) y por su extraordinaria redundancia retórica, con un estilo manierista tan prolijo que bien le encaja el apodo de “remate”. E incluso por un tercer motivo: el empeñado Esteban Corbera, tan prolífico en citar autores y personajes antiguos, no menciona los textos de algunos autores contemporáneos, de quienes saquea, sin asomo de vergüenza, bastantes pasajes. Era un redomado plagiario sin escrúpulos. No sólo copia pasajes del Espejo de príncipes y caballeros de Diego Ortúñez de Calahorra (1555), cuya primera parte protagoniza el “Caballero del Febo” (que no debe confundirse con el troyano de igual nombre y citado más de una vez en El Quijote), sino también del Olivante de Laura, del Belianís de Grecia, de la Tercera parte del Florisel de Niquea, de Don Cirongilio de Tracia, e incluso de otros libros ya no caballerescos, como El patrañuelo de Timoneda, o la Selva de aventuras de Jerónimo de Contreras, todos ellos aparecidos pocos años antes. Le gustaba especialmente recoger los pasajes más brillantes y artificiosos, “aquellos que se caracterizaban por ‘aquellas entrincadas razones’ de las que tanto gustaba el hidalgo de la Mancha”, como destaca Martín Romero.
El barroquismo estilístico del taimado e ingenuo autor del Febo, le lleva a zurcir en su prosa los pasajes más encumbrados de algunas recientes lecturas para realzar su relato hasta extremos de un manierismo tan exacerbado, que casi parece una parodia burlesca. Como si quisiera componer un libro de caballerías que, a la manera de un tour de force, supere a todas las obras precedentes, obras de las que, por otra parte, nutre su obra sin el menor empacho. De ahí que con el grandilocuente título de Dechado y remate de grandes hazañas, de sonoridad propia del arte mayor castellano, esta obra promete exceder y adelantar a todas las anteriores. Las “entrincadas razones” de un Feliciano de Silva y los fastuosos adjetivos y enroscados párrafos de otros maestros del género, se quedan cortos ante la torrencial elocuencia de este novelista barcelonés, atiborrado de lecturas novelescas y ensartador impenitente de nombres ilustres de la Antigüedad. Diríase que prolonga la estela retórica de Fray Antonio de Guevara con sus ristras de autoridades, pero multiplica las referencias pedantes, y pasa del estilo plateresco a un recargamiento manierista sin la frescura verbal ni el agraz humanismo del Obispo de Mondoñedo, medio siglo antes.
Podemos figurarnos a este Corbera, natural de Barcelona, que dedica su libro a una marquesa aficionada a las lecturas de caballerías, pródigas en amoríos, como un lector joven empachado por esos mismos turbulentos libros que arrebataron el seso por los mismos años al buen Alonso Quijano, que también en algunos momentos de sus entusiasmos de lector, pensó en escribir un libro del género, que sin duda le habría salido tan disparatado y extremoso como éste. Aunque en lo que este lector catalán seguramente le llevaba ventaja al frustrado manchego es en su afán desaforado por citar a los antiguos. Como señala su reciente editor, la fusión de modelos heroicos grecolatinos con la temática caballeresca de raigambre artúrica y medieval, caracteriza a muchos libros de caballerías, compuestos en la época renacentista, y con un público que gustaba de afectar cierto barniz cultural. Podríamos recordar cuántos protagonistas de estos relatos tienen abolengo heroico griego, como, por dar dos ejemplos cercanos, “El Caballero del Febo” (el del Espejo de Príncipes de Diego Ortúñez) o “Don Cirongilio de Tracia” (cuyo texto comienza evocando la escena clásica de la muerte de Alejandro Magno). La razón parece clara: los novelistas buscaban dárselas de cultos y amantes del mundo antiguo, frente a las críticas de los humanistas. También ellos recuperaban cierto fulgor de los clásicos, en nombres al menos. “La constante crítica condenatoria a los libros de caballerías llevaba a sus autores a incluir cada vez más elementos que pudieran redimir el texto que componían. De esta manera, se pretendía conferir mayor prestigio a la propia obra caballeresca al incorporarla a una tradición clásica, la épica, a través del recuerdo de la materia troyana, si bien tampoco desdeñó otras leyendas y materias clásicas”.
También en esto nuestro novelista intenta superar a sus precursores. Su héroe, con el rutilante nombre de Febo, desciende en línea recta nada menos que de Héctor, el heroico paladín troyano, y la bellísima y aguerrida Pentesilea, la reina de las amazonas (según la saga antigua Pentesilea murió también, como Héctor, en fiero combate con el invencible Aquiles, según contaban relatos poshoméricos). Según nuestro novelista, ella, tras dar a luz en secreto, se muere de tristeza al haber pedido el rastro de su niño, el príncipe Florante, al que Ulises al ser conquistada Troya iba a matar cruelmente, pero que fue misteriosa y oportunamente raptado por una espantosa “jayana”, que no era sino la doncella Periana, una sutil discípula de la maga Casandra (Casandra, harta de no ser creída en sus profecías, le dejó sus libros y sus artes a esta amiga suya, que crió al futuro emperador de Troya, padre del intrépido Floribacio de quien “por vera línea” desciende Febo ). En fin, en cuanto a abolengo clásico, no se encontrará otro héroe con mejor pedigree. La materia troyana brinda el trasfondo de su saga genealógica, aunque, como el lector advierte desde el comienzo, la leyenda griega no deja de estar adulterada con otros tópicos y pronto hay un salto de época muy propio de estos relatos tan fantasiosos, como comenta muy bien Martín Romero, en su prólogo (páginas XXIV-XXV):
Corbera no utiliza la materia troyana como mera referencia linajística (como era frecuente en otros tantos libros de caballerías), sino como asunto narrativo. De esta forma, al igual que el protagonista, el Caballero del Febo, es herrero directo del mismísimo Héctor, “el valeroso y pujante primogénito de Príamo” el Dechado y remate de grandes hazañas es un libro heredero de las crónicas troyanas, crónicas que continúa literariamente, ofreciendo así en su lección una segunda oportunidad a la Troya asolada y destruida por los griegos. De esta manera, en el Dechado y remate, surge de esa Troya reconstruida el gran Imperio de Troya, baluarte del cristianismo y regido por el emperador Floreano, contra quien se dirige otro gran emperador, Balisandro de Trapisonda, con lo que se enfrenta dos de los espacios míticos (si bien con referencias reales) más recurrentes en la literatura caballeresca española… Porque la lucha entre Troya y Trapisonda se convierte en un conflicto de dimensiones mundiales en el que se enfrentan los infieles contra los cristianos. De esta forma el texto asume el espíritu de cruzada y el temor al Turco propios de su época, al tiempo que recoge la tradición de la guerra contra Constantinopla, vinculada, desde las Sergas de Esplandián cuando menos, con la materia troyana.
Dentro de este marco de inmensos horizontes se inscribe la carrera hazañosa del protagonista, que, muy curiosamente, queda truncada a falta de los libros siguientes. Por otra parte, el héroe no aparece hasta ya más que promediado el relato. Es en el capítulo XXXVI: “Que cuenta el alto y maravilloso nacimiento del grande Alfebo y de las admirables cosas que en él sucedieron” (es decir, en la página 170 de las 262 de la edición actual). En el capítulo LIII, tras una noche de lamentos y desasosiego amoroso, el caballero del Febo sale furtivamente del palacio del sultán, sin saber hacia dónde va. En abrupto colofón, el novelista se sirve del tópico “continuará”:
Do lo dexa la historia, porque ni mis presentes ocupaciones sufren mayor dilación, ni es justo dar más pesadumbres con mis desabridas razones a los lectores, antes es razón dar algún reposo a la cansada pluma, para tener mejor aliento para contar cosas más altas y espantosas, como en el segundo libro d’esta primera parte se verán, pidiendo ahora perdón de los passados yerros.
Debo decir aquí que, a pesar de la pesadumbre que sospecho podría embargar a cualquier lector a estas alturas, nos quedamos muy intrigados por saber cómo concluiría la intriga amorosa que, por un curioso azar, parece tener cierta originalidad. La resumo pronto: Febo se enamoró locamente de la estatua yacente de la bellísima Policena (la Políxena de los Posthomérica, sacrificada por los griegos sobre la tumba de Aquiles), pero luego la olvidó al sentir desarrollarse un apasionado amor por la princesa Diana. Luego, cuando parece que va a obtener los favores de otra bellísima princesa, ya totalmente rendida a su amor, se le aparece en sueños la imagen de Policena, blandiendo una tajante espada, que le reprocha su infidelidad con un discurso a la altura de los grandes plantos medievales. De modo que Febo, espantado y confuso, se olvida enseguida de Diana, y se fuga, a todo correr y en medio de la noche, del palacio del sultán en el Imperio de Persia.
La situación parecía prometer bastante. Febo había liquidado un par de gigantones y otros caballeros peleones en algunos reñidos y fragorosos duelos, a base de incontables mandobles, pero no sabemos qué tal combatiría en lances de amor, que, ya se sabe, en los libros de caballerías solían ser mucho más peligrosos para los héroes de fino sentir. Dejar a una bella princesa, ya conquistada, para huir en pos de un amor imposible puede servir para nuevas aventuras peligrosas. Por más que el fantasma amante y quejoso de Policena no deja de resultar tremendamente peregrino en sus reclamaciones, si tenemos en cuenta que Febo sólo vio a la bella en forma de estatua sepulcral, que tenía en el pecho hincada una maravillosa espada y estaba cruelmente degollada, y que, por muy celestial que fuera su belleza (“celestial y divinal serafín caído del cielo parescía”), no dejaba de ser la imagen de una lejana tía tatarabuela suya, ya que Políxena era la hermana menor de su antepasado Héctor. En fin, que no deja de ser lamentable que por una vez que nuestro novelista parecía haber dado con un motivo de intriga algo original, nos deje en un suspense ya irremediable.
Pero, como ya dijimos, no es la intriga lo más notable de la truncada trama, sino que el autor se empeña en descollar por su elocuencia en retórica. Recordemos que estos libros de caballerías son relatos de un género lleno de tópicos, que se van repitiendo, de cuya hinchazón bien se burlaba Cervantes en El Quijote. Por ejemplo, en la descripción de la aurora para iniciar un capítulo o en la descripción de los héroes en batalla. Aquí esas descripciones, de lejano abolengo homérico, se hinchan como pompas gigantes de jabón hasta los extremos más cómicos y disparatados. Sólo unos ejemplos:
Apenas el hijo de Latona haviendo girado o ilustrado la antípoda región, ahuyentados los bicolóreos crines de la tripartita y triforme aurora, con rostro en gran manera sereno y prefulgente, dexada y desamparada su fulgínea y áurea cuna, subiendo en su ignífero y cuadriequel carro, visitava a la dorada Quersoneso, alegre de su vista cotidiana; y ya extendía sus rubicundos braços, comunicando sus generativos accidentes con los abitadores del elemental orbe dentro del universal firmamento, cuando se armaron los troyanos príncipes de sus ricas y resplandecientes armas, haviendo recibido cuerpo de nuestro señor Jesucristo, verdadero redemptor del mundo…
Luego sigue una ristra tremenda de decenas de reyes, príncipes y nobles vistiéndose para la batalla. Otro tópico: lo indescriptible de una batalla. Helo aquí:
¿Quién fuera tan bastante de ingenio, tan abundoso de palabras que lo que el coraçón de tal cruel batalla como la que en este capítulo se ha de recontar siente declarar pudiera? Temor tengo que mi pequeño juicio, mi flaca memoria, mi flaco saber, mi corto escribir, han de ser parte para que esta memorable batalla no sea guardada en la memoria de los mortales. A vosotros imploro, ¡o musas!, que en el deleitoso monte Parnaso tenéis vuestra morada, y cuan encarecidísimamente puedo os suplico con vosotras a la Helicona fuente me queráis llevar, porque bañado en tan divino licuor salgan de mi melifluas razones para esta cruel y memorable batalla recontar; que para ello juicio muy más alto que no lo tuvieron Platón y Aristóteles, Sócrates y Pitágoras, Xenofonte y Anaxágorasa; los cuales en filosofía han sido sin par y entre todos tenidos pro divinos; ingenio más sublimado que no lo tuvieron Ciro y Epaminondas, Pirgotilós y Marco Catón, Parménides y Clitómaco, que en subtilidad y agudeza de ingenio han tuvido el principado; elocuencia más eminente que la tuvieron Cicerón, ni Demóstenes, Hipias, ni Gorgias, Quintiliano ni Esquines, que por todos príncipes de la elocuencia son llamados; memoria más soberna que me la pudiera dar la memorativa arte de Simónides sería menester, según los grandes hechos increíbles y nombradas hazañas de los heroicos y más famosos caballeros que en ella entraron. Nunca historiadores antiguos y famosos igual batalla a ésta trataron: ni Homero que de griegos recontó las hazañas; ni Vergilio que de troyanos narró los hechos; ni Tito Livio Paduando, que de romanos recontó los triunfos; ni Quinto Curcio, que del grande Alexandre narró las victorias; ni Plutaco, que de diversos famosos reyes escribió las vidas; ni Crispo Salustio, Tucídides, Dares y Otros famosos historiadores en sus historias y corónicas tan mortal y sangrienta batalla trataron.
Toda esta agobiante balumba de erudición está mucho más próxima al centón medieval que a la manera de citar humanística. Quiero decir que refleja un conocimiento de centones, pero no una lectura personal de la literatura clásica. Veamos otro ejemplo, también tópico: las quejas sobre los efectos del amor (en el capítulo 43; citaré sólo unas líneas):
O, estraña maravilla, de cuántos sabios por el amor pospusieron sus honras, como Salomón, Vergilio, Gresciano, Solón Solonnino, Pítaco Miteleneo, Cleobolo el curiano, Periandro, Anacarses, Epiménides, Arquitas Tarentino, Gorgias Leontino, pues Salomón por el amor idolatró, Vergilio fue engañado, Greciano anduvo loco por Tamir, Solón Solonino andava tonto por una gresciana, Pítaco Miteelneo dexó su muger propia por una esclava, Cleobolo curiano a los ochenta años murió por una vecina, cayendo de una escala con la cual a la casa de su vecina escalava; Periandro pro sus amigas mató a su propia muger; Anacarses filósofo, escita por parte e padre y griego por parte de madre, todo cuanto sabía a una muy amada tebana enseñó, y cuando él estava malo en la cama, ella leía por él academia; Epiménides cretense por amor de mugeres estuvo diez años de Atenas desterrado; Arquita tarentino, maestro de Platón y discípulo de Pitágoras, más ocupó su juicio en inventar género de amores que no sus pulgares en doctrinas y virtudes; Gorgias Leontino siciliano más concubinas tenía en casa que libros en la academia; todo lo cual son efectos maravillosos del amor. ¡O, maravilla de maravillas, cuánta sangre se ha vertido por las fuerças del amor, como los campos troyanos por Elena dan testimonio! ¡O maravilla de gran precio, cuántos estados se han abaxado por amor a comunicar con baxos pastores y cuan alta princesa con baxos estados! Y no sólo con la razón que puede la razón de su naturaleza domarlos, mas con otros linajes de animalias, como por Pasifae parece, de la cual el Minotauro da testimonio. ¡O maravillosa maravilla…!
Y tras citar una colección de ejemplos antiguos, que van desde los Siete sabios hasta los casos mitológicos, comienzan los juegos de palabras:
¿Ay, qué haré por dar descanso al deseo que sólo puede de mi deseo descansar, que es de conocer y ver aquella que sin la dexar jamás de mi entendimiento de ver para mayor dolor mío no la veo? ¡O, que me veo y no por la ver sin la ver y verme en ella! ¡O, que nada hallo y no me hallo sin hallarme! ¡O, que me muero y no muero, para más morir sin morir! ¡O, que vivo y no vivo por parte de vivir! ¡Ay, que siento yo y no me siento para más sentir lo que siento, que no puedo dexar de sentir, y que viéndolo sin lo querer consentir, para mi mayor fuerça de mi dolor y menos de mi libertad! ¡Ay, que quiero querer…
En fin, el estilo empachoso y empachado de Corbera refleja su afán de emular y sobrepasar en erudición y alambicamiento retórico a sus colegas, a los que otras veces plagia o imita. Juego de tópicos exagerados. No sabemos si era un jovenzuelo pedante o un clérigo amojamado, pero de algún modo sí que cumplió su presunción de destacar sobre los demás. No por su brillantez, sino por su pesadez. Fue acaso el más recargado de citas, entre tantos y tantos autores de ficciones vacuas y ampulosas retóricas, como se deja ver ya por su prólogo, en parte imitación del de Diego Ortúñez, pero muchísimo más pesado y pretencioso. Ofrece claros síntomas de la decadencia final de los libros de caballerías, empantanados en su tortuoso laberinto, pero tal vez ahí radica su pintoresco atractivo.
Daniel Eisenberg, en su prólogo a su edición del Espejo de Príncipes, dice de Corbera que, además de plagiario, era “un escritor de poco valer. Sus caracteres no se hablan, sino que se ‘dialogan’ con soliloquios. No suponen una gran pérdida los demás libros de su obra”. Y tiene razón en que los diálogos de la novela son escasos; lo que abundan en ella son los discursos y soliloquios (aparte de un largo entremés bucólico inoportuno, que es un plagio manifiesto). Y en los versitos intercalados alguna vez, resulta un versificador lamentable.
Sin embargo, a mí me gustaría saber cómo le daba conclusión al estupendo tema del amor del inconstante Febo a la estatua de Policena, tras las quejas de la imagen enamorada. De modo que si un buen día alguien encuentra el manuscrito con el resto de la historia, me gustaría que me lo notificara.
Por otra parte, ¿no habrá algún estudioso que se decida a investigar las huellas de la tradición clásica en los libros de caballerías en su conjunto, un buen tema para una tesis doctoral?
Como es sabido, todos los libros de caballerías se presentan, en sus prólogos, como una traducción de un manuscrito misterioso, reencontrado por arte de magia, y también aquí Corbera reutiliza el tópico. En un viaje maravilloso cuenta que llegó a una mágica ínsula y en el altar de un suntuoso templo halló el preciosísimo manuscrito del sabio Claridoro, que traduce “del frigio lenguaje al vulgar castellano”. (Respecto del truco del manuscrito, el contraste del fabuloso hallazgo con los papeles de Cide Hamete Benengeli, que Cervantes encuentra en hojas sueltas en el mercado, no deja de ser memorable). Para venir del frigio, se dirá el lector, el Febo parece algo moderno; para estar escrito tan avanzado el XVI algo arcaico. En fin, el curioso libro recobrado, con sus luces y sombras, ahí está accesible a bravos lectores.
Quisiera, para concluir, citar unas líneas de Vargas Llosa, a las que ya aludí. Están en su prólogo al excelente libro de Edwin Williamson, El Quijote y los libros de caballerías (Taurus, Madrid, 1991, p.12):
El entusiasmo que me produjo el Tirant lo Blanc me volvió, durante mis años universitarios, un lector empedernido de novelas de caballerías. No me quemaron el seso, como al Quijote, pero me depararon, como a él, ilusión y placer a raudales. No era fácil encontrarlas. De la mayoría de ellas no había ediciones accesibles. Cuando las había, eran libros espantosos, de letra microscópica. Como los de la Biblioteca de Autores Españoles, o de papel transparente, como el tomo respectivo de Aguilar, que amenazaban con dejar ciego al heroico lector. Había que ir en busca de ellas a las bibliotecas. El helado caserón de la Biblioteca Nacional de Madrid tenía una magnífica colección y, resfríos aparte, pasé muchas tardes memorables allí, sumido en las aventuras laberínticas de Amadises, Esplandianes, Lisuartes, Palmerines y demás caballeros andantes.
La situación ha mejorado notoriamente. Quien quiera aventurarse ahora por esos libros de aventuras laberínticas, imágenes quiméricas y prosas platerescas puede hacerlo sin esforzarse mucho, gracias a los tenaces y meritorios empeños editoriales del Centro de Estudios Cervantinos de Alcalá y a sus intrépidos y doctos investigadores. –