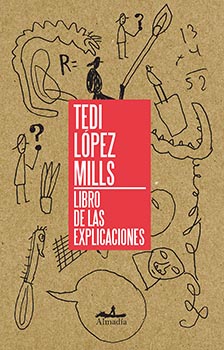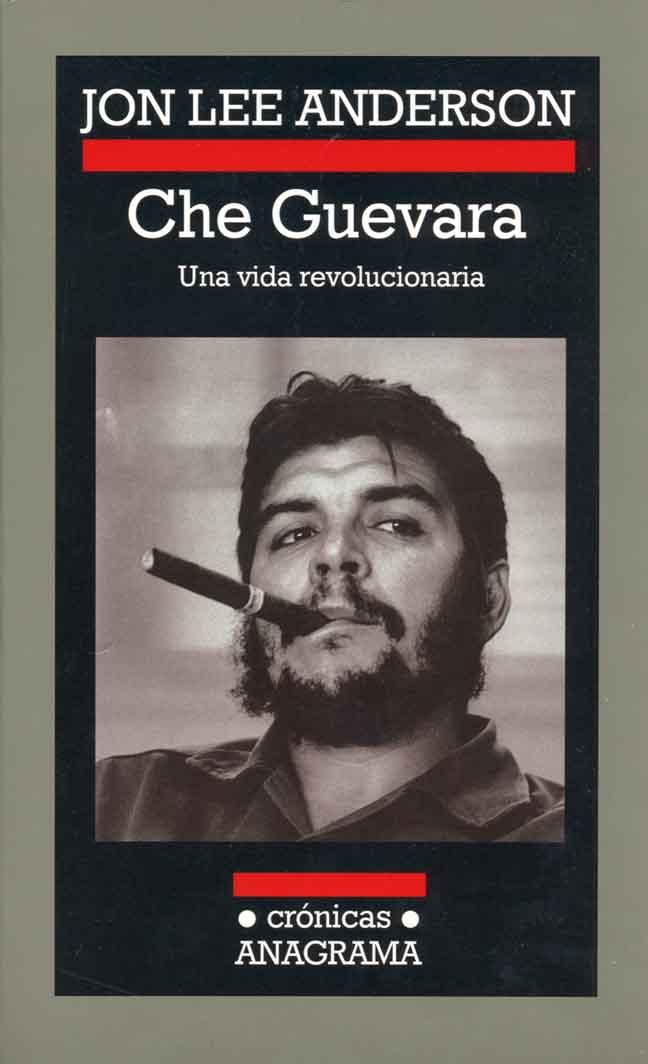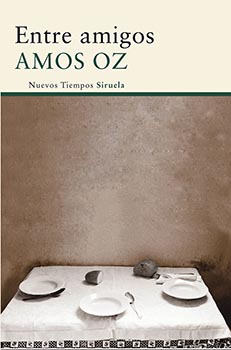A diferencia de la francesa, fundada en la más natural impudicia, de la inglesa, amparada en Boswell y Johnson, la literatura escrita en español ha sido acusada de ser escasamente autobiográfica (para no hablar de nuestro déficit como autores de biografías) y de ser falsa e hipocritona, atenida a las convenciones manidas, cuando a los autores no les queda otra que contar la vida propia. Hay, puede argüirse con relativa veracidad, mucha confesión en una literatura que tiene entre sus patronas a santa Teresa de Ávila, pero concedamos que la autobiografía no está entre nuestras características temperamentales. Para no irme, como suelo hacerlo, al año de la castaña, diré que, en los últimos años y constreñido a la prosa mexicana, han aparecido lo mismo notabilísimas novelas autobiográficas, como la de Alejandro Rossi llamada, no sin su propósito didáctico, Edén. Vida imaginada (2006) o La migraña (2012), de Antonio Alatorre, muy hermosa y muy reciente. Algunos escritores ya en la madurez, como Guadalupe Nettel y Julián Herbert, han publicado buenas novelas en el orden de lo memorioso. Que los libros de estos dos últimos autores (El cuerpo en que nací y Canción de tumba, 2011) se hayan originado en el terreno menos ficticio, en apariencia, de la autobiografía precoz encargada por una revista literaria (Letras Libres, precisamente) quizá solo haga pública una tendencia ya convertida, al fin, en temperamento. O en instinto, como lo llamaría Tedi López Mills.
López Mills, con el Libro de las explicaciones, sabe de lo que habla al hablar de sí misma. No me sorprende que así sea pues ella, siendo la poeta con la presencia más nítida en este momento de nuestra literatura, viene de la mejor de las escuelas cuando se trata de hacer autobiografía: la escuela del yo poético contra cuya tiranía se ha rebelado, retando a su doble, como en Parafrasear (2008), o emprendiendo esa despersonalización que, lectora y comentarista de Mallarmé, domina como lo demostró en Muerte en la rúa Augusta (2009). No creo –especulo– que haya batallado tanto como batallan los novelistas en la búsqueda del tono memorioso en las dos posibilidades, la de ella y la de yo, explicadas en este libro que comienza, además, narrando la fracasada rebelión de la autora contra el nombre propio, a la vez banal y enigmático como lo son muchos, que le pusieron sus progenitores.
Pese a estar compuesto de un fragmento de novela familiar, de aforismos y de sentencias, de un minidiccionario filosófico, de una relectura de la adolescencia a través de Joyce y su Retrato del artista adolescente, del Demián, de Hesse, de las Memorias del subsuelo, de Dostoievski, y de La náusea, de Sartre, de consideraciones políticas y hasta de una narración en tono vernáculo, el Libro de las explicaciones me pareció uno solo, tal cual se lo propuso López Mills. Es tan unitario como lo es, para hablar de otra obra solo en apariencia heterogénea, El arte de la fuga (1996) de Sergio Pitol, y al Libro de las explicaciones solo le faltaron, quizá, esas páginas de diario íntimo que López Mills ha ensayado y que se publicaron alguna vez.
La novela familiar, sin duda, es el corazón del Libro de las explicaciones: pertenece a lo mejor del género, tal cual se ha escrito entre nosotros, la angustiosa descripción del padre excéntrico empeñado en quimeras más ortopédicas que arquitectónicas como abolir el uso de la silla en su hogar o diseñar una mansión doméstica interiormente acolchonada, más parecida a la cámara de descompresión emocional de los manicomios que a la casa Wittgenstein. Esa cauda de desorden, tras narrar, ejemplarmente, las muertes del padre y de la madre, le permite a López Mills una reflexión descarnada y solemne sobre la decisión de no engendrar y rehuir “el tiempo carcomido” por los hijos: “Ciertamente no procrear lo sitúa a uno en una coyuntura curiosa, sin distracciones ni desviaciones, en pleno dominio de algo que quizá ni siquiera se aprecia por completo; uno se pertenece y al cabo se percata quizá de que la persona se extingue si no se pone en riesgo y de que se va difuminando en una mente nerviosa y perfeccionista” (p. 115).
No menor en arte y penetración es el testimonio de esa lectora adolescente que fue López Mills, la espigada muchacha que recorría la calle de Francisco Sosa desde la Plaza de Santa Catarina hasta el Jardín Centenario, ida y vuelta, buscando su propio e intransferible existencialismo, búsqueda que en ella terminó, por fortuna, en Joyce. En ese camino, la explicación dada por López Mills de qué es La náusea me parece perfecta: “Supongo que cada edad capta lo que cabe en ella, y a mis dieciséis años lo más sobresaliente y asimilable era lo más abstracto: la sensación invasora e incómoda de la Náusea. Al ser simbólica, es el elemento más ingenuo de la novela, el más juvenil, y por eso permite la identificación por medio de una intensa solicitud adolescente. Mi visión pues, era unívoca y, claro, rapaz: solo consumí lo que me era necesario. Sin embargo, ahora que releo el libro, Roquetin se me aparece casi como un hombre de acción, un ser siempre en compañía: un perpetuo caminante y un asiduo comensal en cafés y bistrós que va registrando lo que ve y lo que oye” (p. 128).
El de Sartre, concluye, no es un libro de la anomia sino una novela de aventuras.
Me convence menos, empero, la relectura hecha por López Mills de Cioran. No creo que al rumano le convenga situarlo en las líneas paralelas, obviamente condenadas a no tocarse, del pesimismo y del optimismo. Eso es caer en la más barata de sus trampas, justamente aquella paradoja contra la que López Mills se subleva: la del promotor, actividad propia de los optimistas, del desencanto.
Me intriga doblemente, en cambio, lo que se dice en el Libro de las explicaciones, de Lawrence Durrell, de su Cuarteto de Alejandría, de Justine, otro de nuestros clásicos generacionales, libro cuya lectura suspendió López Mills (ella nació en 1959, yo en 1962) una vez que tocaron el timbre para anunciarles el embargo del pintoresco restaurante de su familia en el centro de Coyoacán. No entendí si López Mills reemprendió la lectura: yo, habiendo amado el Cuarteto nunca he podido releerlo, habiéndolo intentado de buena fe, en papel y en libro electrónico, en inglés y en mi vieja traducción en cuatro tomos y algo pesadísimo, una mala vibra, digamos, me lo ha impedido. No es como en el caso de Rayuela, una de mis relecturas abominables (que al parecer no lo fue tanto, la de la novela de Cortázar, para López Mills). Es diferente. He querido abusar otra vez de Justine y de su gente alejandrina, habitar “la utopía de la alcoba” y volver a vislumbrar “la parte umbrosa de mi futuro” pero me he quedado paralizado. Ahora sé que temo ser interrumpido por un timbrazo y una subsecuente, estrepitosa, mala noticia en la puerta.
A las relecturas de López Mills, tan autobiográficas como la novela familiar, se suma el tino para la sentencia: sin facilidad para dar en el blanco no puede haberla. Si a su memoria en prosa la conduce el magisterio previo de la voz poética, a sus rodeos filosóficos (no así a los políticos, su lado bobo) los respalda una notoria privanza con Hume y algunos otros escépticos. No oculta el Libro de las explicaciones el anhelo de sabiduría apenas oculto en el título. Reconocer, sin pudor ni falsa modestia, en la búsqueda de esa quimera una de las pulsiones del escritor, es un mérito no menor, un acto de valentía, de López Mills, quien dedica todo un capítulo, el 13, a preguntarse, sapiencialmente, cómo se fabrica la sabiduría. Allí dice: “Cuando leo libros de sabiduría el consuelo es instantáneo, como si la lectura ya hubiese resuelto un problema. Luego cierro el libro y vuelve a imponerse el carácter, el mío y el de la época. Uno cree que si entiende el consejo significa que ya lo aplicó o lo podrá aplicar. Pero sospecho que la sabiduría no pasa por el entendimiento, no es un aprendizaje, sino un instinto” (p. 250).
La madurez de una literatura puede apreciarse, se me ocurre, en la fortuna de su literatura memoriosa y, por ello, el Libro de las explicaciones expresa no solo la sapiencia de una escritora, sino el carácter, diría ella, de una buena época. Prefiero hablar de literatura memoriosa y no autobiográfica para evadir la disyuntiva entre qué son actualmente la ficción y la no ficción. Una y otra, en las formas más o menos canónicas de la novela y de la autobiografía, presumen de confundirse deliberadamente. Cualquier persona que haya dado una clase de literatura está obligada, casi por imperativo contractual, a prevenir, a quienes se inician en la lectura de En busca del tiempo perdido, de que Marcel, el narrador, no es necesariamente el señor Marcel Proust, el autor, aunque compartan no solo el nombre propio sino muchísimas cosas en común. Hay quienes, como yo, nos rebelamos contra esa convención y creemos, sin mayor oportunidad de ganar esa batalla académica ante sinodales doctos, que cuando se usa el yo con convicción, no solo Montaigne es Montaigne sino también Proust es Proust pese al derecho a la mentira consustancial a la novela.
A esa convicción que hace una sola de la persona y de la obra me remite –un eco lejano llegando con toda precisión e imponiéndose– el Libro de las explicaciones, de Tedi López Mills. ~