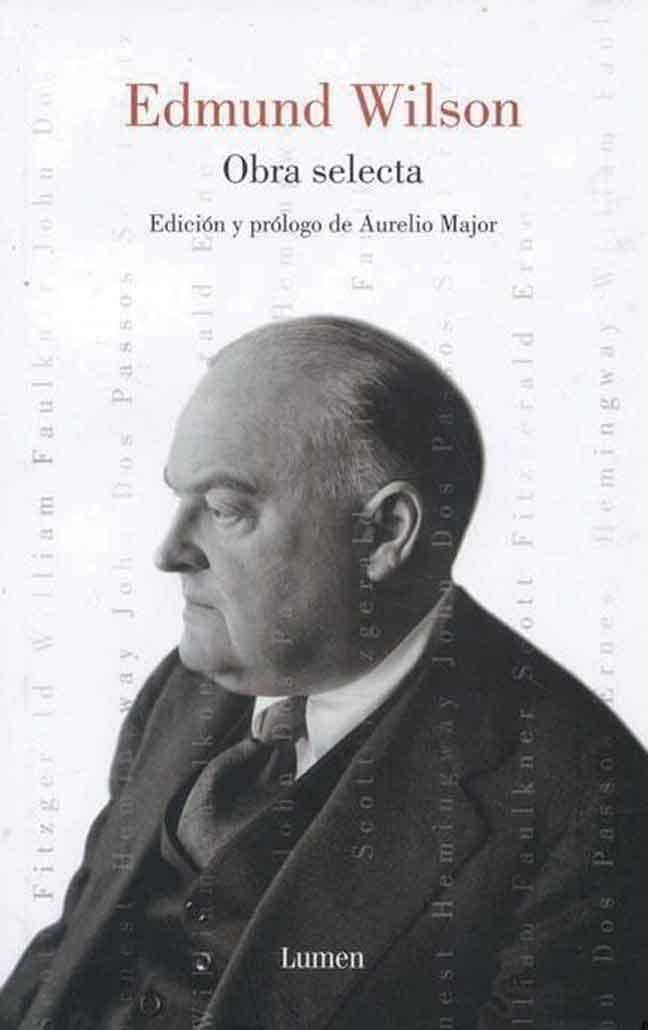Entre los libros que siempre tengo en la memoria e imagino que releo constantemente está Hacia la estación de Finlandia (1940), que Edmund Wilson, su autor, subtituló “Ensayo sobre la forma de escribir y hacer historia”. Antes de leer Obra selecta, de Wilson, que acaba de aparecer en español, me atreví a releer, en la realidad y no en la imaginación, Hacia la estación de Finlandia, sin amedrentarme ante el miedo a la decepción. A pesar de algunos pesares, la historia de cómo algunos hombres soñaron con dominar la historia volvió a encantarme, como la primera vez, en la adolescencia. Es notorio que lo que Wilson sabía de Vico y de Michelet no era mucho o que Hippolyte Taine tuvo en el crítico estadounidense al único lector del siglo XX incapaz de avergonzarse de él. Y lo que dice Wilson de Marx y de Engels como letrados es hermoso, como emocionantes son, a la vez, sus estampas románticas de Lenin y de Trotski. Hacia la estación de Finlandia es un cuento de hadas, y la ingenuidad cultivada y curiosa con que Wilson estudió la Revolución rusa, en tanto que desenlace (para no decir que fin) de la historia, lo preserva de los estragos que la ilusión comunista causó en otros escritores. Wilson, que estuvo en la Unión Soviética una temporada larga en 1935 y conoció, como pocos, el Nueva York de la izquierda, en sus zonas estalinianas y en sus zonas trotskistas, no aparece, a primera vista, como cómplice intelectual de los crímenes que Lenin cometió en su propio nombre y en el de Marx. Creer a Wilson en contubernio con sus revolucionarios rusos pareciera ser un despropósito como culpar a Gibbon de ser insensible a las penurias causadas por los godos en Grecia o de acatamiento culposo de la usurpación de Constantino.
El genio de Wilson, como historiador de las ideas (y de una idea, la comunista), o, al menos, el motivo que le encuentro a la vigencia de Hacia la estación de Finlandia, está en la distancia tan artísticamente labrada que interpone entre él y su tiempo, en una piedad humorística, dickensiana, ante la gravedad de la historia, a la cual no deja de ver como una consecuencia práctica del errar humano. Habiendo escrito un libro sobre la historiosofía, apenas es, Wilson, un metafísico. Tan es así que el prólogo de 1971, en el cual admite, con toda honradez, haber sido ingenuo ante el magnetismo despótico que nutría a la sociedad rusa y haberse cegado, por esa razón, ante el significado de Stalin, sale sobrando, no moralmente pero sí en términos de estilo. Es propio del candor de Wilson documentar su indignación ante sí mismo trayendo a cuenta no el saldo genocida del comunismo sino un par de testimonios de viejos bolcheviques que aseguraban la maldad psicológica de Lenin, testimonios que habrían modificado el romance wilsoniano.
No es ajena a Wilson y su crítica literaria una reflexión sobre Hacia la estación de Finlandia. Muchos críticos literarios, entre ellos los más grandes, han sido historiadores de las ideas, lo que anula la quisquillosa propensión de algunos profesores a separar de la crítica literaria (que imaginan en esencia como una descomposición del poema) géneros que desprecian como periodísticos. No es casual que Sainte-Beuve haya escrito una crónica de la espiritualidad jansenista (Port-Royal); Taine, una historia de la Revolución francesa, y Wilson, Hacia la estación de Finlandia. Sin desplegarse en la historia de las ideas, la crítica se resigna a disfrutar en el serrallo, como el eunuco que caricaturizaron Flaubert y Nietzsche.
Una vez que releí Hacia la estación de Finlandia, me acerque un poco más a la Obra selecta, leyendo la biografía que publicó Lewis M. Dabney, quien ha sido, junto con Leon Edel, la persona que más sabe sobre Wilson, pues en su caso todo intento de separar la vida del crítico de su obra es una herejía.1 No importa que William Empson haya estado en China; es imposible leer a Wilson sin su fila de martinis o sin sus tres meses de hospital en Odessa. En fin, que con la ayuda de Gore Vidal, de Paul Johnson y de algunos otros retratistas, me hice una idea del personaje. De 1895 a 1972 transcurre la vida de Wilson, hijo de patricios que hizo primero la Gran Guerra que el amor, permaneciendo virgen hasta los veinticinco años. Tras haber conocido como enfermero la matanza que lo puso en complicidad con Walt Whitman, el primer gran enfermero de una literatura en la que abundan, escribiría, el crítico, su libro sobre la Guerra Civil de los Estados Unidos, Patriotic Gore (1962).
El personaje se impone en los años veinte, época que él mismo, su maestro H.L. Mencken y los Scott Fitzgerald inventaron, presentando (Wilson en El castillo de Axel de 1931) a Proust, Joyce y Yeats como una constelación llamada modernism destinada a influir en las mareas del planeta tanto como en los ciclos de la fertilidad. De The Twenties (1975) a The Sixties (1993), publicados póstumamente y sin censura por su indicación expresa, Wilson ha ido dibujándose como el primero, antes de D.H. Lawrence, de los escritores de lengua inglesa en escribir sin recato sobre su vida genital. Será Wilson, también, el alcohólico invicto, el marido golpeador y el marido golpeado (Mary McCarthy también tenía su punch), el neurótico que asumió la neurosis como un enervante, el enamorado de ese desastre que fue Edna St. Vincent Millay, la poetisa.
En la obra reunida con elegancia y oportunidad por el poeta y editor mexicano Aurelio Major encontramos ensayos y artículos que aparecieron en The New Republic y The New Yorker y que provienen de colecciones como La herida y el arco (1941), The Triple Thinkers (1948), Classics and Commercials (1950), The Shores of Light (1953), lo mismo que varias cartas tomadas de Letters on Literature and Politics, 1912-1972 (1977), decisión esta última del compilador que eleva la calidad del copioso volumen.
El impulso de Wilson es comprensible desde El castillo de Axel, precisamente por ese didacticismo que lo hace aparecer hoy día como crudo, primitivo. Creyó Wilson que Estados Unidos era una nación rústica que necesitaba de la ilustración literaria y puso manos a la obra. Completó el periplo europeo de su adorado Henry James y explicó a Proust y a Joyce desde el principio, tesoneramente, presuponiendo la ignorancia de un público que él mismo creó y con él creció, arropando a una nueva literatura que apareció tan milagrosamente, a los distantes ojos europeos, como había surgido, medio siglo atrás, la rusa, esa literatura que Wilson consideraba la más bella de las artes. “Esperábamos lluvia y tuvimos un diluvio”, dijo, patriarcal y orgulloso, Wilson.
Nunca es Wilson ni destructivo ni avieso. Se comporta como un fundador. Sabe que su responsabilidad suma en los activos de la tradición y hay juicios suyos que condenaron irremediablemente a quienes los merecieron. Ezra Pound, por ejemplo, jamás pudo quitarse la aureola del provinciano universal, el expatriado que improvisa, aquel quien hubo de ser un hermoso e imponente árbol, pero no un bosque. Se le culpa de haber menospreciado a William Carlos Williams y a Wallace Stevens, lo cual es cierto, pero llama la atención que a los críticos “conservadores” siempre se les comprometa por la dureza de su oído. ¿No será que la poesía, sobre todo desde que se emancipó, justo cuando la gloria del simbolismo, pide más de lo que merece? Eso es lo que han dicho los críticos en privado, cuando no los escuchan, a la hora confesarse en sus diarios.
Otro aspecto notable son las reservas wilsonianas ante el “pensamiento maldito” que impusieron los franceses desde los años treinta y que a partir de 1945 se volvió canónico para la opinión literaria internacional. Sabemos que Baudelaire está relacionado con la tradición blasfematoria del catolicismo, que a Wilson le importaba poco, pero, ¿no hizo muy bien en recordar la impaciencia de Anatole France y decir que Baudelaire era un pésimo cristiano, indigno de ser tomado teológicamente en serio? ¿No atinó Wilson, con Camus y con Mario Praz, en despojar a Sade de algo de su prestigio para recordar que era el creador de creaturas malignas de anticipatorio tufo hitleriano? En fecha tan temprana como 1932 Wilson rechazó la santificación de Joseph de Maistre, reaccionario ante el Altísimo al que se recurre cuando nos hartamos de la secularización, la democracia y el dinero. En ese sentido fue Wilson, de principio a fin, un hombre de izquierda necesario, el agnóstico que nos previene contra el consuelo melancólico de la “íntima tristeza reaccionaria”.
Predicó Wilson, también, contra algunas supersticiones cultas que siguen vigentes, como la creencia en la grandeza de Tolkien, en su opinión un mal escritor exaltado por la inmadurez de los adultos, insaciables a la hora de alimentarse con basura adolescente. También protestó, en 1944, contra la obligación que sienten los cultos de relajarse con novelas policiacas, dudosa higiene del espíritu. Y pidiendo justicia para Edith Wharton deslizó su idea de la fugacidad del talento femenino, posible, según él, sólo gracias al impacto de una emoción extraordinaria pues a la mujer le está vedado el trabajo duradero. Quizás Agatha Christie se le apareció para refutarlo.
Sería larguísimo hacer el elogio de la sabiduría wilsoniana: el imperio de Dickens sobre el siglo XIX, la profecía de que Lewis Carroll y su Alicia sobrevivirán a los Carlyle, los Spencer y las George Eliot, el paralelo entre Flaubert y Joyce que hoy es una obviedad académica, la indulgencia desdeñosa ante Connolly o la constatación de que Ernest Hemingway fue el peor personaje de Ernest Hemingway. A su amigo el príncipe Mirsky, asesinado en las purgas de Stalin, lo compadeció menos por haberse convertido, en mala hora, al realismo socialista que por el sufrimiento que le causaron los mediocres. La literatura, advertía Wilson, está más abierta que ningún otro campo para el improvisado, a quien le basta con creer que sabe leer y escribir para pasearse jactancioso.
Sólo le reprocharía a Major la ausencia, en la Obra selecta, de la descalificación que de Kafka escribió Wilson en 1947, pareciéndole incomprensible, no el mérito del escritor, que él emparentaba de buen grado con Poe y Gogol, sino la epidemia de teología negativa que había desencadenado. El gentil Wilson, quien había comprendido al Marx rabínico mejor que nadie, descartaba al otro gran judío. Es su mayor pecado y merece alguna discusión porque nada hay más victoriano o menos actual que la indiferencia de Wilson ante el llanto teórico que la Escuela de Frankfurt y otros espíritus religiosos han derramado sobre la ausencia de Dios, el inenarrable sufrimiento humano durante el siglo totalitario. No es que Wilson fuera ajeno al horror secular: fue uno de los primeros y más eficaces antiestalinistas. Pero no sufrió la guerra civil europea como europeo y eso que estaba curando heridos, sobre el terreno, en 1918. Vio en los desastres de la guerra una consecuencia de la amargura que acompaña a la dulzura de la vida humana y nunca creyó que el modernism (ni Kafka) fueran la expresión traumática de esa experiencia. ¿No estaba el escritor, como dijo al final de su nota antikafkiana, obligado a engañar al mundo haciendo uso de su perturbadora belleza?2
Wilson fue, en esa creencia de que el mundo marchaba a la democratización de la alta cultura soñada por Matthew Arnold, muy norteamericano y fue de los pocos críticos que no odiaron el mundo moderno porque no odiaba a Estados Unidos, dado que casi siempre –nunca está de más recordarlo– una cosa va con la otra. Ese amor a la tierra nueva lo compartió Wilson, por cierto, con su irritable amigo ruso, Vladimir Nabokov.
Por supuesto que Wilson recorrió el país sofocado por la Gran Depresión y difundió (lo recuerda René Wellek) muchas de las manías oposicionistas del intelectual norteamericano que, en principio y por tradición, desconfía de su gobierno. Nunca le quedó claro por qué Roosevelt involucró a Estados Unidos en la guerra contra el Eje y nunca quiso pagar impuestos. Pero acabó aplaudiendo la victoria contra Hitler y saldó su deuda o más bien hizo que la pagaran sus editores. Compartió Wilson, sin incurrir en el patrioterismo, la doctrina del destino manifiesto. Le gustaba, en ese sentido, la grandeur panorámica proyectada por André Malraux y no en balde, escena que me encanta, los encontramos a la mesa, con JFK, en la Casa Blanca, en mayo de 1962. Y si Wilson resucitara para saber que actualmente Malraux no goza de mucho crédito por mentiroso, calculo que Wilson, alcohólico tolerante con la miseria humana, se encogería de hombros.
Fue Wilson, ojo de águila, un crítico imperial. Su visión democrática de la literatura, por su extensión y bondad pero también por su ceguera e ingenuidad, corresponde a los años dorados de Estados Unidos. En la nómina de la Nouvelle Revue Française, por ejemplo, hay en ese mismo periodo del siglo XX cinco o seis críticos formidables pero ninguno de ellos, ni siquiera Valery Larbaud, dejan de ser críticos nacionales. No obstante, Wilson, para la Francia bizantina, era un simplón. Ayuno de teorías, la academia lo descartó como periodista, pese a haber despojado al marxismo de su dialéctica, insistiendo en su determinismo. A los ingleses, esa morgue anglaise que amaba, nunca dejó de parecerles un yanqui en la corte. Pese a los reparos que se puedan hacer aquí y allá, estaría yo tentado a repetir que Wilson, sólo después de Sainte-Beuve, ha sido el crítico más influyente de esa historia moderna que se caracteriza, entre otras cosas, por sus viejos críticos literarios. Nunca ha podido ser borrado de la lista. Hablando de uno que sí fue olvidado, el victoriano George Saintsbury, otro santo, Edmund Wilson se autodefinió, elogiando, en el gran crítico, el paladar refinado y el apetito omnívoro. ~
1. Lewis M. Dabney, Edmund Wilson / A Life in Literature, Nueva York, FSG, 2005.
2. “A Dissenting Opinion on Kafka”, en Edmund Wilson, Literary Essays and Reviews of the 1930s & 40s, Nueva York, The Library of America, 2007. El tomo precedente apareció simultáneamente, bajo el mismo sello: Literary Essays and Reviews of the 1920s & 30s.
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.