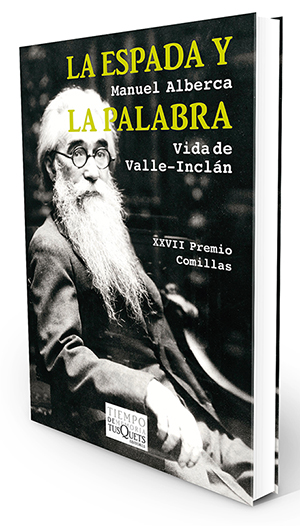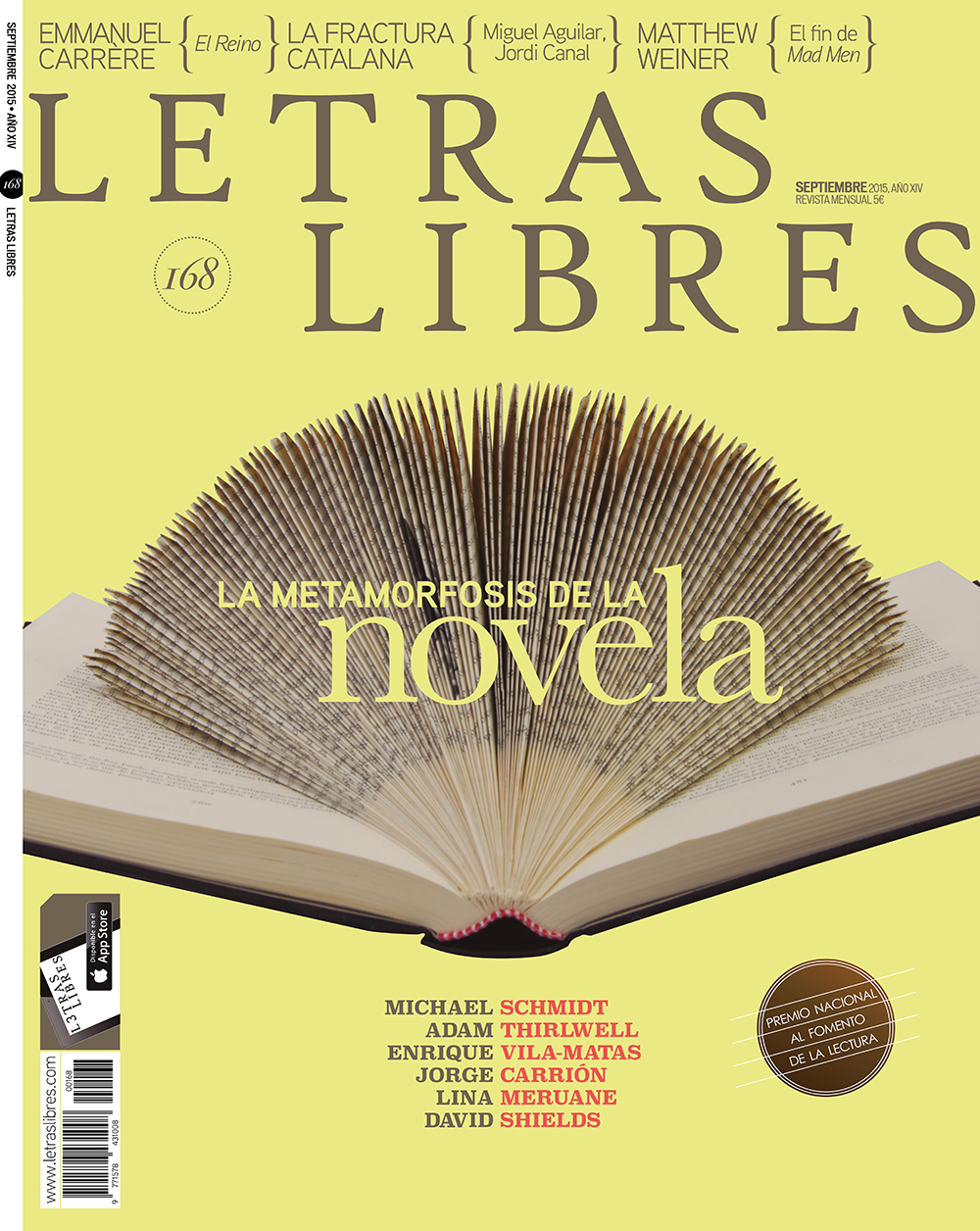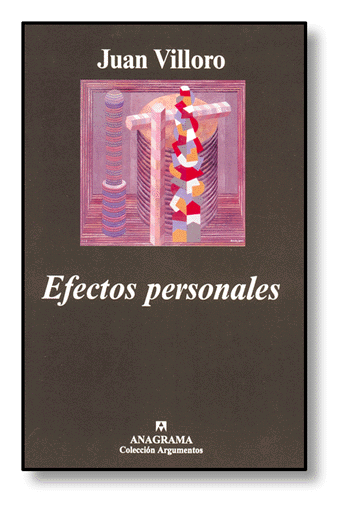Manuel Alberca
La espada y la palabra. Vida de Valle-Inclán
Barcelona, Tusquets, 2015, 776 pp.
Valle-Inclán tenía debilidad por las tríadas de calificativos, que constituían uno de sus rasgos de estilo más característicos. A su marqués de Bradomín lo definió unas veces como “cínico, descreído y galante” y otras como “feo, católico y sentimental”. Y él mismo, en una carta de 1903 a un periódico, se describió como “solo, altivo y pobre”. La minuciosa biografía de Manuel Alberca nos demuestra que, de esos tres adjetivos, uno casi nunca se correspondió con la realidad (“solo”), otro lo hizo de forma ocasional (“pobre”), y solo el restante (“altivo”) señala una verdad a la que se mantuvo fiel durante toda su vida.
Punto uno: solo. La sociabilidad de Valle queda más que acreditada a lo largo de las setecientas páginas del libro, en las que (salvo en los periodos de apartamiento en Galicia y Navarra, en los que se dedica a hacer vida familiar) le vemos reinar en las tertulias más reputadas del Madrid de la época (la de la Granja de El Henar, la del Regina), asistir a banquetes, aceptar homenajes y frecuentar la compañía de amigos, conocidos y simples aduladores. Punto dos: pobre. De familia acomodada, el joven Valle no sufrió privaciones ni en su Galicia natal ni en el Madrid de finales del XIX, al que llegó tras asegurarse un “momio” en el Negociado de Construcciones Civiles, un falso puesto de empleado público por el que cobraba sin necesidad de presentarse en la oficina. Administrador escrupuloso de sus bienes pese a su fama de manirroto, exprimiría después de manera inmisericorde a libreros y distribuidores, y se las arreglaría siempre para redondear sus ingresos con peculiares complementos, como los “socorros” de la Fundación San Gaspar, el sueldo por unas clases que solo impartía cuando le venía en gana o las sospechosas ayudas económicas del gobierno mexicano en pago por sus públicas simpatías por la Revolución. Y punto tres: altivo. Tan altivo y pendenciero era Valle que, por suspicacias no siempre fundamentadas, se sentía muy a menudo herido en su honor o su prestigio y acababa envuelto en polémicas y discusiones que solían terminar en broncas, cuando no directamente en duelos.
Aficionado como era a la heráldica, solo mintiéndose a sí mismo podría Valle incorporar esos calificativos a su divisa. Esa errónea visión de su propia persona tiene mucho que ver con su condición de fabulador: era un hombre que frecuentemente confundía los deseos con la realidad y que, al tiempo que callaba muchas cosas ciertas sobre su vida, ponía en circulación no pocas inventadas. Pero también tiene que ver con su necesidad de crearse un personaje. Más dandi que bohemio, con “cara de Cristo bizantino”, el Valle-Inclán al que Primo de Rivera calificó de “extravagante ciudadano” era extremadamente cuidadoso de su imagen, que formaba parte de una estrategia más o menos calculada para, primero, darse a conocer en Madrid y, luego, triunfar como escritor. Y ese cuidado de su imagen, que explica la abundancia de mistificaciones en torno a su figura, obliga al biógrafo a una constante labor de desbrozamiento. Un ejemplo: si el joven Valle escribe que, tras un encuentro casual en Madrid, mantuvo una larga y amistosa conversación con José Zorrilla, Alberca se molesta en comprobar fechas y lugares, para llegar a la inapelable conclusión de que tal encuentro nunca se produjo.
Esta rigurosa verificación de datos no es sino consecuencia del ímprobo esfuerzo de Alberca por documentar de forma exhaustiva las andanzas de Valle-Inclán, que a través de las páginas de este ejemplar trabajo podemos seguir, si no día a día, sí semana a semana. Leído La espada y la palabra, no parece que queden muchas cosas por saberse de la vida de nuestro hombre, y algunas de las que aquí salen a la luz resultan particularmente jugosas: sus pinitos como actor (carrera que se frustraría por la trifulca con Manuel Bueno por la que acabó perdiendo el brazo), el involuntario disparo que a punto estuvo de dejarle cojo, su detención tras abuchear en el teatro a su amiga Margarita Xirgu, los verdaderos motivos por los que fue encarcelado cuando la dictadura de Primo de Rivera daba sus últimos estertores…
Particular interés tiene el seguimiento que Alberca hace de la trayectoria política de Valle. Frente a quienes han querido hacer de él un revolucionario cuya simpatía por el carlismo no pasaba de ser una más de sus extravagancias o una pose estética, Alberca deja bien claro que su defensa de un orden social basado en el linaje y el mayorazgo y heredero del viejo ideal caballeresco español fue siempre sincera. Aunque algunos de sus correligionarios no toleraran su heterodoxia y lo tacharan nada menos que de volteriano, Valle predicó la “grandeza del ideal tradicionalista” y las idílicas bondades de una sociedad arcaica de raíces absolutistas, y su compromiso con el carlismo le llevó a participar en mítines y a estar muy cerca de formar parte de sus listas electorales. Es cierto que la única vez que se presentó a unas elecciones lo hizo en las filas del Partido Radical de Alejandro Lerroux (y ni siquiera se molestó en viajar a su circunscripción a hacer campaña). Pero eso ocurrió en tiempos de la Segunda República, cuando el carlismo estaba ya muy debilitado. Valle mantuvo hasta el final una rocosa lealtad a las convicciones más reaccionarias. Si durante la dictadura su rechazo a la monarquía alfonsina le había acercado circunstancialmente a sus amigos progresistas, su odio al parlamentarismo le devolvería durante la etapa de libertad republicana a la caverna del pensamiento más retrógrado. De esos años son sus públicas manifestaciones de simpatía hacia Mussolini y su reivindicación de una dictadura que remediara los males de la República, excesos verbales que no desentonaban en alguien como él, que en alguna ocasión había defendido para las antiguas colonias americanas tesis próximas a la limpieza étnica.
Bastantes de sus declaraciones de la época provocan sonrojo en el lector actual, del mismo modo que (quiero creer) lo provocarían entre muchos de sus contemporáneos. Aunque las autoridades republicanas le trataron con mimo, Valle-Inclán sentía por la República la misma antipatía que le había inspirado el represivo régimen anterior. Que se postulara para (y obtuviera) diversos cargos públicos no quiere decir que compartiera sus ideales de democracia, igualdad y justicia social. Cuando murió en enero de 1936, su amigo Manuel Azaña estaba terminando de organizar el Frente Popular con el que concurriría a las elecciones del mes siguiente. Falta saber cómo habría reaccionado Valle ante la victoria electoral de la izquierda y, sobre todo, ante el frustrado golpe militar que en julio de ese año acabaría dando lugar a una sangrienta guerra civil y a una atroz dictadura militar. Pero la verdad es que, conociéndole como le conocemos después de haber leído esta biografía, casi mejor no saberlo. ~
(Zaragoza, 1960) es escritor. En 2020 publicó 'Fin de temporada' (Seix Barral).