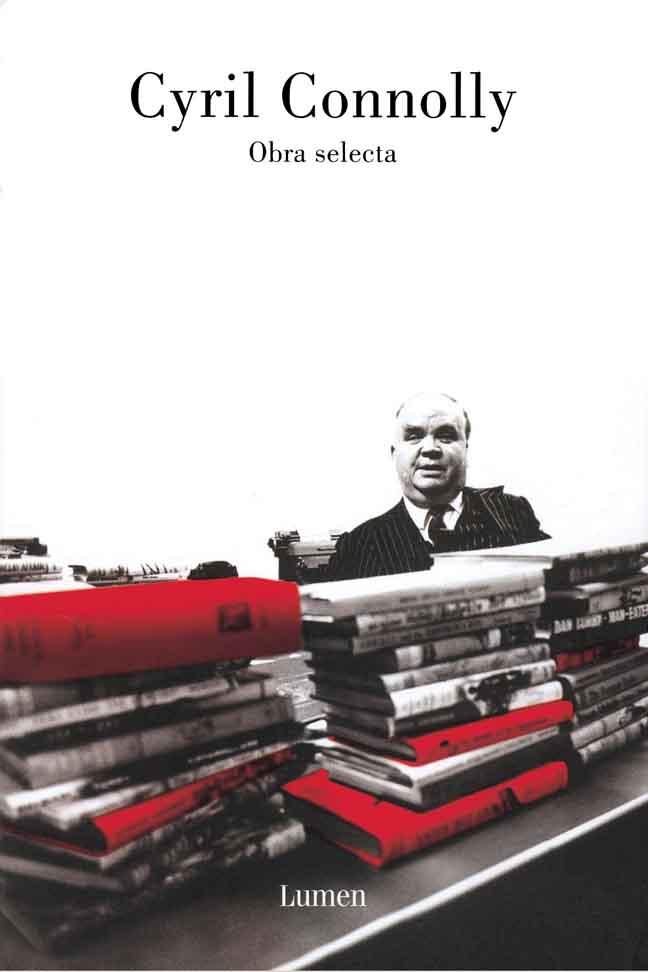En noviembre de 2005, la novela Versiones de Teresa obtenía por unanimidad el XVI Premio de Narrativa Torrente Ballester. Sumaba así su autor, Andrés Barba (Madrid, 1975), un nuevo galardón a su trayectoria literaria, inaugurada en 2001 con La hermana de Katia (novela finalista del Premio Herralde, que gozó de una excelente acogida crítica), a la que seguían las cuatro nouvelles reunidas en La recta intención (2002), y una segunda novela no menos deslumbrante que la anterior, Ahora tocad música de baile (2004).
En La hermana de Katia, Andrés Barba exploraba las relaciones fraternales y, de paso, la conflictiva relación entre la adolescente y su madre; en Ahora tocad música de baile, el autor ensanchaba el escenario, abarcando el análisis de las relaciones cruzadas entre los cuatro miembros de una familia; y ahora, en Versiones de Teresa, volvemos a una cierta reducción del mundo acotado, en beneficio de la intensidad (no sólo en lo referente a la agudeza de la introspección psicológica sino también en lo que se refiere a la propia escritura, que por momentos roza el poema en prosa), dado que la historia se articula en torno a Teresa –una adolescente casi niña aún, deficiente mental– y las “versiones” que de ella nos ofrecen Manuel –un joven de treinta años que un verano se apunta como voluntario en unos campamentos para disminuidos a los que acudirá Teresa– y Verónica –la hermana mayor de ésta, que por entonces vivirá varios ritos de paso, entre ellos el inicio de sus estudios universitarios y la ruptura de su férrea amistad con Ana.
Hay en la novela un diseño dual que estructuralmente se resuelve a través de la alternancia entre los capítulos que corresponden a la versión de Manuel o a la de Verónica, cada uno situado en un plano temporal distinto: el relato focalizado en Manuel va del presente al pasado, desde el desenlace de los acontecimientos al momento en que se desencadenaron, en los inicios de aquel verano; el relato de Verónica arranca después y recorre la otra mitad del tiempo de la historia hasta llegar al presente, cerrándose con las últimas horas de Teresa. Ese dualismo no es en absoluto rígido y hasta participa de cierta difuminación especular, dado que de un lado tenemos la doble relación entre Teresa y cada uno de estos dos personajes, y por otro la de Manuel y Verónica, que llegarán a conocerse y entablar a su vez otro tipo de relación, y desde luego la de cada personaje con los respectivos núcleos familiares (madres, hermanas).
El mundo de Teresa es el más silencioso y hermético, y son escasos los momentos en que el narrador –una voz en tercera persona pero que casi siempre narra desde el punto de vista de los distintos personajes– se adentra en la interioridad de esta muchacha, que despierta en Manuel una pasión amorosa –o un amour fou, pues nace de un golpe de vista–, que empieza por sorprender y turbar al propio amante, obligándole a un afilado ejercicio de introspección que pasa por meditar sobre la circunstancia en que se hallaba su vida cuando empezó todo –el desapego y la insatisfacción por su trabajo, el imperativo de los treinta años recién cumplidos, la sensación de estar llevando una vida previsible y anodina, la sospecha de que aquella indiferencia llevadera en la que se había instalado era una renuncia encubierta a sentir la realidad–, lo cual le obliga a rememorar una reciente experiencia decisiva, la muerte del padre –excelentes tres páginas que narran la agonía–, y, sobre todo, a analizar la naturaleza del amor en tanto que sentimiento fronterizo, ese modo de llegarle de fuera, nada más ver proyectado el rostro de Teresa en una diapositiva, “como por sorpresa, como un obsequio: no lo había buscado y por tanto era júbilo puro o dolor puro”. Y desde luego, se desvela el amante analizando el objeto de su amor –esa casi niña disminuida, de rasgos “deformes”– y ese deseo “extraño, cómico y doloroso”.
Naturalmente, dadas las características de la historia de esta novela, a priori el autor afrontaría un severo riesgo al tratar un asunto de esta naturaleza: caer en lo escabroso o en cualquier forma de mixtificación. Andrés Barba lo salva y elude de varias formas. La más destacada, quizás, sea esa depuración extrema del lenguaje en las situaciones “amorosas”. Otro modo es trasladando los aspectos más ásperos e incluso turbios del asunto a un círculo ajeno al de los amantes, a un plano social de ritos programados, trátese de la celebración de un cumpleaños o de una “fiesta de otoño” organizada con fines benéficos y en la que la representación y la impostura se ubica en el patio de butacas y no en el escenario donde los chicos discapacitados representan sus números teatrales o musicales:
Y era una representación lenta y medida, cuyos gestos habían sido aprendidos a lo largo de innumerables fiestas de otoño como aquélla, como si en un guión tácito siguieran al milímetro los momentos en los que habían de reír, o aplaudir, o emocionarse… Resultaba evidente y personalísima cada manera precisa en que la enfermedad había golpeado cada rostro y cada cuerpo, pues cada rostro y cada cuerpo era diferente del que se encontraba a su lado, sin embargo a las personas que ocupaban el patio les reunía la pátina pastosa de la normalidad, de lo convencional.
Esta escena –arropada por otras que la preceden o la desarrollan y que igualmente tratan de la autenticidad, el fingimiento, la impostura o la transparencia– es fundamental en el giro que dará la historia de esta novela que trata toda ella del amor: el amor y la belleza, el amor y el bien, el amor y el miedo, el amor y la vergüenza, el amor y la pureza, o la impureza y otros subterfugios… Porque, como le confesará a Verónica, Manuel utilizó a Teresa “como una caja hueca de resonancia en la que eran mis propios sentimientos, no los suyos, los que resonaban. Ella era sólo el vacío en el que resonaban aquellos sentimientos… De lo que estaba enamorado, más bien, era del sonido de mis sentimientos ampliados en Teresa”. ~