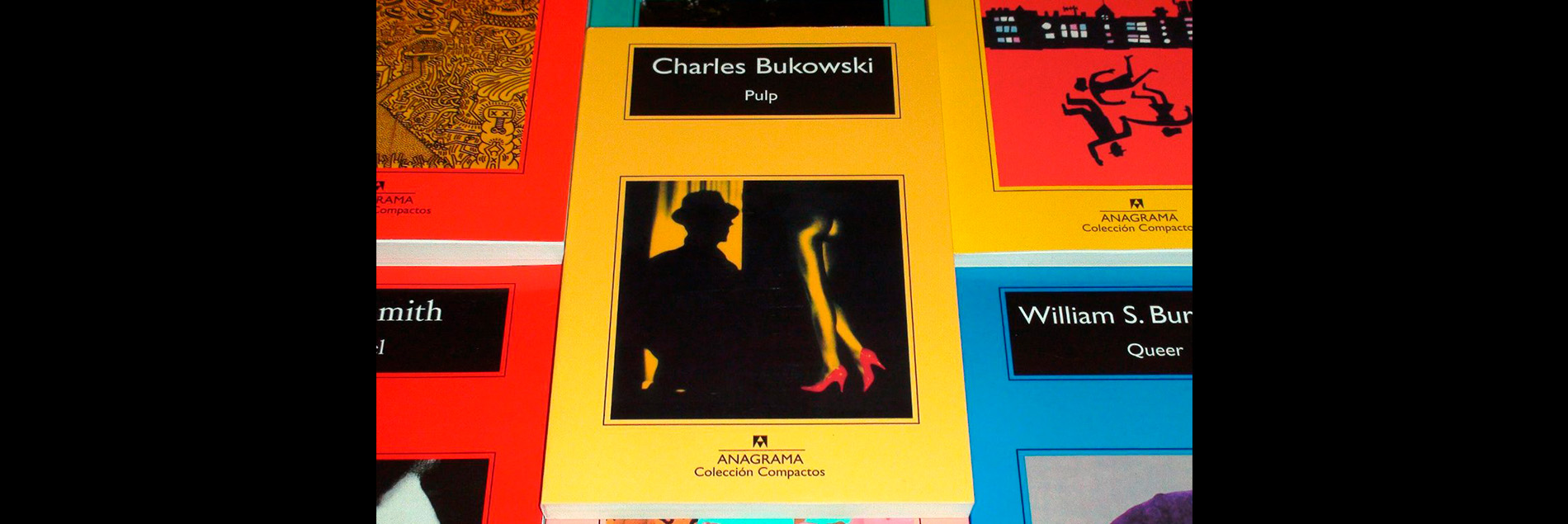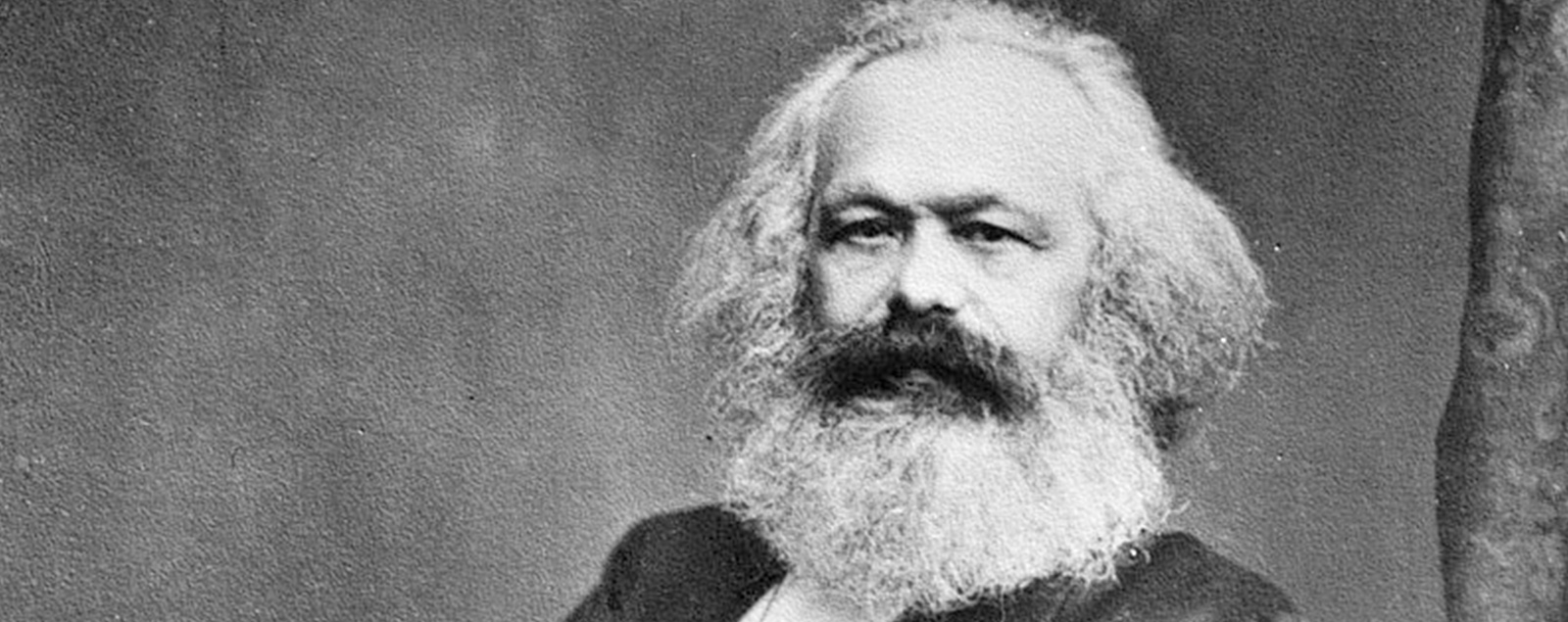Con cerca de cuatro mil títulos en una veintena de colecciones, cien libros nuevos cada año y dos de los premios anuales más importantes para obra inédita en español, Anagrama ha sido, a lo largo ya de cinco décadas, el sueño hecho realidad de innumerables bibliófilos que tuvieron alguna vez la ilusión de fundar una editorial.
El proyecto que inició Jorge Herralde en 1969 ha formado a generaciones de lectores en todo el mundo hispanohablante, no solo dando a conocer a autores extranjeros en ámbitos distintos al de su origen –como es natural para un sello que traduce dos de cada tres títulos que publica– sino también apostando, en sus propias palabras, por los “clásicos del futuro”. Yo no habría conocido a Julian Barnes, a Tabucchi, a Houellebecq, a A. M. Homes, de no haber sido por Anagrama, y creo que lo mismo, más o menos, podría decir cualquier lector en España o Latinoamérica de Richard Ford, Patricia Highsmith o Kenzaburo Oé. A lo largo de estos cincuenta años la editorial ha sido promotora y pionera, y rara vez se ha ido por la segura al implementar su distintiva “política de autor”. Sin duda, ha sido gracias a esa convicción propia del editor de oficio que tenemos literaturas, y sobre todo lectores, que no habrían existido sin Anagrama.
Dicho esto, también es preciso reconocer que otras manifestaciones más porfiadas de esta seguridad han llegado a enfurecer, y no sin motivo, al público lector de todo un continente. En distintos asuntos de urgencia no le ha faltado a la editorial la flexibilidad necesaria para renovarse (como, por ejemplo, en el sonado caso de las sucesivas portadas de Lolita de Vladimir Nabokov), pero en lo que incumbe a sus traducciones la política parece ser, simple y llanamente, no dar el brazo a torcer.
Cualquier cantidad de quejas se ha publicado en la prensa impresa, en medios electrónicos, en revistas y reseñas, por las traducciones castizas de Anagrama, y muchísimas más todavía son las que circulan de boca en boca entre sus lectores devotos e indignados. Es célebre de este lado del Atlántico, por horrenda, la versión de La máquina de follar de Bukowski, viejo indecente; lo son también las críticas de las versiones de Irvine Welsh, que convierten el llamado demótico escocés en la jerga de un español barriobajero, y ya para qué mencionar lo que se ha llegado a decir de las traducciones de Burroughs, Kerouac o Carver, por citar solo casos en los que la lengua de partida es la inglesa. La única ocasión, que yo sepa, en que un representante de Anagrama hizo un pronunciamiento público al respecto, en mayo de 2016, afirmó que a la editorial –como a cualquier otra, al parecer– le resulta imposible comisionar traducciones distintas para cada uno de sus mercados, y que por ello las suyas “se encargan principalmente a traductores españoles”: es cierto, se mantuvo, que en novelas que recurren al registro informal “se hace evidente un argot más marcado”; en otras, sin embargo, “esto apenas sucede”.
En relación con lo anterior creo que hay un par de cosas que conviene tener en mente, dado que las olvidamos con frecuencia. La primera es que la brecha entre las variedades regionales de nuestra lengua no representa, por fortuna, un problema verdadero de inteligibilidad: los hablantes del español nos entendemos mutuamente casi a la perfección, salvo por una u otra palabra local, un giro idiomático aquí y allá. Daño no nos hace familiarizarnos con las maneras en que se habla nuestro idioma en otras partes del mundo, por mucho que creamos, falazmente, que la nuestra es la “correcta”.
La segunda es que el traductor literario –incluyendo al muy vilipendiado “traductor de Anagrama”– tiene todo el derecho de usar en su trabajo la variante lingüística que considera propia, sea su dialecto americano o ibérico, y la defensa vehemente de este derecho no debería ser solo una prerrogativa sino, sostengo, una obligación. Por tanto, me parece que tendemos a caer en el facilismo cuando criticamos una traducción por ser regional, en particular dado que ninguno de nosotros –de este lado del Atlántico o de aquel– podría evitar ese regionalismo, a fin de cuentas. (Valga recordar que el español “neutro” no existe, e incluso si existiera, no serviría para traducir literatura.)
La razón por la que nos fastidian las “menudas pollas” de los “tíos”, los “canutos” que “encienden” cuando “hacen novillos” o poco antes de “echarse un polvo”, los “gilipollas”, las “hostias”, los “coñazos” y demás jerigonzas del español que denominamos “peninsular” no es, en principio, o no debería de ser, el hecho de que nos sean ajenas sino, más bien, el hecho de que se nos impongan en Latinoamérica de un modo, por lo general, hegemónico, desinteresado e irredento. De ello no tienen la culpa los traductores, por supuesto, que hacen su trabajo día a día con la lengua que dominan; la tiene, sin duda, la industria editorial, que no tiene reparo en perpetuar la superioridad de una variante siempre que pueda ahorrarse unos centavos.
Es una profesión de supina credulidad –por no decir ya de complicidad– seguir aceptando de manera tácita que una empresa con presencia internacional, como Anagrama, no tiene los recursos para comisionar traducciones distintas, si no para todos los países en los que se distribuyen sus libros, cuando menos para dos o tres regiones de Latinoamérica, y esto particularmente a la luz de los ingresos que representa para la compañía su clientela ultramarina. Muchas veces, en diálogo exaltado con el gremio editorial, los traductores americanos hemos pedido que ciertas cartas se tomen en el asunto: ¿es de veras mucho pedir que se les pague a dos o tres traductores para comercializar novelas cuya fuerza reside en el uso de un registro coloquial? (No es gran cosa lo que pagan, de cualquier modo.) Si sí, ¿no podrían adaptarse las versiones para los mercados en los que resultan chocantes, suponiendo, desde luego, una colaboración cercana entre traductor y adaptador? (No sé de ningún colega que pudiera ofenderse por ello.) Y si no, ¿resulta en realidad tan impensable ampliar la cartera de traductores de una editorial, a fin de que sea más representativa en términos de variedades regionales? (Tampoco a los lectores españoles les haría daño salir de la comodidad de su jerga de vez en cuando.) Soluciones hay, y viables todas; el asunto es que cada una de ellas implica un posicionamiento frente a las políticas lingüísticas, culturales y financieras que, por lo pronto, no todas las empresas editoriales están dispuestas a tomar.
Ahora bien, como lectores, es comprensible que esporádicamente incurramos en un nacionalismo impensado o en una suerte de dignidad anticolonialista al condenar las traducciones ajenas solo por ser tales, por parecernos extrañas y distantes. Con todo, insisto en que esa es una manera engañosa de ver el problema. Una traducción no es mala por ser española: es mala cuando es inadecuada, cuando fracasa en la consecución de los designios que se propone. Muchas traducciones de Anagrama son fallidas precisamente por esta razón: porque al negarse a considerar los contextos de recepción de sus libros en toda su diversidad quebrantan el pacto de verosimilitud que exige la propia literatura que publican.
Si hemos de criticar las traducciones de Anagrama –y yo pienso que hemos, en beneficio de nuestra literatura y de la práctica de la traducción, tanto como para fomentar un espíritu crítico que pueda llamarse responsable–, que sea, pues, a sabiendas de que, mucho más a menudo que el traductor, la “pasta” es la culpable de que nos sigan resultando penosas, grotescas o inauténticas de este lado del charco.
(Ciudad de México, 1983) es poeta, traductor y Profesor-Investigador de tiempo completo en el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios de El Colegio de México. Sus líneas de trabajo giran en torno a Shakespeare, Emily Dickinson, la traducción de poesía y otros temas de literatura inglesa y norteamericana.