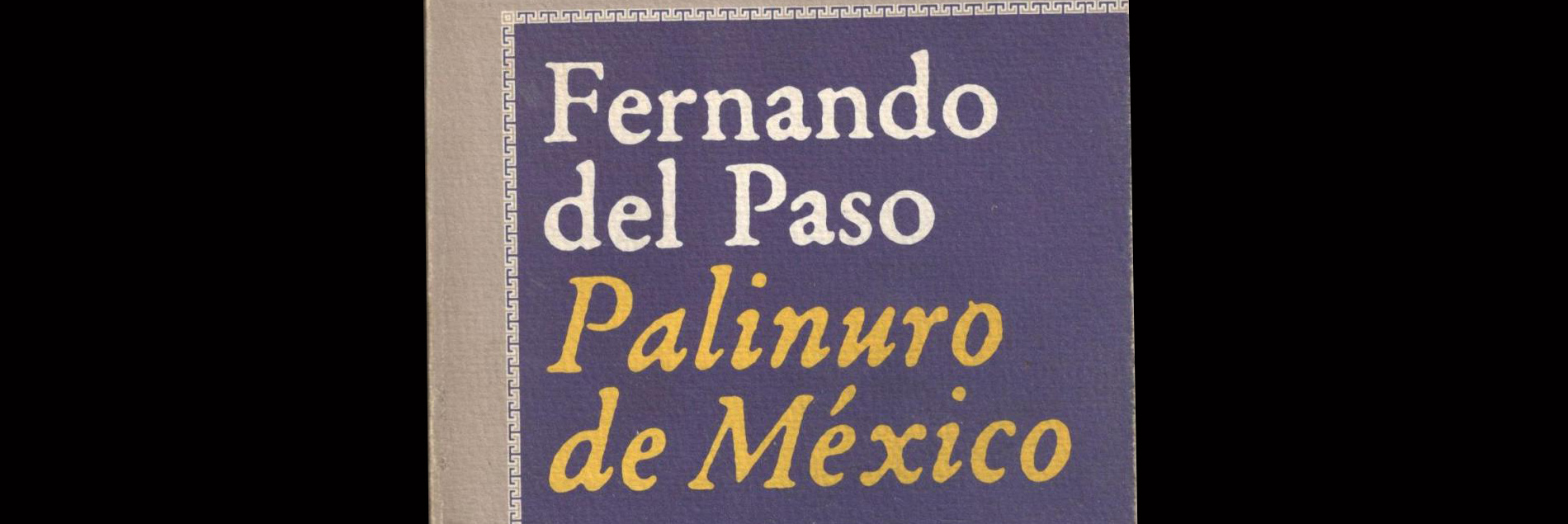Esta es la octava entrega de Palabras latinoamericanas, una serie que busca entender el presente de la región a través de la literatura, y viceversa, a partir de palabras clave.
¿A qué le tiene miedo Latinoamérica? ¿Puede hablarse de un terror específico o los miedos son universales? De la misma forma que existe un humor inglés o un humor judío, ¿existen tradiciones específicas relacionadas con el horror? Así como se dice que para conocer a una persona o a un pueblo hay que saber de qué se ríe, ¿los miedos también nos definen? ¿Cambia el origen del miedo o siempre se le teme a lo mismo?
Tras las leyendas de muertos y aparecidos recogidas por los difusos romanticismos que en cada fantasma veían una excusa para la reivindicación nacional, Latinoamérica necesitó sentirse moderna para tener miedo de una manera más elaborada. Así, el modernismo, de la mano de Lugones, imaginó científicos malvados, dignos de las peores películas, mientras Darío escribía algún cuento de vampiros como un autor gótico a la Poe, pero traducido por Baudelaire, para no perder lo afrancesado. Después llegó Quiroga, para descubrir, al irse a la selva, que no se puede huir de uno mismo y que a lo que hay que temerle realmente es a esos demonios que todo ser humano lleva consigo vaya a donde vaya, y que tarde o temprano invocará y no necesariamente exorcizará, como lo muestran sus Cuentos de amor, de locura y de muerte (1917). Este libro de cuentos, que inauguró el romance del horror con la literatura latinoamericana –el que mantiene con la realidad data de mucho antes–, es, seguramente, el más leído desde entonces y hasta ahora de Argentina a México.
Con Quiroga, cuando la poesía y el teatro aún eran considerados los géneros auténticamente artísticos, a los elitistas no les quedó más remedio que aceptar a regañadientes el estatuto literario del cuento y del terror. Un siglo después, no faltan –trasnochados por igual– quienes lo desmerecen o quienes creen que lo reconocen por vez primera. Como si quedara alguna duda, fue la aristocrática Sur la que acabó por aceptar con completa naturalidad su carácter literario, al publicar en la revista cuentos de terror alternados con sesudos ensayos filosóficos que envejecieron mucho peor, y luego, en su sello editorial, La furia (1959), de Silvina Ocampo, quizá la cúspide del género en nuestras letras. Con la inocente crueldad que alabó Borges y una clara influencia del surrealismo a la que salvó su obsesión por la trama, Ocampo escribió un delicioso libro de cuentos de terror, perturbadores y encantadores, como debe ser el mal. Fue también ella, en las majestuosas casas embrujadas que escribió y habitó, la última en escribir un libro de terror inspirado completamente en lo fantástico, como si a sus descendientes –porque todo aquél que escriba terror lo es, de buena gana o a su pesar– la fantasía no les bastara o como si no la soportaran. Ellos sabrán.
Es también en el cuento –con el que el terror comparte la intensidad, la tensión y la sorpresa– donde primero se aprecia la mezcla entre realidad y fantasía que desde entonces caracterizará al género. Pienso, por ejemplo, en “El huésped” (1959), de Amparo Dávila, y en “La sunamita” (1965), de Inés Arredondo, tan distintos –uno tan eficaz y veloz; el otro, tan meticulosamente lento–, pero con una asombrosa ambigüedad en común. Ambos textos pueden leerse desde el realismo y desde el fantástico, pero mi más reciente lectura, contra lo que recordaba, me convenció de que el primero es un cuento de un realismo demoledor, mientras que el segundo pertenece al mundo de lo fantástico de una manera discreta, como un prodigio modesto o taimado que no quiere revelar su naturaleza, tal como corresponde a los vampiros, siempre renuentes a hacerlo. Lo mismo puede decirse de los relatos de la uruguaya Armonía Somers, como “El hombre del túnel” (1963), en el que la locura, el trauma sexual o la trama fantástica explican y ocultan lo que sea que suceda en ese cuento enigmático y doloroso.
El boom, empecinado en escribir la novela latinoamericana total, se cuidó de confesar que algunas de sus mejores páginas son literatura de género –toda la es, en última instancia–. El mejor Carlos Fuentes es el de Aura (1962), novelita de terror que hizo pasar por una meditación histórica, de la misma forma que José Donoso ordenó que se leyera El obsceno pájaro de la noche (1970) como una alegoría de la decadencia de la aristocracia chilena, y no como lo que también es: un tratado sobre la monstruosidad. De “Casa tomada” (1951) a “Solo vine a llamar por teléfono” (1992), Cortázar y García Márquez tampoco le hicieron el feo al terror, aunque sin aclarar que lo practicaban, por discreción o quizá porque no hacía falta explicar lo obvio.
En este recuento apresurado, antes de llegar al presente, habría que agregar las elegantes ficciones de Francisco Tario, de un horror ortodoxo, o las del siempre recordado y relegado Felisberto Hernández, de uno heterodoxo a tal grado que no se le ha leído como un practicante del género, ya sea por pereza o por temor a ampliar el catálogo del miedo. Nada impide leer “El balcón” (1947) o Las hortensias (1949) como libros puramente terroríficos, tanto por sus ambientes nocturnos, de un grotesco melancólico, como por sus tramas angustiantes y sobrenaturales. La tradición del horror en la literatura latinoamericana, pues, como se ha intentado mostrar, existe, y es continua y de primera calidad. El sustrato estaba allí para que de lo viejo, releyéndolo con ojos contemporáneos, surgiera lo nuevo. Y vaya que esto sucedió con el terror que –durante el reinado del yo y la desconfianza hacia la ficción–, contra todo pronóstico, se convirtió en la corriente más leída de la literatura latinoamericana.
El rasgo más llamativo del último terror latinoamericano es la mezcla entre tramas fantásticas y elementos realistas. En una región donde las violencias más variadas y crueles se ejercen cotidianamente, refugiarse en seres que por malignos que sean tienen la incuestionable ventaja de ser inexistentes podría resultar un mecanismo de evasión. Por el contrario, si se utiliza a esos seres para mostrar esas violencias, los significados y las metáforas se enriquecen: la violencia latinoamericana está tan arraigada y es tan intensa que se acerca a lo sobrenatural, y esas criaturas normalmente confinadas al orden de lo fantástico encuentran en la brutalidad del continente la ocasión perfecta para manifestarse como insoportablemente reales. En sus peores expresiones, el horror latinoamericano se acerca a la literatura de denuncia de toda la vida –bienintencionada, pedagógica y lastimera–, pero en las mejores utiliza la podredumbre social como fuente de la que surgen los dos elementos claves para la literatura de horror: el mal y lo desconocido.
Quien primero y mejor hizo esto fue la argentina Mariana Enriquez, en el libro fundador del nuevo horror, Las cosas que perdimos en el fuego (2016). Ya el primer cuento de la colección, “El chico sucio”, podía leerse como toda una declaración de intenciones. En él, se relata la mudanza de la narradora al barrio de Constitución, una zona de Buenos Aires venida a menos, donde su familia conserva una casa de un esplendor art déco decadente. Pronto, se asusta por la realidad marginal y precarizada de su nuevo entorno, poblado por gente sin hogar y bandas de delincuentes. Sutilmente, Enriquez respeta y transgrede el primer elemento de toda narración de terror: la entrada a un nuevo mundo regido por sus propias reglas. En apariencia, el cuento se mueve desde su inicio en un marco realista, aunque lo que se está narrando es la llegada a un universo fantástico, donde el orden que impera ya no es el mismo, ni en el plano social, ni por supuesto, en el físico.
Pronto, la narradora se verá inmersa en una trama de fantasmas y demonios, en la que el componente sobrenatural es inseparable de la degradación social. Al tiempo que la festeja, el cuento cuestiona una de las esencias del terror: por qué nos aterra el quebrantamiento de las leyes de la realidad pero no nos genera mayor inquietud, o al menos no un temor metafísico, la ruptura del orden más elemental de la sociedad, si en última instancia ambos liberan los mismos demonios. Podría rastrearse en “El chico sucio”, y en la mayoría de los cuentos del libro, la forma como Enriquez sigue al pie de la letra cada elemento estructural del cuento de terror clásico, pero de una manera diferente, siempre ligada a una violencia social, hasta llegar al alma del terror: el miedo que experimentan los personajes y que, si la narración funciona, se trasladan también al lector. En el caso de “El chico sucio” y de varios otros cuentos de Las cosas que perdimos en el fuego, al miedo tradicional de una expresión maligna de lo sobrenatural, debe agregarse el dejar de pertenecer a la clase media, un temor típicamente argentino y latinoamericano del siglo XXI.
Quien también dialoga desde el horror con la realidad, pero a su manera personalísima, es la ecuatoriana Mónica Ojeda. Ningún escritor saquea la turba de discursos y lenguajes salvajemente contemporáneos como ella, que se mueve con igual comodidad por los rincones cibernéticos más sórdidos y por los géneros más subterráneos de los festivales musicales más delirantes, sin importar si son reales o imaginarios. Esa es justamente una de las virtudes de su literatura, saber tomar una expresión cultural ya descabellada por normalizada que esté y llevarla a sus extremos. Este procedimiento está presente desde su primera novela, Nefando (2016), que explora la violencia sexual en las redes sociales, con lo que muestra que las violencias milenarias se siguen ejerciendo con igual crueldad, y que el empático siglo XXI, en lugar de paliarlas, las ha renovado y reforzado con ayuda de la tecnología, idónea para replicarlas, difundirlas y publicitarlas.
Ojeda evade con singular maldad el victimismo en que buena parte de la literatura contemporánea se regodea, y sus personajes están muy lejos de representar la danza maniqueísta tan practicada en redes y en libros. Por ejemplo, su segunda novela, Mandíbula (2018), narra el secuestro de una estudiante de secundaria de un colegio del Opus Dei cometido por su profesora de literatura, quien había sido buleada por sus alumnas, impunes gracias al pago puntual de la colegiatura. Si ningún personaje representa la bondad y la inocencia características de la víctima perfecta –ese ideal de nuestra sociedad–, tampoco cae en la caricatura del perpetrador impecable –otra figura adorada por nuestro tiempo–, como lo muestra la complejidad de las reflexiones de las alumnas violentas y violentadas, que emplean ya sea la verborrea psicoanalítica o el más riguroso discurso académico –siempre autoparódico– para describirse a sí mismas y, de pasada, al terror de Ojeda: “Lo horrendo, quiero decir, no es lo desconocido, sino lo que simplemente no se puede conocer”.
El tercer nombre clave de las escritoras que han renovado la literatura de horror con la realidad latinoamericana, o mejor, que han renovado la realidad latinoamericana con la literatura de horror, es el de la también ecuatoriana María Fernanda Ampuero. En sus dos colecciones de cuentos, Pelea de gallos (2018) y Sacrificios humanos (2021), se suele partir de un temor compartido por las mujeres latinoamericanas de cualquier ciudad para construir una ficción a partir de él. Así sucede en uno de sus textos más celebrados, “Subasta”, cuando una mujer toma un taxi para rápidamente dirigirse a un infierno en que las personas son subastadas en redes de trata, en un espectáculo que, por exagerado que pueda parecer, en el presente latinoamericano resulta escandalosamente verosímil. De esta forma, se abordan sobre todo distintas violencias que se ejercen contra las mujeres, que atraviesan distintas clases sociales y fronteras, siempre con una crueldad que puede ser leída desde un estricto realismo social y de un tremendismo ficcional, dos categorías difuminadas hace tiempo en la sádica Latinoamérica.
Hay otra línea del horror latinoamericano que resulta menos visible pero que literariamente es igual de estimulante. Se trata de un horror que encuentra en él mismo, en su costado más fantástico e imaginativo, no solo un mecanismo para denunciar la realidad, sino una fórmula para trastocarla y para apoderarse de ella, para dejarse seducir por sus pliegues más peligrosos. Es un horror liberador, que, paradójicamente, aprovecha ciertos miedos, más bien imaginarios, para deshacerse de otros, reales. En este sentido, el horror no es un sentimiento paralizante, sino que más bien posibilita un reconocimiento y una reconciliación con uno mismo. Así, se propone un miedo que resulta opresivo hasta que se traspasa, lo que permite acceder a una nueva realidad, idílica en su oscuridad, utópica en su mundo perfecto de brujas y fantasmas.
Otro cuento de Ampuero, quizás mi preferido, “Las elegidas”, incluido en Sacrificios humanos, ilustra esta faceta. Un grupo de muchachas excluidas de fiestas y bailes por ser feas (ningún compañero, “ni los más desesperados, ni los obesos, ni los nerds, ni los oscuros” se les acercarían), ante el rechazo, deciden acudir a un cementerio, donde recientemente fueron enterrados unos surfistas que sí respondían al ideal de belleza latinoamericano, de clase alta, cuerpo atlético y piel blanca obligatorios. De noche, frente al mar, empiezan una fiesta un tanto macabra, que termina convirtiéndose en una orgía terrorífica o en un aquelarre en toda ley: “El amanecer nos encontró desnudas sobre los sexos erectos de nuestros amados, montadas sobre ellos, cabalgándolos ferozmente como jinetes que se precipitan sobre el mundo para destruirlo”. Lo que las chicas no podían tener en la burocracia de códigos implacables de la cotidianidad lo obtienen gracias al pacto con el horror, generoso con quienes se alían con él.
Este horror liberador también tiene unos ricos antecedentes en la literatura latinoamericana, en especial en dos novelas fundamentales que desde su publicación han escapado a cualquier clasificación y que perfectamente se pueden leer desde el terror. Tanto La amortajada (1938), de la chilena María Luisa Bombal, como La mujer desnuda (1950), de la ya mencionada Armonía Somers, aprovechan la literatura fantástica para, al menos en la ficción, hacer vivir a las mujeres una vida mucho más libre que la que la sociedad latinoamericana de su época les imponían. Ana María, la protagonista de La amortajada, ve pasar toda su vida desde el féretro desde el que también contempla, con mayor tranquilidad que estupor, su propio entierro, mientras que Rebeca Linke, la protagonista de La mujer desnuda, tras decapitarse ella misma y volverse a colocar la cabeza en su sitio, se entrega a una errancia feérica y salvaje por unos bosques a los que ella convierte en mágicos, donde vive una sexualidad libre y experimenta una reconciliación con un entorno que también aparece renovado.
Bajo la misma premisa de que solo en una novela de terror una mujer latinoamericana puede reconciliarse con ella misma y vivir una vida libre, Ave Barrera escribió Restauración (2019). Una joven llega a habitar una casona abandonada en los linderos del Parque Hundido de la Ciudad de México, con la intención de restaurarla. La casona pertenece a su pareja, un viejo amigo que no parece tener mucho interés en la relación, pero sí en recuperar la casa, que –no podía ser de otra manera– esconde un escabroso pasado. La joven restauradora no tarda en hacerse amiga de los antiguos habitantes –que sean fantasmas es lo de menos–, en averiguar las viejas historias que todavía recorren esos pasillos y en urdir una venganza contra sus viejos y nuevos dueños, dentro de la trama de la novela, y contra Farabeuf, subtexto que recorre toda la narración y contra la que esta se rebela, al cuestionar su cómodo malditismo y su elogio de la crueldad.
El último libro de Mariana Enriquez también pertenece a esta tendencia, como lo deja claro desde su título: Un lugar soleado para gente sombría (2024), cuyo cuento homónimo narra la investigación de una periodista sobre el célebre fantasma de un hotel; es, entonces, la periodista la que va en busca del fantasma, y no a la inversa, lo que ya resulta un indicio. En lugar de huir del horror, de lo sobrenatural y de la oscuridad, los personajes se precipitan hacia ellos, como ya sucedía en Nuestra parte de noche, ese monumento del horror y de la literatura latinoamericanas donde convivían el miedo de la paternidad, de la dictadura y del mal como una versión de lo fantástico, pero también como una creación humana.
A su uso del horror para tratar los temas de la realidad –a los que ahora agrega el envejecimiento, la migración y la miseria–, Enriquez suma la fascinación que este ejerce en sus personajes y lectores. A veces, como sucede en “Julie” –donde la protagonista tiene sexo con fantasmas, quienes no la rechazan por su obesidad–, lo desconocido sirve como una vía de escape de una sociedad cruel e incluso como una posibilidad de realización; otras, como en “Cementerio de heladeras”, los protagonistas se dirigen o regresan a sitios donde sucedió algo maligno e inexplicable, conscientes de que les espera un final brutal, que ellos convierten en inevitable por su vocación oscura. Pero ya sea por ejercer una macabra forma de la libertad o por fabricarse un destino, Enriquez logró cumplir, gracias a las nuevas motivaciones de sus personajes, el anhelo de todo gran escritor: ser fiel a su poética sin por ello dejar de transformarla.
Lo mismo ha pasado con el género de terror: a lo largo de más de un siglo, ha evolucionado, pero los temores elementales siguen allí, al igual que las distintas clases de violencia, constantes, por más que cambien de máscara. Contra lo que se le suele reprochar, más que un mecanismo de evasión, el horror latinoamericano ha sido y sigue siendo una forma singularmente imaginativa de observar e interpretar la realidad. Después de todo, quizás a lo que más teme Latinoamérica sea a verse sí misma, y pocos géneros en este siglo se han atrevido a hacerlo como el terror, a veces como un espejo deformado y a veces simplemente como uno que se limita a reflejar la figura que encuentra frente a él: la de un monstruo de mil caras al que ninguna sangre sacia. ~