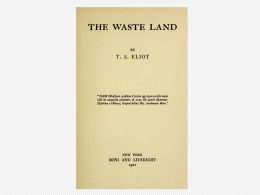(capítulo I, capítulo II, capítulo III)
Margarita tiene ganas de encenderse un cigarrillo, pero no quiere que Iván la riña recordándole lo que ya sabe: la nicotina, etc. Samuel fumaría también, pero no quiere que le riña Margarita. Así que nadie enciende ningún cigarrillo. Y ninguno se da cuenta aún de que Félix, el cuarto hijo, se ha subido a la rama de un árbol para filmar a su familia desde fuera. Desde su infancia ha sido así: le gusta registrar los momentos que pasan, como si no estuviese allí del todo.
Félix acciona el zoom y se acerca a Margarita. La cámara recoge la calidez de la casa. A pesar de la mala definición, reconoce el estado de ánimo de su madre. Está contenta pero planeando los próximos movimientos: relajada y calculadora a un tiempo. A veces se le trasluce con mucha claridad el animal. La ve levantarse y la acompaña mientras se mueve lentamente alrededor de la mesa. La graba cuando se detiene un rato detrás de cada silla, cuando se inclina sobre la persona allí sentada y parece hacerle una confidencia. Se ha detenido detrás de Iván, y Félix se da cuenta de que si abre un poco el plano puede captar una estampa con encanto. Más tarde averiguará si esa estampa es auténtica, si dice algo de su familia que no se pueda decir con palabras, que no haya podido explicarle a nadie en una conversación o en un monólogo: a ninguno de sus amigos, a ninguna de sus novias. Por el momento basta con grabar a Margarita que abraza a Iván por detrás, mientras se le desliza de la horquilla un mechón de pelo –como cuando les iba a dar un beso por las noches–; Iván parece resistirse, levanta los brazos y acaba aprovechando el gesto para alcanzar una copa, redirigiendo la energía rebelde hacia el champán. A su izquierda, la hija de Iván toca la armónica. Desde la rama del árbol, Félix no puede oír la música, pero tampoco ha oído las conversaciones, y de todos modos considera que los movimientos y acoples dan más información sobre las emociones de las personas que cualquier cosa que puedan decir. Por eso le gusta grabar desde la distancia, del exterior al interior o viceversa. Instintivamente se echa un poco para atrás mientras abre el zoom. La rama cruje. Y a la mente de Félix acuden en cascada todas las ramas que ha oído crujir a lo largo de su vida, son unas cuantas, pero ramas ramas, ramas en un árbol quizá no tantas, muchas eran ramas que él mismo o quien fuera que caminara por el bosque con él pisaba. No sabe bien por qué se detiene en las ramas de las zarzas que esquivaban cuando iban a coger moras y recuerda especialmente una tarde de finales de agosto en que fueron él y sus tres hermanos con su madre a por moras. Recogieron varios kilos y luego prepararon mermelada, varios botes. Fue Margarita quien propuso lo de la mermelada, porque el verano anterior, Samuel se había comido tantas moras que se puso malo. “Cuando intentamos recordar lo que en nuestra primera infancia nos sucedió, nos exponemos muchas veces a confundir lo que otras personas nos han dicho con lo que debemos realmente a nuestra experiencia y a nuestras observaciones personales”, escribió Goethe y Félix siempre duda si se acuerda de verdad o se acuerda de lo que le han contado. Se ve chafando las moras en un colador para separar la pulpa de la madera de las moras, así que quizá no fuera tan pequeño. Félix entiende el crujir de la rama como una advertencia y se dispone a bajar. Mira al curioso grupo una vez más a través de su cámara: qué mayores Lili y Vladimir. ¿Quién es el señor mayor? Pronto lo sabré, se dice.
–¿Llego a tiempo para la famosa ensalada de hinojo y la no menos famosa crema de hinojo? –pregunta Félix cuando su madre abre la puerta. Luego la coge por la cintura y la levanta, como si fuera una chiquilla, y ella se deja hacer porque para qué.
–¡Ya estamos todos! –anuncia Margarita.
Y no puede resistirse más y enciende un cigarrillo. No poder dejar de fumar es quizá la única flaqueza de Margarita, que ha sido un ejemplo de fortaleza toda su vida. Pero Iván está contento de que sus hijos, a los que siempre ha considerado un poco raros, se sientan integrados en la familia, así que no se molesta en regañar a su madre; Samuel tampoco recibirá la regañina de ella, así que fuma también. Si nos pusiésemos a rastrear qué cadenas de pequeños acontecimientos nos han ido dando vía libre en las encrucijadas de nuestra vida, acabaríamos en los más insospechados desvíos.
Este es el momento más delicado de toda la reunión. Ya están todos, y si quieren decirse algo importante deben hacerlo ahora. Hace tiempo que no se reúnen y probablemente pasará mucho más tiempo hasta la próxima vez. Su comportamiento de hoy determinará el tono de sus relaciones futuras. O al menos es lo que piensa Samuel, que a medida que se consume el pitillo va notando cómo la cabeza se le acelera, cómo los pensamientos van girando en ella como ropa en una lavadora, sin alcanzar nunca una posición definitiva. Cree recordar que su madre los convocó para contarles algo, o porque alguno de sus hermanos tenía algo que contarles, y luego empieza a dudar si no fue él mismo quien quería que se juntasen todos para decirles algo, ¿pero qué? Samuel empieza a sentirse muy cansado.
¿Es real lo que está viendo? ¿No se tratará de una ensoñación? Eusebio, el viejecito del pantano, se ha colocado enfrente de la mesa y trata de asegurarse la atención de todos. No es fácil, porque tiene que evitar la pata y no quiere sujetarse a las esquinas de la mesa, eso es tan de viejo, quiere solo apoyarse, que no parezca que si se suelta se cae. Le da un poco de apuro porque quizá no debería robar el foco de una velada así a esa familia, pero una promesa es una promesa, y además las revelaciones se tienen para compartirlas, si no, se corre el riesgo de volverse uno loco y eso sí que no le apetece nada. Así que está ahí, de pie en un salón que no es el suyo, con una familia que no es la suya, y se dispone a compartir la revelación. Ahora que ha llegado el momento, no está del todo seguro de que sea tan interesante, pero lo están mirando. Lo mira Margarita, desde el fondo del pasado compartido; lo miran Oliver y Christopher, y apostaría que lo están alentando con la mirada; lo mira distraídamente Iván mientras hace malabares con el tenedor sucio, y Samuel, entre los dedos con los que se tapa la cara, también lo está mirando. Y el último hijo acaba de guardar la cámara. Eso sí que es mirar.
–Me he ido de casa y a nadie le importa porque nadie vive allí. Tenía que dar con alguien con quien compartir una revelación y ahí estaba Samuel, tu hijo, Margarita. Bueno, uno de tus hijos.
Margarita hace un gesto con la cabeza, le está dando paso.
–Pero lo que quiero deciros no tiene que ver conmigo, o no solamente conmigo. Será útil para toda la comarca, y puede que para toda la humanidad. Como sabréis, al otro lado del pantano hay una mina de esfalerita abandonada. Yo, que soy el más viejo de esta fiesta, no he llegado a verla abierta. Mi abuela me contaba que su padre y sus tíos recordaban haberse colado de pequeños, ganándose las broncas de los adultos. Pero por alguna razón no podían dejar de volver. En fin, bravuconadas infantiles sin mucho interés, en las que no había vuelto a pensar hasta que hace unos días salí a dar un paseo y me fijé en una mariposa que volaba trazando amplias elipses e incluso tirabuzones como en las demostraciones de acrobacias con avionetas. La seguí, y me pareció que ella sabía que la seguía. Pues bien, la mariposa me condujo hasta una ladera del monte, al oeste de la entrada principal de la mina, y allí, tapada por unos arbustos, di con una abertura estrecha pero por la que cupe sin necesidad de agacharme. Me llevé una sorpresa al encontrar unos escalones tallados que despedían brillos a medida que yo iba bajando. Por fin giré un codo y me encontré en una enorme sala, una sala maravillosa llena de palmeras de las que crecían unas piñas pequeñitas pero con un aspecto irresistible. Cogí una de las piñas y al instante nació otra, del mismo tamaño, del hueco que había dejado la primera, pero apenas me dio tiempo a sorprenderme porque sentí un cosquilleo delicioso en la mano, y de la piña, no os lo vais a creer pero así fue, salió una música arrebatadora y oí claramente las siguientes palabras: “Comednos a nosotras y no volveréis a pasar hambre”.
Margarita empezó a reírse, le parecía que aunque no comprendiera bien qué quería decir Eusebio, era feliz y bonito y sus cuatro hijos estaban ahí reunidos, y sus dos nietos estaban ahí y hasta Eusebio –¿qué representaba Eusebio? ¿El pasado? ¿La música?–. Entonces Lily agarró la guitarra que estaba apoyada en una de las esquinas del salón y, tras afinarla en un periquete, empezó a tocar una tonadilla. Al principio solo Margarita se había dado cuenta de que estaba a punto de cantar, para cuando llegó al estribillo todos se unieron y era bonito verlos cantando así juntos una canción que hablaba de cantar. Eusebio se unió al coro, aunque era la primera vez que escuchaba la canción. Y no volvieron a pasar hambre.