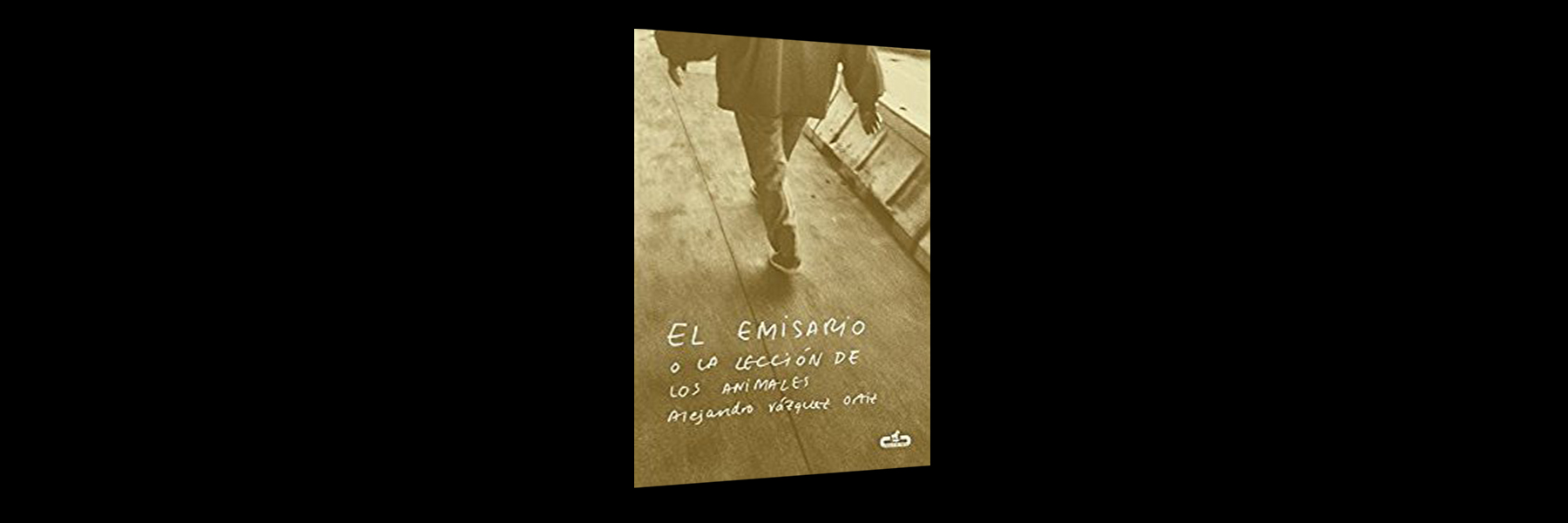He leído con asombro lo muy querido que ha sido Javier Marías en vida; de su majestuosa obra, no hay mucho más qué decir. Marías era un genio de la literatura, un portento del lenguaje y un hombre con ambición, una dedicación absoluta, una narrativa imbricada y rítmica, casi retórica, cuyas frases se comunicaban unas a otras, de un libro a otro, y una cultura soberbia, que parecía obvio que un día ganaría el Premio Nobel.
Ahora que me sorprenden tantas anécdotas sobre él que yo desconocía, a las que me he asomado a través de extraordinarios artículos de sus colegas, de su editora, de la gente de libros, escritores y amigos, he descubierto casi de manera voyerista tantas nuevas cosas a su alrededor, como ya sabía antes algunas otras. He leído, por ejemplo, un bello artículo de Julia Altares a quien yo solo conocía por ser la destinataria de una de las dedicatorias más singulares que haya leído: “Para Julia Altares, pese a Julia Alteres”, que Marías le ofrenda en Corazón tan blanco, y que, también leí, en japonés la tradujeron como “Para Julia Altares, contra ella”. Fuera quien fuera aquella mujer, para mí ya era una diosa. Marías le había dedicado una de las novelas más extraordinarias que hubiese leído a mis entonces veintitrés años. También he descubierto que pese a su apariencia fría, en realidad Marías era tímido y sensible, un hombre bondadoso, inigualable amigo, alguien que se dormía a las tres de la mañana, leyendo, viendo películas, trabajando, y despertaba a las once, vuelta a la escritura, en su propia casa.
El domingo 11 de septiembre me llegó a mi celular la alerta de el diario El País que anunciaba la muerte de Javier Marías. No podía creerlo. ¿Cómo? Setenta años no son muchos. Como soy de lágrima fácil, me puse a llorar en silencio con el teléfono en la mano. Me dolió profundamente, como sé que le ha dolido a mucha gente. Apenas unos días atrás, había paseado por la calle Mayor, ahora que veinticinco años después he vuelto a Madrid, y había mirado, como cada vez que pasaba por su casa, en la Plaza de la Villa, si acaso estaban abiertos los postigos de madera de sus ventanas, en el cuarto piso del edificio. Y siempre pensaba lo mismo: “Ahí vive Marías; ahí escribe”.
Llegué a Madrid con veinticinco años, queriéndome comer al mundo. Colaboraba entonces con La Jornada Semanal y le proponía a Juan Villoro mis entrevistas. Le había hecho una a Adolfo Bioy Casares en Buenos Aires, lo que me abrió la puerta del suplemento y por la que conocí la generosidad de Juan.
Había leído Corazón tan blanco, Todas las almas, Mañana en la batalla piensa en mí, y no solo me parecía el mejor escritor en español, sino el escritor más extraordinario para ponerle títulos a su obra (muchos de ellos sacados de la obra de Shakespeare). Por algún motivo muy extraño, siempre tengo en la cabeza la frase Seré amado cuando falte, una belleza de título, que cobra más sentido ahora, con su ausencia inesperada.
Con esa ingenuidad y tesón que solo la juventud nos permite, conseguí su teléfono, le envié un fax y le solicité una entrevista. Marías me respondió que estaba en medio de una obra y que no podía ser (concederme una entrevista), que estaría ausente muchos meses. Aún guardo aquel fax, con su firma, en la que terminaba con un “lo siento”. El libro en el que estaba era Negra espalda el tiempo, una “falsa novela”, de una construcción que recuerdo compleja y que nos brindaba otro registro muy diferente al de sus anteriores libros, si bien, con ese juego perpetuo entre lo dicho y lo no dicho, entre el recuerdo, la memoria y el olvido; en él, Marías se desnudaba de alguna manera y mezclaba hechos reales con cosas que más tarde sucederían o habían sucedido, tal y como a él le gustaba jugar con los tiempos verbales.
Pasaron los meses y en mi tozudez tuve la osadía, un día, de entrar a su portal –lo encontré abierto–, subir las escaleras (no recuerdo que tuviera elevador aunque seguramente lo tenía; para hacerme de valor, preferí subir paso a paso, lentamente), llegar hasta su departamento, y dejarle debajo de la puerta una carta, que era en realidad una nueva solicitud de entrevista, salpicada de torpes elogios. No esperé a que me abriera (seguro no lo haría, menos si yo había subido antes de las once de la mañana, que ahora descubro era la hora a la que despertaba muchas veces). Bajé entre ruborizado y orgulloso, sintiéndome a medio camino entre un actor y un ladrón. Pensé que Marías se compadecería de mí y me concedería la entrevista. Yo estaba radiante.
A los pocos días, tenía un mensaje de Villoro. Con mucho tacto, me pedía que no volviera a molestar a Javier. No recuerdo si Juan me llamó o me escribió un correo, pero sí que fue muy elegante y me descargó de culpas. Así es Marías, me había dicho. No te lo tomes personal. Encajé el golpe y cumplí. Me consolé con solo leerlo, admirarlo, pensar que yo vivía en la misma ciudad de quien sería un día Premio Nobel, de quien, por años, yo dije que era el mejor escritor español vivo.
Un año después, fue que publicó Miramientos, esa obra singular entre las suyas en la que “retrataba” a un escritor a través de una fotografía. Aquel libro incluía justo un retrato elocuente de uno de sus escritores admirados, el propio Bioy, quien sí me había concedido una entrevista que a Villoro había cautivado.
Fui al Círculo de Bellas Artes y presencié la presentación ante un auditorio repleto. Al final, como era costumbre, se abrió la sesión de firmas. Tras una cola enorme, por fin tuve a Marías en frente de mí, con su libro entre mis manos. Recuerdo que me presenté con él. Le dije quién era. Aquel joven que había buscado una entrevista hasta casi entrar a su casa. Marías fue muy amable; creo incluso que sintió congoja. En su dedicatoria, escribió: “Para Juan Manuel, con mis disculpas por estar tan esquivo. Comprensión. Javier Marías.” Se lo agradecí y me retiré, sabiendo que había estado frente a un gigante de la literatura.
Ahora que veinticinco años después de mi primera llegada a Madrid me sorprende acá la muerte de Javier Marías, me he llenado de nostalgia por aquellos años en los que era joven y voluntarioso, recién desembarcado en un mundo nuevo para mí, en una ciudad nueva, ganándome la vida haciendo periodismo.
Cuando leí la alerta sobre su muerte, no pude más que pensar que también había muerto algo en mí, que había muerto algo muy profundo de aquel Madrid que había sido parte mía. Hoy, Madrid es una ciudad diferente y es la misma a un tiempo, pero sé que la próxima vez que pase por la Plaza de la Villa, se me saldrán las lágrimas y querré subir furtivamente a dejar una carta de adiós en una casa que, pensé ayer, debería convertirse en museo.