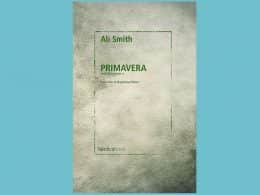Empezaría esta carta por el final, con un beso interminable. Pero me contengo. Pronuncio en voz alta su nombre, que es como un sendero hacia ella. A la luz indecisa del lavabo me cepillo los dientes sin perder de vista un reloj de arena. Cavilo la ciudad de noche, París haciendo pan, haciendo radio, haciendo periódicos cuando existían los periódicos, las vigilias, los adoquines mojados, los arrestos preventivos (la película aquella con Lino Ventura), la soledad y el vicio, esos cines desastrados del Boulevard de Strasbourg donde ponen las de terror y desasosiego que me gustan y las de dibujos animados. No sé admitir una urbe sin misterios, alienada, sin crímenes horrendos.
Pienso también en otro verano posible, uno de naipes y chicharras, la brisa sucesiva, el entorno respondiendo a mis pensamientos, una desbrozadora a lo lejos y los helechos que rodean el lago pero qué lago, qué hablas. ¡Y qué invento enorme la bicicleta! París, en todo caso, se echa de menos muy bien, es benevolente en la añoranza y siempre deja la puerta entornada. Inducido por los cuervos he dejado algunos secretos escondidos en la ciudad, para los anales, el chisme y la posteridad. Bisuterías, por si volvemos. Por si hubiera tiempo.
Sin salir de Francia tomaré un tren al sudoeste. En la estación me cargo de revistas y novelas de gare, lecturas de tren que no leeré nunca. En inglés lo llaman literatura de aeropuerto; en España ni eso, en España no hay nada, no se contempla, España es un país en ruinas, impermeable al pensamiento, dejémoslo estar. Necesitaba estas vacaciones, dice una espantaja de la península en la cola de embarque de Montparnasse. Para quitarle fast a la vida, precisa. Y seguidamente habla de sus lifegoals, que no sé qué son ni quiero saberlo nunca. Además tengo hambre. Percibo el vacío creciendo en mí, el incremento inexistente de la nada, un algo de paradoja. Ya decía Bataille que en la base de la vida humana existe un principio de insuficiencia, una angustia que ahora se me refrenda no tanto en el hambre como en el hueco de estos individuos que hoy se llaman normópatas, sujetos deshabitados que aceptan, emprendedores del averno que nutren su conversación estanca de sentadillas, carbohidratos y activos financieros.
De buen humor no estoy. El mundo es espantoso y esta no me coge el teléfono, me estoy volviendo loco, tiro el pan, voy con el pan bajo el brazo como un francés hasta que lo tiro a la vía, me desembarazo de esta barra de pan porque tengo otras cosas en la cabeza, una sola que me impide todas las demás, ya me conozco en estas enajenaciones, ¡dime tú para qué quiero el pan!
Traigo sin embargo este tebeo escaso que encontré en un mercadillo, Tamar et son dauphin, una baratija de los años 70, las aventuras acuáticas de un apolo que cabalga los mares a lomos de un delfín, un tebeo sin autor, de oficio, así que el viaje se me hace corto, claro. Una mujer también fuerte y carnal se levanta al lavabo del tren a mojarse los muslos, que lleva y trae descubiertos. Regresa, al menos, con los muslos mojados, grandes superficies, y se vuelve a sentar a mi lado mientras servidor, en indolente preocupación de viejo, limpia sus gafas de leer con este paño negro como mis entrañas. ¿Esto es normal? Lo de los muslos. Pregunto.

En Urt se da un clima de inactividad, el día parece organizado todo él como entretanto. A Barthes le he dejado cuatro mierdas que he encontrado cerca de su tumba, un infinito, una espiral y un imperdible, en realidad un clip para que no se le vuelen los papeles, porque los textos de Barthes pasan por académicos pero son poesía del mismo modo que el esqueleto de una ballena nos recuerda de pronto a un ave.
De Roland Barthes se dice que fue lingüista, filósofo, semiólogo y muchas complicaciones, pero si su obra permanece y conmueve es porque escribió de amor y bobadas, sus bêtises. La tontería como tal fue para él una cuestión muy importante, porque eso es primeramente la tontería, lo contrario de lo que parece. Sus textos hay quien los considera vacíos, pero el que no sabe encontrar nada en ellos es tal vez porque anda buscando verificaciones y fábula, la violencia del mensaje, el excremento.
Razonaba su amigo –y mío también– Alain Robbe-Grillet que Barthes fue novelista sin necesidad de escribir una sola novela porque practicó una especulación intelectual y un caracoleo fabulosos, una aventura conceptual del pensamiento. Una escritura elegante y dulce cuyo placer e importancia radicarían no tanto en el contenido sustancioso que va entregando aquí y allá como en la variabilidad y los desplazamientos semánticos. En la mudanza perpetua de un sentido en fuga hacia otro que se escurrirá también en un meandro, dejando en el lector una estela de libertad y arrobo imposible en un texto cerrado. Barthes confesaba que esa acumulación de derivas y decires no se daba en realidad con el objetivo de la verdad o la precisión, sino como puro despelote, como mero despliegue de metáforas, entendida la metáfora como expresión suprema de alegría incondicional. Porque una metáfora es un espejo de mano. Solo una metáfora es equiparable a una metáfora.

París, por su parte, es una esfinge, y admito que no sé ni por asomo qué quiero expresar con esto. En cualquier caso es la notación del día. Tampoco sé qué hago aquí, ni por qué he vuelto ni por qué me he ido. No descarto que la propia persona solo sirva para contrarrestar a la masa, para enfrentarla a la multitud. ¿Tal vez el revolucionario sea tal porque nadie más lo es? De lo que sí estoy seguro es de que la revolución no consiste tanto en la revolución como en la idea de la revolución. Una noción del fuego en la que vivir o un poco como inventar el mar.
Decía Robbe-Grillet que terminar con una imagen de las olas rompiendo –como él hacía en sus películas– era el equivalente a un pongamos que no he dicho nada. Ahora imagina que el mar no existiera. No te estoy pidiendo que imagines algo sino que dejes de imaginarlo. Es difícil, pero trata de imaginar que el mar no es, no existe, supongamos que los océanos no han tenido nunca lugar y que me los invento yo aquí ahora. Que lo escribo y te explico el mar, por el amor de Dios, qué cursilería es esta, hija de la gran puta, que estás escondida en todas estas líneas.