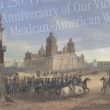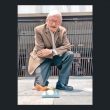El domingo 4 de septiembre la sociedad chilena rechazó la nueva constitución elaborada por la convención constitucional. La propuesta fue el resultado de un proceso de cambio social definitorio en la historia política y social de Chile, enraizado en demandas que existían antes del estallido social de 2019, pero plasmado íntegramente, en tanto proceso, en octubre de ese año.
La dinámica de la conflictividad tuvo picos de tensión, entre 2019 y 2022, así como el clima de inestabilidad e incertidumbre que primó hasta el domingo en que triunfó el Rechazo. Se puede hablar, por lo tanto, de un segmento histórico de corta duración, entre 2019 y 2022, que se inscribe en una película más abarcadora que involucra a la democracia chilena, en el marco de los procesos de transición y democratización que germinaron en América Latina entre 1980 y 1990.
Los estallidos sociales han marcado la agenda de las democracias latinoamericanas. En efecto, lo sucedido en Chile no se puede analizar por fuera de esta suerte de “tradición callejero-popular” que resucita cuando las instituciones no logran canalizar crecientes problemas económicos, sociales o políticos que desembocan en masivas protestas que rebasan aun más la ya desbordada capacidad de las instituciones para encauzar esos conflictos. Es allí cuando el caos, la violencia social y, finalmente, la represión, irrumpen en el escenario.
Con sus importantes matices, estos episodios han sido relativamente frecuentes en diversas latitudes y períodos de América Latina. Un repaso rápido nos recuerda el Caracazo, en 1989; la crisis de hiperinflación de Argentina, entre 1989 y 1990, así como, una década más tarde, la crisis argentina del período 2001-2002, bajo la consigna “Que se vayan todos”; la crisis social ecuatoriana del tramo que va desde el golpe del Estado del año 2000 hasta la “revuelta de los forajidos”, en 2004; las masivas protestas en Brasil en junio de 2013, debido al aumento de las tarifas del transporte y del gasto público; y luego las sucesivas crisis que entre 2018 y 2019 se desataron en Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Haití, que se extendieron durante 2020 en Perú, así como en Cuba, en 2021, mediante el Movimiento San Isidro, y en El Salvador, Paraguay y Colombia.
Primera lección: legitimidad, participación y realismo político
A diferencia del plebiscito de entrada, cuya participación electoral fue de 51%, y en donde se impuso la opción Apruebo, el plebiscito de salida contó con la participación de 13 millones electores, correspondientes al 86% del padrón. En este último plebiscito, los electores tenían la obligación de votar o recibir una multa en caso de no hacerlo.
La legitimidad que adquiere este plebiscito, precisamente por la tasa de participación, expone una dimensión que me animé a señalar en un texto anterior: debido a la desafección de un importante grupo de electores, cobraba fuerza la inquietud acerca de la legitimidad del proceso electoral, ya que la algarabía montada a partir del triunfo del Apruebo podía –como efectivamente ocurrió– diluirse una vez que la obligatoriedad del voto mostrara con mayor fidelidad las preferencias sociales.
Sin embargo, lo que entonces consideré que podía ocurrir –esto es, una crisis social derivada de la notoria falta de legitimidad del plebiscito de entrada– afortunadamente no ocurrió, y la sociedad chilena dio una muestra cabal y ejemplar de comportamiento democrático. Al fin y al cabo, la democracia podría ser reducida al simple hecho de que quienes pierden una elección admitan y acaten el resultado.
Si bien las encuestas realizadas por las consultoras más serias adelantaban un sólido apoyo al Rechazo, la magnitud del triunfo no deja de sorprender, no solo por la contundencia de la victoria (una diferencia, técnicamente, de 23.72%), sino porque la inercia que llevaban los adherentes del Apruebo, –entre ellos el presidente Gabriel Boric– parece haberse estrellado contra un muro de realidad o, para decirlo de un modo politológico: de realismo.
Pocas veces el principio de realidad y el realismo político convergen de un modo tan nítido. El presidente Boric mostró signos de haber captado esta convergencia en el discurso que pronunció luego del plebiscito. Reconoció la importancia de una discusión más sobria, rechazó las posturas maximalistas (¿Boric cambió de bando? No, pero hizo un guiño en ese sentido), y luego consideró la necesidad de discutir un nuevo texto constitucional. Otro dato relevante es que comenzó su discurso enfatizando la magnitud de la participación electoral, acaso aceptando implícitamente la mayor legitimidad que adquiere el Rechazo en comparación con el Apruebo del plebiscito de entrada, por la alta tasa de participación y seguramente porque –cierto o no, esto se verá más adelante–, de momento, el plebiscito del 4 de septiembre es leído también como un referéndum de la gestión de Boric, por su adherencia denotada hacia la opción Apruebo.
Boric también identificó el daño que los militantes más extremistas de la nueva y ya rechazada constitución (cabe mencionar entre ellos los significativos problemas derivados del indigenismo, que se inmiscuyó incluso en la configuración del poder judicial que proponía la nueva constitución) le han hecho al debate público, aunque esto no significa que el presidente pueda evadir a quienes encabezan esas posturas, pues la alianza realizada con ellos es la que le habilitó el camino a la presidencia.
Segunda lección: las protestas no son (necesariamente) de izquierdas
A diferencia de las movilizaciones coordinadas por sectores organizados, como movimientos sociales, sindicatos, ONG, y diversos grupos en los que la acción colectiva está mucho más institucionalizada y calibrada estratégicamente, las protestas o manifestaciones masivas y populares están provistas de un espíritu fugaz y espontáneo que hace más difícil su adecuación a los parámetros de las ideologías o partidizaciones propias de la política.
Los esfuerzos de la izquierda, tanto a nivel político como epistemológico, por “demostrar” que las protestas masivas responden directamente, casi lógicamente, a “políticas neoliberales”, tienen cada vez menos sustento. No solo porque los estallidos que hemos visto en América Latina en los últimos años han ocurrido en países en los que gobernaban partidos y actores con ideologías antagónicas, sino porque la perspectiva con que podemos ver a las democracias latinoamericanas, desde los 80 hasta hoy, muestra que las explosiones populares ocurridas han tenido diversos estímulos: desde crisis de deuda con hiperinflaciones hasta reformas tributarias o aumentos de tarifas. Las reformas “neoliberales” han logrado una estabilización que permitió a países como Chile, Argentina y Brasil reconducir las variables más amenazantes de la economía para luego impulsar el crecimiento económico. Pueden mencionarse dos casos emblemáticos que asimismo tienen muchas diferencias. En Argentina, la Ley de Reforma del Estado de 1989, y la Convertibilidad, en 1991, terminaron con la crisis, así como con la inflación descontrolada que deterioraba los salarios. En Brasil en 1994, Itamar Franco implementó el Plan Real, consolidado por su ministro de Hacienda, Fernando Henrique Cardoso (quien hoy apoya a Lula en contra de Bolsonaro), desde su presidencia en ese mismo año.
En efecto, como han demostrado numerosas investigaciones, entre ellas las de Vicente Palermo, el círculo virtuoso que se desprende de este tipo de planes consiste en la conjunción de la estabilización y las reformas modernizadoras (o “estructurales”), pues estas últimas son las que habilitan la estabilidad mientras el plan (debido a que sus efectos estabilizan sin inducir recesiones) permite la recuperación de los más afectados por la inflación y la crisis, quienes a su vez respaldan las políticas implementadas precisamente por esa recuperación sentida en sus economías cotidianas.
El ciclo posterior, que inicia alrededor de 2002, con el creciente aumento de la demanda de materias primas, produjo un impacto similar en la nueva estabilización de las economías latinoamericanas, dándole aire y muchos dólares a gobiernos que salían de fuertes crisis creadas por malas administraciones de aquellos planes de estabilización.
Tanto en Brasil como en Argentina, así como en Ecuador, el relativo declive del precio de esas materias primas y un gasto público desbordado por gobiernos que, aunque con diferentes ideologías que en los 90, volvieron a administrar mal la estabilización que permitió el copioso ingreso de divisas, dieron lugar a problemas sociales y económicos que, aunque en el caso de Argentina no condujeron a un estallido social (no al menos de momento), en Brasil y Ecuador sí crearon condiciones para que eso ocurriera, como finalmente sucedió en 2013 en el caso brasileño, y en 2019 en el ecuatoriano.
Chile, un caso ejemplar en el manejo de las cuentas públicas, desde el gobierno de Patricio Aylwin hasta el segundo mandato de Michelle Bachelet (cuando comenzaron los desequilibrios), probablemente haya sido víctima del éxito de un modelo económico centrado más en el crecimiento económico y en la reducción de la pobreza que en el desarrollo, entendido este como la incorporación de mayores sectores sociales a la educación de calidad y a los trabajos mejor remunerados. El ejemplar y acelerado desempeño económico de Chile produjo una sociedad rica en el plano de la productividad, pero, paradójicamente, poco a poco más débil en los aspectos culturales y educativos. El estallido social de 2019 fue la consecuencia de un malestar que había calado hondo desde años previos, tal vez desde principios del siglo XXI, pero cuya expresión cobró fuerza en ese momento, por razones imprevistas: en ese caso, el aumento del precio del transporte.
Ahora bien, ¿significa esto que las demandas sociales que aglutinaba ese malestar eran de izquierda? No. Tal como he escrito antes, y como se ve reflejado en el plebiscito de salida, la sociedad chilena exige un cambio, pues el modelo económico y social establecido por Pinochet ha tocado fondo. Pero esto no implica la demanda de un cambio radical o de un cambio de régimen, sino la búsqueda de un cambio de estructura de incentivos, un cambio de modelo, a partir de un reconocimiento a los progresos que permitió el modelo vigente hasta 2019, que si bien tuvo modificaciones desde entonces (como la reforma de Lagos, en 2005), no había cambiado esencialmente esa estructura de incentivos que orienta la acción de las personas, de los emprendedores, de los inversores y que, como tal, performa la vida cotidiana.
Está claro que la sociedad chilena pretende conservar la estabilidad económica y política, la pertenencia a una sola nación, y la seguridad pública, tres cuestiones definitorias en la victoria del Rechazo. ¿De qué se trata, entonces, la demanda de “cambiar la estructura de incentivos”? Se trata de la necesidad, por parte de mucha gente que no es necesariamente de izquierda (incluso despreocupada por la desigualdad), de disponer de mejores condiciones en el acceso a los empleos bien remunerados, que le permitan expandir su participación en el consumo. Como también he dicho en otro artículo, la demanda en Chile es, en fin, por más capitalismo, esto es, por un capitalismo “ampliado”, y esto, a veces, y paradójicamente, sobre todo luego de años de éxito de crecimiento económico, exige más desarrollo económico (mejor educación, mejores posibilidades de acceder a servicios de salud, mejores condiciones para consumir).
El caso de Chile nos permite entonces extraer dos importantes y simples lecciones para América Latina. La primera: la legitimidad durante los procesos de cambio social es un factor decisivo, una condición de posibilidad de todo aquello que las élites quieran promover a partir de esos procesos. La segunda: las protestas y estallidos sociales, aunque en algunos casos se presenten de modo violento, no están siempre destinados a producir un cambio de régimen (político o económico), sino que buscan, a través de un último recurso, hacerse del poder de veto necesario para decirle a la clase política que algo ha terminado y que, como élite, la dirigencia debe renovar su inventiva para absorber esas demandas y transformarlas en un nuevo modelo de sociedad.