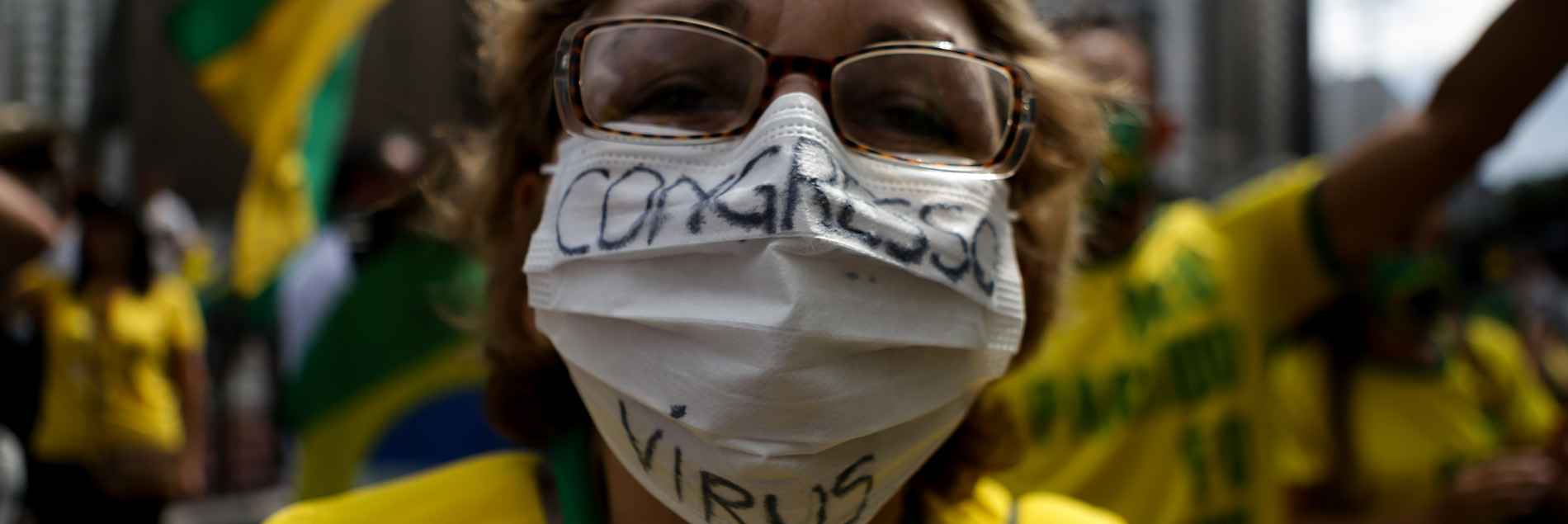La historia de las advertencias detonantes (trigger warnings) es interesante. Provienen de la investigación clínica relativa al trastorno por estrés postraumático (TEPT) según la cual, cuando se reviven “palabras, objetos o situaciones que evocan lo sucedido” –como se sintetiza en un folleto del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos–, el TEPT puede activarse, lo que a menudo provoca un miedo intenso. En sus inicios, el término se empleaba en un contexto más bien restringido, en el de las víctimas de violación y abuso sexual. Sin embargo, en una cultura basada sobre todo en un punto de vista terapéutico y “metaforizado” del mundo, en el que no cabe hacer una distinción válida fundamental entre la psique y el soma, probablemente resultaba inevitable que se ampliaran en seguida los contextos en los cuales se tendrían por imperativas dichas advertencias, principalmente en los campus universitarios de toda la anglosfera.
Si bien persiste un profundo desacuerdo sobre las limitaciones de su alcance, para los que están convencidos de su necesidad y de su corolario en los campus, a saber, la prohibición de los discursos de incitación al odio y la prohibición de conferenciantes externos, profesores y grupos de alumnos que presuntamente trafican con estos discursos, se aducen reiteradamente dos argumentos. Uno se basa en las pruebas científicas, según las cuales la agresión verbal puede provocar un estrés similar al desencadenado por la agresión física y algunas formas de abuso sexual, de modo que, si se está estresado crónicamente, las palabras detonantes se añadirán a esa amenaza y tarde o temprano pondrán en peligro la salud física. Ello es lo que explica, entre los muchos ignorantes de la base argumental, la afirmación absolutamente descabellada de que la expresión de opiniones en el aula o la asignación de materiales del curso podrían no solo ofender a los estudiantes sino poner en peligro su salud física.
Se trata de la pretensión, por otra parte incomprensible, según la cual, a fin de que los alumnos se sientan a salvo en el campus, deben ser protegidos (o al menos deben ser capaces de protegerse a sí mismos) de un discurso estresante que puede resultar tan perjudicial para su salud psicológica como un atraco, un abuso sexual o incluso una violación lo sería para su integridad física. Esta es la razón por la que la revolución de la diversidad, la equidad y la inclusión, la cual ha llevado a las universidades a garantizar un entorno acogedor para grupos antaño excluidos o marginados, haya venido a definirse empleando la terminología clínica de la seguridad.
Se podría objetar que, aun suponiendo la aceptación en este contexto del rechazo a toda distinción útil entre lo psicológico y lo físico, ello no justifica las reacciones (o reacciones exageradas, según se mire) ante afrentas más bien triviales, como la proyección, sin advertencia detonante, de una versión cinematográfica de Otelo en una clase de la Universidad de Michigan en 2021, en la que Laurence Olivier interpreta el papel homónimo maquillado de negro o, más generalmente, el de las microagresiones: desaires al parecer banales que se tienen por todo menos por casos triviales que detonan la violencia verbal. La respuesta, según la psicóloga Lisa Feldman Barrett, la cual ha promovido la difusión de la idea de que el discurso de incitación al odio es violencia, es que por sí mismo no, un incidente aislado de discurso de incitación al odio puede no tener un efecto fisiológico, pero que “si sufres estrés crónico, es probable que las palabras se acumulen y lo agraven”.
Y en opinión de muchas personas del entorno académico y de la sanidad pública, y hasta cierto punto del más amplio ámbito clínico que suscribe en buena medida el análisis del identitarismo y de la teoría crítica de la raza, los grupos antaño excluidos, sobre todo los negros y los indígenas, acceden a la universidad ya profundamente traumatizados desde el punto de vista fisiológico. Lo cual se explica en parte, sostienen los partidarios de este punto de vista, por los efectos del racismo institucional en la vida del individuo. Una versión de ello es la hipótesis del “desgaste”, una teoría propuesta por primera vez por la investigadora en salud pública Arline Geronimus: el trauma de vivir como un negro en unos Estados Unidos injustos es perjudicial para la salud. Más relevante aún es la noción de que los negros, los indígenas y otros grupos marginados y oprimidos sufren lo que la Asociación Americana de Psicología denomina “trauma intergeneracional” o “histórico”, definido como “fenómeno en el que los descendientes de una persona que ha sufrido un suceso aterrador muestran reacciones emocionales y conductuales adversas al suceso similares a las de la propia persona”.
En este sentido, los integrantes de grupos históricamente excluidos de la academia acceden a ella padeciendo en tanto individuos ese trauma heredado de la experiencia histórica de sus propias comunidades. En consecuencia, las universidades tienen la responsabilidad de prestarles suma atención para evitar un trauma mayor; es decir, para garantizar que se sientan a salvo.
Los conceptos anteriores se derivan del ámbito de la sanidad pública y de la psicología clínica, ninguno de los cuales en su historia ha concedido importancia a la libertad de expresión y, por supuesto, no aceptarían el punto de vista liberal clásico para el cual la libertad de expresión merece alguna medida de protección especial. Ello no solo se debe a que la sanidad pública, como proyecto, es por definición colectivista y no individualista, sino a que también a menudo exige en circunstancias urgentes lo que Agamben denomina un “estado de excepción”, en el que se derogan los derechos individuales para hacer frente a una amenaza existencial. Un ejemplo ha sido la furiosa reacción de la sanidad pública y el estamento médico durante la pandemia de covid-19 cuando se permitió a los escépticos expresar libremente sus opiniones en las redes sociales. Algunas asambleas estatales comparten este punto de vista, cuyo ejemplo más extremo es el de California, donde se aprobó una ley en otoño de 2021 que permite sancionar a los médicos por difundir “información falsa [sobre el covid-19] que contradiga el consenso científico actual contrario a las normas de atención”.
En retrospectiva, era inevitable que el concepto de trauma en la “sanidad pública”, combinado con el abrumador consenso en el ámbito académico de que el principal cometido educativo es promover la transformación social en nombre de la justicia, y de que, según una declaración emitida por la Universidad Estatal de Nueva York en 2018, hay un “vínculo inseparable entre la excelencia académica y la diversidad”, colisionaría con las normas ya asentadas sobre libertad de expresión en el seno de la academia. Desde la perspectiva de “la diversidad, la equidad y la inclusión”, la libertad de expresión sin trabas, la dependencia de materiales del curso compuestos en su mayor parte por obras de hombres blancos, e incluso los programas que presentan materiales detonantes sin una advertencia, o las tres cosas, son elementos que garantizan el fracaso en los estudios –o al menos impiden en buena medida su culminación– de los alumnos de comunidades históricamente marginadas y oprimidas.
Mientras tanto, desde la perspectiva de quienes suscribían que la labor de las universidades era la libre investigación sin trabas, las advertencias y las exigencias de los alumnos de no verse expuestos a materiales ofensivos y, por lo tanto, detonantes, representan otra suerte de amenaza existencial. En la cultura en que vivimos, desestructurada en lo fundamental, la posibilidad de encontrar un espacio común entre estas dos visiones parece cada vez más inalcanzable.
Sería un error tratar de analizar el auge de las advertencias detonantes solo en el contexto del creciente predominio de las ideas basadas en la política identitaria y la teoría crítica de la raza en los campus universitarios de toda la anglosfera. En efecto, dichas advertencias se basan en la idea de que toda posibilidad realista de éxito en la inclusión de alumnos de comunidades antaño excluidas y marginadas depende de que estos se sientan a salvo. Una de las primeras declaraciones sobre la necesidad de estas advertencias, una carta abierta publicada en 2015 en el periódico estudiantil de Columbia, The Spectator, sigue siendo un excelente compendio del punto de vista. Tomando como ejemplo las Metamorfosis de Ovidio, los autores, todos ellos integrantes de un grupo estudiantil denominado Junta Asesora de Asuntos Multiculturales, escriben de una alumna agredida sexualmente que “se ha sentido afectada al leer los detallados relatos de violaciones a lo largo de la obra”. Pero como el profesor se ha centrado en “la belleza del lenguaje y el esplendor de las imágenes al disertar sobre el texto… la alumna, para protegerse a sí misma, se desentendió completamente del debate en el aula. No se sentía a salvo en clase”.
En este sentido, los autores de la carta describieron las experiencias detonantes de una manera muy semejante al modo en que se definió el término cuando empezó a circular en los foros feministas de internet a finales de los noventa. Pero los alumnos de Columbia se extralimitaron: “Muchos textos del canon occidental [contienen] material detonante y ofensivo que margina las identidades de los alumnos en el aula. Estos textos –escribieron–, forjados con historias y relatos opresivos y excluyentes, pueden ser difíciles de leer y debatir para un superviviente, una persona de color o un alumno de escasos recursos”. En principio, ello implicaba que todo texto que describiera demasiado explícitamente la opresión o la exclusión podría detonar efectos psicológicos y traumáticos (y, por ende, peligrosos para la salud) en los alumnos que hubieran sufrido dicha opresión o exclusión, por muy distinto que fuera el contexto histórico de la lectura asignada al de su propia vida.
En su versión más amplia, la necesidad de una advertencia detonante se aplicó incluso a obras escritas por integrantes de comunidades antaño oprimidas. Por ejemplo, en 2013, Oberlin recomendó al profesorado de literatura “eliminar el material detonante cuando no contribuya directamente a alcanzar los objetivos de aprendizaje del curso”; y a advertir sobre material detonante en textos “demasiado importantes para pasarlos por alto”. Sin embargo, Oberlin adujo como ejemplo de este tipo de texto la obra maestra del gran novelista nigeriano Chinua Achebe, Todo se desmorona, un libro que su colega, el también nigeriano (y premio Nobel) Wole Soyinka consideró como “la primera novela en inglés que se expresaba desde el interior de un personaje africano, en lugar de retratar al africano como alguien exótico, como lo vería un blanco”. Para ser justos, la dirección de Oberlin sí reconoció que la novela era “un triunfo de la literatura que todos deberían leer”. No obstante, advertía que Todo se desmorona podía “afectar a los lectores que han vivido el racismo, el colonialismo, la persecución religiosa, la violencia, el suicidio, etc.” El documento notificaba además a los profesores que “consideren en profundidad el desarrollo de directrices para que el material detonante sea opcional” en todos los casos en que dichas tareas no “coadyuven directamente a los objetivos de aprendizaje del curso”.
La notificación de Oberlin se tiene a menudo por extrema, por no ser realmente representativa de las exigencias de los alumnos relativas a las advertencias detonantes. Quienes esgrimen este argumento señalan que, tras algunas reacciones del profesorado y la atención dedicada en los medios de comunicación al asunto, Oberlin retiró el documento. Pero en realidad este es relativamente moderado si se compara con lo que la profesora Jeannie Suk Gerson, de la Facultad de Derecho de Harvard, escribió en The New Yorker en 2014. En su artículo, sostenía que “las actuales organizaciones estudiantiles defensoras de los intereses de las mujeres recomiendan habitualmente a las alumnas que no deben ceder a la presión de asistir o participar en clases que traten la legislación sobre violencia sexual, y que por ello podrían resultar traumáticas”. Algunos de estos grupos no solo exigían que los profesores de derecho penal advirtieran sobre los posibles detonantes antes de impartir clases sobre dicha legislación, sino que, según Suck Gerson, “las alumnas a título individual a menudo piden a los profesores que no incluyan la legislación sobre violación en las evaluaciones por temor a que el material les impida rendir más”.
En términos generales, Suck Gerson describió un nuevo contexto pedagógico en el que “el aula se ha convertido en un entorno potencialmente traumático” para muchos alumnos, en el que “han empezado a anticipar los daños emocionales que podrían sufrir o infligir en una conversación en clase”. Por ende, se mostraban “inclinados a insistir en que los profesores los protejan de provocar o experimentar malestar, y los profesores, a su vez, están más dispuestos a complacerlos, porque se consideraría injurioso no reconocer el trauma o el trauma potencial de un alumno”. Para Suk Gerson, semejantes exigencias, pero, sobre todo, las interpretaciones y expectativas subyacentes, son análogas a las de un “estudiante de medicina que se forma para ser cirujano pero que teme angustiarse si ve o manipula sangre”, y exige que sus profesores intervengan.
Sin embargo, el equivalente de tal exigencia se ha normalizado en las humanidades. Es lo que esperan muchos alumnos, una pretensión que muchos profesores han llegado a considerar razonable, quizás incluso un avance pedagógico. En la Universidad de Greenwich, por ejemplo, no les parece impropia, represiva o censoria la reciente publicación de una advertencia detonante en un módulo sobre literatura gótica, la cual alerta que la obra de Jane Austen está impregnada de sexismo, contiene “estereotipos de género” y retrata “relaciones y amistades tóxicas”. Incluso la decisión de la Universidad Highlands and Islands de Escocia de añadir una advertencia al clásico de Ernest Hemingway, El viejo y el mar, en la que se alerta a los alumnos de las “escenas explícitas de pesca” del relato, resulta especialmente extraña, pues la universidad en cuestión está ubicada en una región en la cual cabe suponer a buena parte del alumnado procedente de familias que por tradición se habrían ganado la vida pescando.
A diferencia de Suk Gerson, muchos profesores no se oponen a dichas exigencias. Y son categóricos al aseverar que las peticiones de alertas sobre contenidos no las imponen los administradores, sino que proceden de los propios alumnos. Un portavoz de la Universidad de Greenwich respondió a las preguntas de los medios de comunicación sobre el aviso que precede a La abadía de Northanger en estos términos: “Las advertencias de contenido se difundieron por primera vez en julio de 2021, en respuesta a las peticiones de los alumnos transmitidas al cuerpo docente por medio de sus representantes durante el curso académico 2020/21. Se acordó que las advertencias debían incluirse en las listas de lecturas para que los alumnos pudieran tenerlas presentes antes de enfrentarse a cada texto”. Timothy C. Baker, profesor de literatura en la Universidad de Aberdeen, y excelente especialista en la obra del gran poeta escocés George Mackay Brown, me escribió en un intercambio en Twitter que, si bien se habían hecho esfuerzos en su departamento por “normar las prácticas”, el proceso había seguido “las directrices de los académicos”. En opinión de Baker, esas “notas de contenido” –con buen juicio, prefiere ese sintagma a “advertencias detonantes” o “advertencias de contenido”– no serían necesarias si sus alumnos “leyeran por placer… pero como leen para ser evaluados, creo que es justo advertirlos”. Para Baker, dichos avisos no deberían objetarse todavía más que la categorización de películas habitual que difunde la Junta Británica de Clasificación Cinematográfica (BBFC).
La objeción a este argumento es que el sistema de la BBFC, que comprende desde la “U” –“apta para todos”– hasta “18” y “R18” –“apta para adultos” y “obras para adultos solo en recintos autorizados”– determina la pertinencia por edades, como informa el sitio web de la BBFC, y propone “una clasificación y consejos sobre el contenido de las películas y otros contenidos audiovisuales que permitan a los niños y sus familias elegir lo que es apropiado para ellos y evitar lo que no lo es”. En el caso de las alertas sobre contenidos destinadas a los alumnos, al menos en el sentido cauto y mesurado en que las conciben académicos como Timothy Bradley, no se trata de aconsejar a las familias sobre lo que sus hijos no deberían ver. Por el contrario, más bien se acerca a lo que piensan los radicales de las advertencias detonantes: algo que debería dar a los alumnos la opción de no leer un libro determinado, de no ver una imagen determinada (como el reciente caso en la Universidad de Hamline donde una alumna musulmana adujo una suerte de violación personal en una clase virtual al verse expuesta a una imagen persa del profeta Mahoma) o, como cuenta Jeannie Suk Gersen en su artículo del New Yorker, de no verse obligado a leer (o a responder en una evaluación) un determinado pasaje de la jurisprudencia.
Una expresión más airada de la postura de Bradley fue la de Matthew Creasy, distinguido especialista en Joyce de la Universidad de Glasgow, que defendió su decisión de adjuntar una advertencia sobre contenidos a un curso que impartía sobre el escritor irlandés. En esa alerta Creasy escribió: “Examinaremos textos con referencias explícitas a cuestiones sexuales… Reconocemos que a algunos alumnos pueda parecerles difícil y ofensivo parte del lenguaje y las posturas sobre la raza, el género y la identidad nacional que debatimos en relación con la obra de Joyce”. Mientras arreciaban las críticas y las burlas a la advertencia, sobre todo en los medios de comunicación de derechas de Gran Bretaña e Irlanda, Creasy defendió airadamente en Twitter su decisión. “No me abochorna impartir consejos sobre los contenidos –tuiteó–. Los incluyo en todos mis cursos para ayudarnos a preparar conversaciones maduras sobre temas para adultos. Es difícil y no siempre lo consigo: adapto mis clases y aprendo de mis alumnos constantemente”. No obstante, Creasy no abordó la razón por la cual, una vez más y al igual que Baker, los que actualmente pretendían leer los materiales (los alumnos como los que estudian Derecho con la profesora Suk Gerson pertenecen a una categoría distinta) sentían el imperativo de tal advertencia cuando no la habían precisado hace apenas veinte años.
Dada la constante intrusión en la vida académica de la idea según la cual los estudiantes deben ser salvaguardados de contenidos traumáticos, e indudablemente no obligados a encararlos, es difícil no pensar que los profesores Creasy y Baker son como los mencheviques en Moscú en 1917, a los que les gustaría correr la misma suerte a manos de las reivindicaciones morales del radicalismo formuladas en las advertencias detonantes, como les ocurrió a aquellos en manos de los bolcheviques. En parte porque, a pesar del modo en que la crítica presenta el fenómeno de las advertencias detonantes, en la derecha y entre muchos liberales (en el sentido estadounidense), como un elemento más de la “wokeización” y la “teoríacriticadelaracización” de la Academia a lo largo y ancho de la anglosfera, la reclamación de salvaguardas parece haber permeado toda esta sociedad: se trata más de una transformación cultural que, con toda probabilidad, se halla en la raíz de la percepción estudiantil de que las advertencias detonantes son necesarias (en mi opinión con toda sinceridad y buena fe, cabe aclarar) que del triunfo de la represiva teoría crítica y el identitarismo ideológico en los campus universitarios desde Melbourne hasta la isla de Skye.
Basta que los escépticos vean cómo, por mucho que se hable del niño contemporáneo como una suerte de monarca cuyas opiniones se suponen en el mismo plano que las de un adulto y sobre el que los padres ya no pretenden hacer valer su autoridad, los niños están en realidad mucho más constreñidos, sobre todo en su libertad de movimiento. Comparemos un parque infantil actual con uno construido hace cincuenta años y lo primero que advertiremos es cuánto empeño se ha puesto en asegurar que, si el niño cae, tenga muchas menos posibilidades de hacerse daño. Y en el mundo de los adultos, al menos según la Norma Global burguesa (es decir, el mismo mundo del que proceden la mayoría de los estudiantes universitarios), la felicidad y el llamado bienestar son casi sinónimos en la práctica. Los estudiantes que quieren evitar los detonantes y verse traumatizados redactan esta reivindicación empleando el lenguaje de la justicia social, el de la diversidad, la equidad y la inclusión, y en los imperativos de no volver a experimentar un trauma sexual. Como tal se presenta demasiado a menudo (incluso por sus defensores) como una ruptura radical con la sociedad burguesa. Pero los paralelismos entre estas reivindicaciones y las de la salud son demasiado patentes para que lo anterior resulte del todo convincente. Con ello quiero decir simplemente que el elemento woke puede ser parte del relato, pero dudo que ni mucho menos sea todo el relato. No me queda nada claro que siquiera sea el componente principal del relato.
Un ejemplo para concluir: todo aquel que vea Netflix u otros servicios semejantes recordará las advertencias que suelen aparecer al comenzar la película o el programa. Estas mencionan la violencia, los desnudos, el sexo explícito, etc. Pero es habitual que otro elemento también figure en ellas sobre el contenido: fumar. El mensaje no puede ser más claro: el mero visionado de un actor fumando en una película, o bien detona en el espectador el deseo de fumar o bien retrata algo terriblemente afrentoso para los sueños del bienestar. Así que si los alumnos de hoy son semejantes a los copos de nieve, como sostienen muchos en la derecha –probablemente con razón–, la cruda realidad es que todos nosotros también lo somos.
Traducción de Aurelio Major