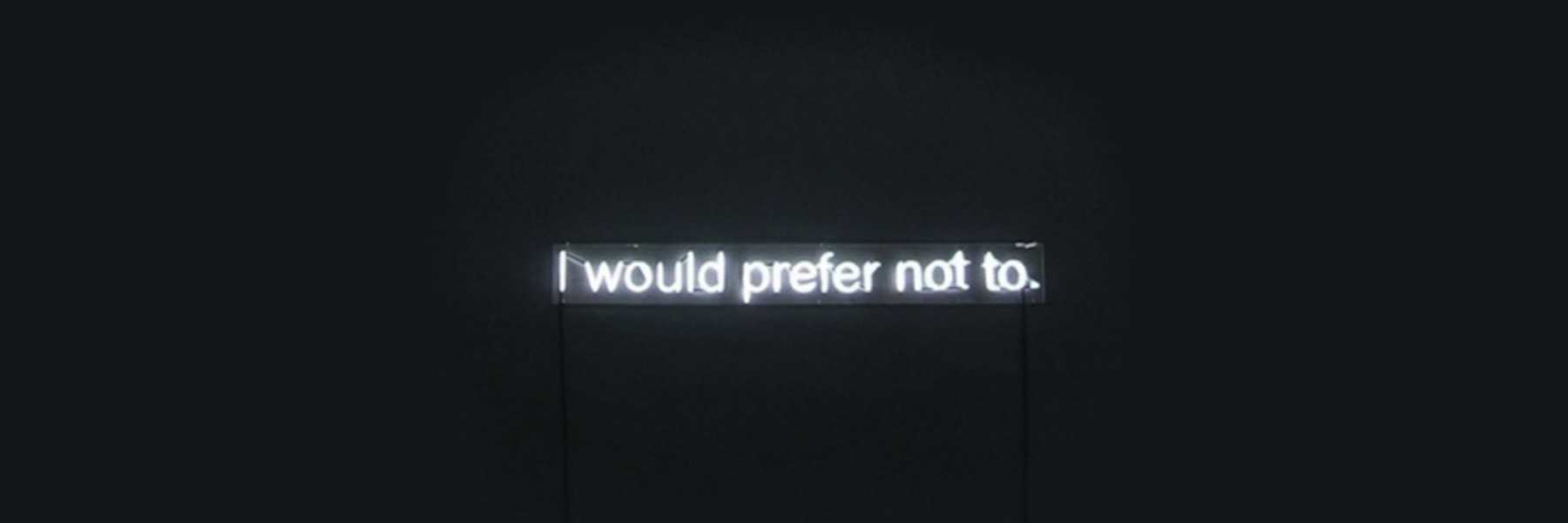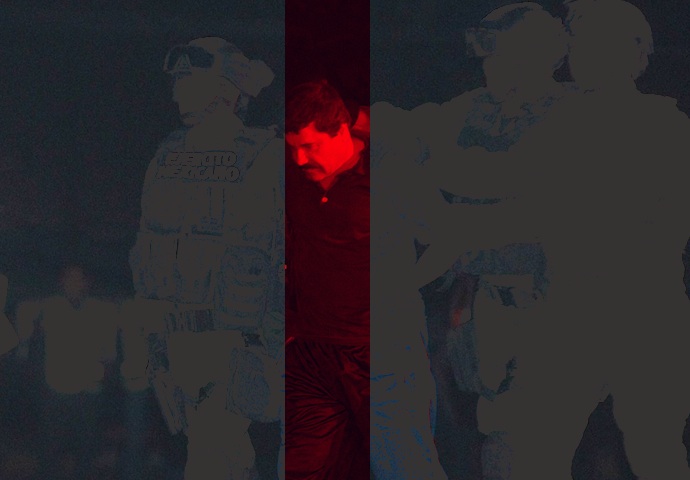Aunque no faltan quienes imploran que no se hable más del tema, cansados como están de leer artículos sobre un David Uclés que ya habría recibido publicidad suficiente, el aplazamiento de las jornadas sobre la Guerra Civil que iban a celebrarse en Sevilla –una vez que el susodicho Uclés manifestase públicamente que rompía su compromiso de asistir a ellas para no coincidir con José María Aznar e Iván Espinosa de los Monteros– no debe tomarse a la ligera. El episodio trasciende con mucho la figura del reciente ganador del así llamado Premio Nadal y equivale al involuntario autorretrato –más bien un selfi– de una sociedad civil contaminada de ideología e infiltrada por el partidismo. Tampoco hay que escandalizarse; conocemos el paño y las jornadas han sido felizmente reprogramadas para el mes de octubre. No obstante, desalienta constatar que el paso del tiempo no atenúa las emociones políticas que suscita entre nosotros el pasado lejano, sino que más bien sucede lo contrario. Y no es casualidad: son muchos quienes trabajan para que así sea, pues en ello les van los votos o el dinero. Pero el resultado final es, parafraseando el título de las jornadas de marras, que todos salimos perdiendo. O casi todos.
Naturalmente, la justificación ofrecida por Uclés a través de un vídeo subido a las redes sociales carece de la menor solidez intelectual: el suyo es un rechazo visceral al “Otro” que casualmente encaja con sus intereses comerciales. Se trata de un rechazo que no solo pasa por alto las miles de páginas escritas sobre nuestra contienda civil, sino que desprecia abiertamente los principios de pluralismo y tolerancia sobre los que se asienta una democracia liberal, faltando de paso al respeto a unos organizadores cuya voluntad conciliatoria y dialogante se expresaba en el programa inicial de las jornadas. Uclés ha llegado a decir que Aznar, uno de nuestros presidentes democráticos, es la persona que más “daño físico” ha infligido a los españoles en las últimas décadas; y que ambos, Espinosa y Aznar, vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos. ¡Ahí es nada! Tal como ha señalado Daniel Gascón, no puede debatirse con quien así se expresa; lo suyo no son ideas, sino posicionamientos indiferentes a cualquier evidencia. Pero de ahí no se deduce que sus palabras hayan de pasarse por alto, pues por desgracia poseen un alto valor representativo: demasiados españoles –políticos, intelectuales, votantes– sienten lo mismo o algo que se le parece mucho. Y no es un secreto que hay un vínculo entre esa belicosa sentimentalidad y la polarización afectiva que tanto nos aflige: como si llevásemos gafas bifocales y nos esforzásemos por mirar lo que tenemos cerca sin dejar de fijarnos en lo que queda lejos, cuando lo más sano para el cuerpo político sería cambiar de gafas según lo que quisiéramos observar en cada momento.
Vaya por delante que el aplazamiento de las jornadas –cuyo título original no carece de acierto pese a la controversia pueril que su formulación ha suscitado, pues es razonable afirmar que una guerra civil la pierden todos los miembros de una comunidad política sin que ello impida debatir sobre quién hizo qué a la hora de imputar responsabilidades y repartir culpas– constituye un ejemplo de manual de eso que ha venido en llamarse “cultura de la cancelación”. Y no es culpa de Uclés, quien demanda algo así como un espacio seguro para hablar de un tema sobre el que no parece admitir discrepancia, pese a que hace no demasiado tiempo declarase en una entrevista que debemos –easier said than done– dialogar con los diferentes, sino de la decepcionante reacción primera de los organizadores. Porque ahí está el busilis de la famosa cancelación, cuya existencia niegan quienes la confunden interesadamente con la deseable emergencia de “nuevas voces” en el espacio público. No, no: la cancelación existe y se da allí donde la exigencia punitiva de un sector de la opinión pública es atendida por los poderes públicos o las empresas privadas que proceden a castigar a quien ha sido previamente señalado por la masa de acoso digital. Y aunque en este caso no podemos hablar de “cancelación” propiamente dicha, pues ningún individuo ha sido condenado a la muerte civil, el encuentro fue aplazado debido a la presión ejercida por quienes deseaban reventarlo… lo que viene a confirmar que la intolerancia sale a cuenta siempre que se pulsen las teclas correctas. Es por ello buena noticia que el encuentro vaya a celebrarse allá por el otoño: se ve que las movilizaciones de extrema izquierda a las que apelaron los organizadores tienen fecha de caducidad.
Un mercado de opiniones libres
Sea como fuere, este pintoresco episodio deja algunas lecciones que merece la pena pasar a limpio. Y la primera tiene que ver con los efectos de la liberalización del mercado de las opiniones de resultas de la digitalización del espacio público, cuya interconectividad facilita el éxito de los mensajes cargados de grandilocuencia moral: Uclés difundió su renuncia mediante un vídeo que se convirtió de inmediato en la comidilla de las redes sociales, alimentando un escándalo que ejerció la correspondiente presión sobre los organizadores de las jornadas. Estos podrían haber reaccionado ante el estado –parcial– de la opinión pública a la manera del aristocrático Lord Theign en The Ouctry (algo así como El escándalo), la última novela de Henry James:
“¿Acaso he de repetirle que me río de la deriva de la opinión pública? Esta solo es el nombre que damos a la cháchara de los tontos que uno desconoce, que se suma a la de aquellos (¡y son muchos!) que uno tiene la desgracia de conocer.”
Chapeau! No todo el mundo, claro, puede permitirse semejante independencia. Al fin y al cabo, las jornadas sevillanas no son un congreso académico celebrado en la oscuridad de las aulas universitarias; reúnen a escritores y políticos de diversa clase, la mayoría de ellos tan conocidos como el conocido Uclés: la buena reputación, en fin, cuenta. Y ha de contar, primeramente, para la entidad que financia el encuentro; ningún banco es ajeno a los escándalos y algo ha debido eso de influir en lo sucedido. Pasados unos días, en todo caso, Pérez-Reverte se ha mostrado más desafiante y ha declarado a Uclés persona non grata en lo que a sus jornadas se refiere: como si hubiera arrancado el metafórico cordón sanitario de las manos de Uclés para aplicárselo al escritor ubetense. Que no fue el único en borrarse de las jornadas, conviene añadir; varios representantes políticos y culturales de la izquierda hicieron lo propio sin darse tanto autobombo.
Sus razones, sin embargo, no difieren demasiado entre sí: lo que defienden todos ellos no es una presunta verdad histórica susceptible de ser defendida mediante argumentos objetivables, sino una identidad política de la que derivan emociones ideológicas compartidas con una parte del público, lo que garantiza el éxito de los productos políticos y comerciales que derivan de esa identidad y a su vez la alimentan; ya sean mensajes políticos, candidaturas parlamentarias o novelas sobre la guerra y sus alrededores: la II República, la posguerra, la dictadura. Quiere así decirse que hay un tipo de consumo político y cultural –o sea cultural a fuer de político– cuyo éxito depende del mantenimiento de una divisoria maniquea entre buenos y malos perfectamente identificables y en consecuencia perfectamente condenables desde la atalaya moral que proporciona el mullido sofá de la España del siglo XXI.
Bajo esas condiciones, un foro pluralista cuya intención sea poner distancia con los hechos de 1936, llamando a contemplar la guerra como una calamidad que puede explicarse de maneras diferentes y a la que pueden atribuirse diferentes significados morales o políticos partiendo de los mismos hechos históricos, eso, naturalmente, es lo último que puede permitirse: con la identidad no se negocia. Y si de esa identidad dependen muchos votos y un segmento entero de consumidores culturales, entonces ya no hay más que hablar. Atención: el auge de la extrema derecha deja claro que también al otro lado hay una identidad política innegociable de la que se derivan relatos históricos que terminan encarnándose en programas electorales y novedades comerciales; la diferencia es que la izquierda ha dado forma a nuestra cultura oficial, que todavía es mayoritaria, con lo que ahora se coloca en una posición defensiva en la que se siguen formulando los clichés de siempre –de la idealización de la II República al ocultamiento de la importancia que tuvo la Revolución de Asturias en su descomposición acelerada– ante una extrema derecha que se siente rebelde porque la izquierda la hizo así. Es un loop perverso que va más allá de la guerra y la inmediata posguerra: si la extrema derecha puede reivindicar hoy el desempeño de la dictadura franquista, es porque la izquierda –no solo la extrema– ha ofrecido de la misma una versión caricaturesca porque así le convenía.
Mesura centrista
Es lo malo de las verdades oficiales: que se acaban cuestionando. Y ahí es donde hace falta una cierta mesura centrista pese a que el término carece en la España de hoy –¿en el mundo entero?– del prestigio que un día, sobre todo en las espeluznadas posguerras, llegó a tener. Porque las controversias sobre nuestra Guerra Civil no pueden abstraerse del ambiente político reinante en la España actual, una España presidida por alguien que dice oponer junto a sus socios un “muro” contra la España reaccionaria, mientras con la otra mano –quizá es la misma– pacta con los separatistas catalanes que dieron un golpe a la democracia en 2017, normaliza a Bildu sin que Bildu haga nada a cambio y, sobre todo, radicaliza la visión histórica del zapaterismo al aderezarla con la impugnación de la Transición que Podemos puso de moda durante los años dorados de la insurgencia populista. En esa España donde la propaganda juega un papel tan decisivo, como es natural, resulta difícil confiar en las políticas de memoria diseñadas por el poder público, por la sencilla razón de que la historia se pone al servicio de quien manda y la denuncia del franquismo sirve para estimular una polarización que no nace en las casas y llega a los partidos, sino que nace en los partidos y termina llegando hasta las casas: porque así conviene.
Y lo que no conviene, entonces, es una aproximación templada a la II República, la Guerra Civil y la Dictadura; una que distinguiendo con claridad entre gobernantes e insurrectos, así como entre bando ganador y bando perdedor, sea capaz de elevarse por encima de los resentimientos –genuinos o postizos– para tratar de explicar lo sucedido sin esas anteojeras ideológicas que solo sirven para perpetuar ideas recibidas y convertirlas en llamamientos anacrónicos a una revancha intempestiva. Porque nuestro país puede usar la Guerra Civil para seguir tirándose los trastos a la cabeza, prolongando el drama que marcó a generaciones enteras de españoles durante buena parte del siglo pasado, pero también puede –o pudo– extraer del mismo sus enseñanzas más constructivas, que resultan muy obvias a estas alturas a cualquier persona que no ponga en juego su identidad cuando habla del asunto.
¿Por qué no admitir que la II República fue un fracaso debido principalmente a que se condujo como un régimen partidista y no como un régimen integrador pese a las hermosas promesas vinculadas a su advenimiento, que la extrema izquierda puso su parte en Asturias y la derecha golpista hizo el resto dos años más tarde, que los separatistas empeoraron las cosas y que los dos bandos practicaron la violencia antes de la guerra y durante la guerra, correspondiendo al régimen franquista el pavoroso monopolio de la represión a partir de 1939 que hubo intentos de reconciliación de 1956 en adelante y que el desarrollismo impulsado por la dictadura por razones pragmáticas facilitó la llegada de la democracia tras una Transición ejemplar e imperfecta como todas las transiciones, permitiendo entre otras cosas que una sociedad entera transicionase del franquismo a la democracia sin demasiados aspavientos ni señalamientos, abrazando la causa de la modernización y el proyecto europeo y dando paso con ello a unas cuantas décadas de paz y prosperidad que últimamente nos parecen desvanecerse en el marco de una creciente animosidad política? Tampoco parece tan difícil: salvo que –repitámoslo– no convenga. Y a la vista de la estrategia política frentista que ha desplegado Pedro Sánchez desde su second coming a la Secretaría General del PSOE, es obvio que no conviene.
Políticas de memoria partidistas
En ese sentido, es dudoso que las mencionadas políticas de memoria tengan los efectos deseados: como señalan Sarah Gensburger y Sandrine Lefranc en Tejer el pasado (Barlin Libros, 2024), el énfasis en una historia difícil puede revivir los viejos antagonismos o creándolas ex novo en las generaciones más jóvenes, levantando divisiones intergrupales donde no las había o permanecían en estado de latencia. ¿Para qué han servido las rememoraciones históricas de signo republicano destinadas a frenar al lepenismo francés, se preguntan las autoras? Ya se ve que de muy poco. Tal como ellas mismas advierten, el ascenso del lepenismo no puede explicarse únicamente como efecto indeseado de las políticas de “memoria histórica”. Hay que contar así con factores como el interés de Mitterrand por debilitar a la derecha republicana dando visibilidad al Frente Nacional o la ventana de oportunidad que se abre para Marine Le Pen en un mundo que gira a la derecha. Pero si las políticas de memoria de vocación imparcial tienen un efecto sobre la población que no siempre puede discernirse, ¿qué hay de las políticas de memoria que se ponen al servicio de un proyecto ideológico o partidista? En este caso, como ha sucedido con la conmemoración de los 50 años de la muerte de Franco diseñada por el Ministerio de la Presidencia en colaboración con una parte del mundo académico, sucede algo peor: que las políticas de memoria pierden su credibilidad y dejan de contemplarse como “políticas de Estado” para verse como “políticas de Gobierno” e incluso, peor aún, como “políticas de partido” cuya finalidad no es dar voz a las víctimas ni evitar que la historia se repita, sino asentar la base electoral y ganar las próximas elecciones.
Tampoco puede esperarse, obviamente, que el debate sobre la Guerra Civil se desarrolle de la misma manera entre historiadores que entre novelistas. De hecho, los segundos pueden expresar una verdad poética desligada de los hechos históricos, aunque con ello contribuyan a distorsionar la comprensión de lo sucedido y sea sin duda deshonesto quien se sirva de falsedades históricas como base para sus materiales narrativos. A los primeros, en cambio, debe exigírseles más rigor; aunque la historia no sea una ciencia natural y resulte inevitable que cada cual tenga su propia versión del pasado. El problema se plantea cuando la ideología –no digamos ya la obediencia partidista– ejerce su influjo sobre el historiador, propiciando una selección de los hechos relevantes que condicionará la interpretación prefijada que de los mismos quiera ofrecerse; y ello con independencia de las grandes declaraciones que ese mismo historiador realice sobre la contingencia de las trayectorias históricas o la necesidad de mantenerse abierto a nuevas evidencias procedentes de los archivos.
Tal como ha demostrado la recepción de Fuego cruzado, el espeluznante libro de Manuel Álvarez Tardío y Fernando Rey sobre la violencia política desplegada en España en el primer semestre de 1936, la revisión del pasado fundada en datos verificables puede saludarse como simple revisionismo cuando el relato dominante sobre un aspecto del pasado –en este caso la violencia política en la II República– es objeto de cuestionamiento. Tiene así razón Juan Francisco Fuentes cuando, en el prólogo a su excelente Hambre de patria: La idea de España en el exilio republicano (Arzalia, 2025), señala que “la labor del historiador no es escribir cuentos de hadas” y advierte contra el silenciamiento oportunista de aquellos testimonios –aquí se refiere a los del último Azaña sobre la realidad de la República– que sean susceptibles de escandalizar “a quienes hoy pretenden ser los custodios de una memoria que ni les pertenece ni en muchos casos conocen”.
Es probable, en fin, que nada resulte más difícil que superar una Guerra Civil; no digamos ya si deja de intentarse. Y lo que debemos preguntarnos es de qué manera hemos de llevar a cabo esa Vergangenheitsbewältigung o “superación del pasado” que con tanto ahínco se discutió en Alemania durante aquella famosa “querella de los historiadores” que enfrentó entre 1986 y 1987 a quienes –como Ernst Nolte– atenuaban la excepcionalidad del Holocausto apelando al totalitarismo soviético con los que –como Jürgen Habermas– afirmaban su cualidad única y derivaban de la misma especiales responsabilidades colectivas. ¿Cómo debe una sociedad lidiar con un pasado difícil o traumático? Seamos humildes: nadie lo sabe a ciencia cierta. Pero cabe sospechar que la instrumentalización partidista de la historia común –ya se recurra para ello al tuit letraherido, al mítin virulento, a la película sentimentaloide o a la erudición tramposa– no llevará demasiado lejos. O sí: justamente demasiado lejos. ¡Templanza!