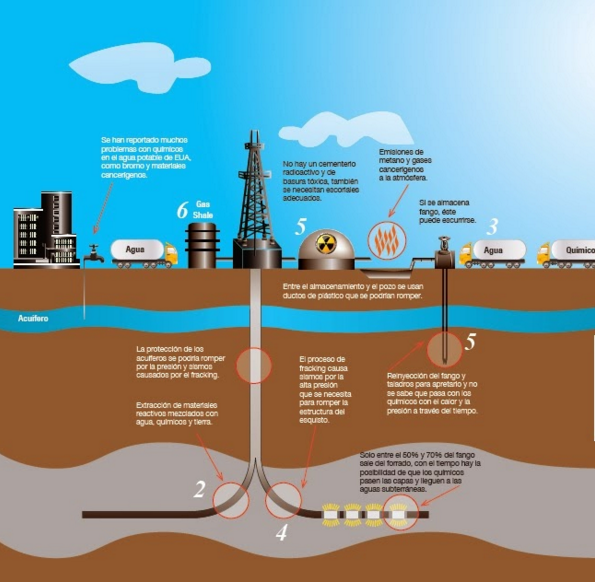Suele decirse que la división tradicional de los parlamentos en “izquierda” y “derecha”, más allá de sus orígenes históricos en la Revolución Francesa, obedece a la necesidad de las sociedades modernas de hacer compatibles el máximo de libertad y el máximo de igualdad.
En una sociedad libre, no se pueden nunca erradicar totalmente las desigualdades de hecho, pues el juego social, precisamente por ser libre, generará necesariamente diferencias en los resultados. Del mismo modo, en una sociedad de ciudadanos iguales en derechos, tampoco se pueden eliminar todas las limitaciones de la libertad, aunque deben obedecer siempre a la necesidad de garantizar que todos sean igualmente libres. Por este motivo, las políticas de igualdad de oportunidades y las políticas de ampliación de las libertades, aunque coyunturales en su intensidad y aplicación, son estructuralmente necesarias. Y aunque también es costumbre identificar a los partidos “de izquierdas” con las políticas de igualdad y a los “de derechas” con las políticas de libertad, la historia ha mostrado que no se puede generalizar esa regla, pues en muchas ocasiones hemos visto a la derecha defender la igualdad ante la ley y a la izquierda defender las libertades civiles.
Como demostró John Rawls, si es preciso añadir a estos dos principios (libertad e igualdad) el de fraternidad es porque, allí donde los hombres son libremente iguales e igualmente libres para elegir su proyecto de vida, sus creencias o sus gustos, lo único que sostiene la convivencia y el vínculo social es la ley, y nadie aceptaría una ley que le abandonase si la fortuna le es adversa porque se ha vuelto viejo, cojo, pobre o enfermo.
Cuando Ortega y Gasset escribió aquello de que “ser de la izquierda es, como ser de la derecha, una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser un imbécil”, la “imbecilidad” a la que se refería era la que padece aquel que no se conforma con votar libremente a la izquierda o a la derecha de acuerdo con su criterio y su situación, sino que se encuadra en uno de los dos bandos de por vida, como lo haría un creyente de una religión de salvación, porque lo considera intrínsecamente superior al otro, negando por tanto la igualdad de los ciudadanos del otro bando (a los que considera intelectual o moralmente inferiores) y cuestionando asimismo su libertad. Pero esta “imbecilidad” no habría llegado a ser tan importante sin la existencia de los totalitarismos del siglo XX, que suponen el rechazo frontal de la herencia ilustrada a la que acabo de referirme y promueven restricciones de la libertad o de la igualdad que, de acuerdo con esa herencia, resultarían siempre ilegítimas, porque implican la destrucción de la democracia parlamentaria y el Estado de derecho.
Aunque los europeos consideremos que los totalitarismos están históricamente superados (lo que es mucho considerar, teniendo en cuenta que en el mundo los regímenes autoritarios son mayoría), también ellos han dejado una considerable herencia política entre nosotros. Si esta herencia es más visible en la izquierda es por dos razones: una es histórica, y tiene que ver con el hecho de que la posición de Stalin contra el fascismo en la Segunda Guerra Mundial creó la ilusión óptica de que el comunismo era contrario al totalitarismo, cuando en realidad es su versión más duradera. La otra es intelectual, y remite al prestigio del marxismo como una supuesta “teoría científica” de la sociedad y de la historia (prestigio que, por supuesto, no es tal entre los científicos sociales que, por serlo, se han liberado de los prejuicios ideológicos). Ciertamente, la socialdemocracia europea abandonó mayoritariamente tanto el proyecto comunista como la doctrina marxista después del citado conflicto bélico, pero la crisis económica de 2008 le supuso una serie de reveses electorales que, en el caso de España como en otros, provocó un corrimiento hacia posiciones más extremas del espectro político, aunque no sea fácil discernir lo que esa reubicación tiene de simple oportunismo.
Por supuesto, salvo entre filósofos de alto copete, hoy la izquierda no reivindica el término “comunismo”, y ni siquiera usa el vocablo “capitalismo” para designar a su enemigo político. En lugar de este último, se generó la expresión “neoliberalismo”, que comenzó a funcionar como nuevo nombre de ese enemigo a partir de la crisis de la deuda argentina de 2001. El núcleo de este neoizquierdismo, que mezcla generosamente dosis del caudillismo clásico con posiciones de la llamada “nueva izquierda” norteamericana y del postestructuralismo francés, abusivamente resumido, es la idea de que el “neoliberalismo” no solamente explota al pueblo, sino que crea formas de subjetividad específicamente neoliberales, es decir, sujetos que desean realmente su propia explotación. Esto explicaría que los dos políticos que esta nueva izquierda considera emblemas del neoliberalismo, Reagan y Thatcher, lejos de imponerse como dictadores, fueran elegidos y reelegidos (dos veces el primero, tres la segunda) democráticamente en unas elecciones libres y en países donde reina la separación de poderes y la libertad de prensa. Pero, para esta nueva izquierda, es también la prueba de que la democracia falla, de que las clases populares votan en contra de sus intereses (aunque, en los términos de Ortega, podría ser más bien un síntoma de que han dejado de ser “imbéciles”).
Y es esta desconfianza hacia la democracia liberal la que, al menos en España, ha producido un giro de la izquierda hacia el populismo, es decir, hacia una valoración de la “soberanía popular” que desacredita las instituciones del Estado de derecho como enemigas de la “justicia social” o, expresado en los términos de Carl Schmitt, pone la legitimidad por encima de la legalidad. Así, la alternancia política, que en una democracia sana es la expresión misma del irreductible pluralismo de las sociedades libres, se presenta a menudo como una catástrofe que se ha de evitar a toda costa.
Algo tanto más grave cuando el gobierno, debido a la fragmentación del parlamento, no representa a una amplia mayoría, sino que se constituye como una suma de minorías. Y todo ello es lo que, por una parte, ha producido la asombrosa y peligrosa convergencia de los partidos de izquierda con los secesionismos catalán y vasco, que también consideran que la voluntad de sus “pueblos” está oprimida por la legalidad constitucional y, por otra, ha provocado un conflicto de difícil solución entre el poder ejecutivo y el judicial y ha traducido el enfrentamiento parlamentario entre izquierda y derecha en una división que atraviesa hoy la sociedad civil, amenaza los principios de la convivencia y mina la credibilidad de los medios de comunicación y de todo el régimen de opinión pública.
La derecha española está afectada por este mismo proceso de degradación populista, en unos términos que reproducen, a una escala ciertamente menos trágica que en otros tiempos, la misma confusión que en el pasado afectó al debate sobre el totalitarismo: así como resultaba aberrante sostener que hay una clase de totalitarismo “bueno” (el de izquierdas) frente a otro malo (el de derechas), porque eso, el pluralismo que presupone la distinción entre izquierda y derecha, es lo que el totalitarismo elimina con sus regímenes de partido único, así también resulta hoy ridícula la contraposición de un populismo “bueno” frente a otro “malo”, porque las evidencias de que ambos son una sola y la misma cosa son aplastantes. Aunque es cierto que, en España, el principal partido del centro-derecha aún no se ha rendido a esta deriva, también lo es que ello acarrea su debilidad electoral, porque la polarización populista favorece siempre a los extremos.
Con todo, la democracia no admite salvadores, y cuando está en peligro es sólo ella la que puede socorrerse a sí misma. La democracia no consiste sólo, como decía Churchill, en que cuando suena el ascensor a las seis de la mañana no tememos que sea la policía política que viene a detenernos. Consiste también en no acudir a votar movidos por el miedo a que, si ganan los que no piensan como nosotros, estaremos condenados a la muerte civil, sino en hacerlo con la libertad que da la seguridad de que, aunque ganen los otros, seguiremos formando parte del juego, igual que los otros seguirán haciéndolo cuando ganen los nuestros. Para que unas elecciones sean verdaderamente libres se precisa que quienes votan en ellas no lo hagan como quien ha de optar entre Jesús y el Anticristo o entre España y la Anti-España, es decir, que no sientan que su voto o el de sus oponentes puede acabar con su país y que sepan que los perdedores seguirán formando parte de la misma nación, pues es por ella por quien se vota en última instancia. La defensa de la libertad y la igualdad sólo es posible en un entorno de fraternidad. Y somos los electores, y no los políticos que dicen saber mejor que nosotros lo que nos conviene, los que tenemos la responsabilidad de librarnos del miedo inducido por la propaganda y renunciar a nuestra “imbecilidad” (en el sentido orteguiano).
Dicho de otro modo, para poder votar sin miedo ni ira a la izquierda o a la derecha, es preciso que primero hayamos elegido, en nuestro fuero interno, entre democracia liberal y eso otro que es pretendidamente mejor, pero que sabemos perfectamente por experiencia cómo termina. Y en esa opción previa no estamos eligiendo entre distintos partidos, sino eligiendo la posibilidad de orientarnos de manera autónoma. Y si, como recordaba Kant, para orientarse en el espacio necesitamos sentir la diferencia entre la mano izquierda y la derecha, para orientarse políticamente es necesario que haya más de un partido y, por tanto, que haya izquierda y derecha, igualdad y libertad. Nos basta la conciencia de que no queremos una historia que tenga un final feliz, sino una en la que seamos nosotros, todos los que votamos, quienes escribamos el final.