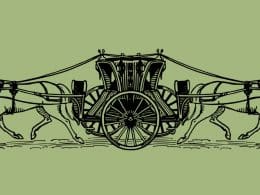“La diferencia entre ricos y pobres es cada vez más grande en China”, me dijo la traductora que me acompañó durante la caminata por un barrio donde, en pleno invierno, los trabajadores que inmigraron de las zonas rurales –de la “China profunda”–, han sido desplazados por el gobierno de Beijing. Y añadió luego, un poco en broma y un poco en serio: “Antes era mejor. Antes todos éramos pobres”.
Nadie habitaba ya los áridos callejones que recorríamos entre peluquerías, salones de masajes y baños públicos sellados por avisos de la administración municipal, con pilas de basura que evadíamos y en las que alcanzaban a distinguirse los rastros de las familias ausentes –las piezas desarticuladas de una mesa y un armario, un cepillo para limpiar retretes, un ventilador, mantas y papel periódico en un solo amasijo, una chaqueta naranja de talla infantil rasgada, un cuaderno–. En las puertas de vidrio de una tienda de víveres abandonada había dos avisos escritos a mano. Los caracteres del primero leían: “Promoción de cierre”. Los del segundo: “Nos marchamos porque no podemos permanecer en la ciudad”. El mensaje concluía con el tosco dibujo de un hombre calvo y barba rala frunciendo. Una hilera de tres lágrimas sobre sus mejillas.

La semana anterior a mi visita desfiló por aquí mismo una protesta callejera. Cientos de vecinos salieron a las calles de este barrio de trabajadores, llamado Feijiacun, para manifestarse en contra de las políticas de una alcaldía que los expulsaba forzosamente de sus pequeñas habitaciones arrendadas, mientras afuera la temperatura caía a bajo cero. El gobierno no interrumpió la protesta. Al día siguiente aceleró el ritmo de las expulsiones, siguiendo el principio de que nada frustra con mayor eficiencia la oposición a una política que consumarla en un hecho cumplido.
Me topé con dos jóvenes sentados sobre los productos de la tienda en la que trabajaban –o mejor, en la que ya no trabajaban–. El dueño no alcanzó a cancelar el pedido antes de que su tienda fuera sellada y ahora ellos esperaban que les dijeran a dónde llevar estas cajas con jabones, enlatados, bebidas, golosinas y cigarrillos. Su jefe, dijeron, no había encontrado aún dónde vivir, por no hablar de dónde abrir un nuevo negocio. Ellos tampoco, por supuesto. Dijeron que no sabían si regresar a sus pueblos, donde no había oportunidades, o mudarse al extrarradio de la ciudad, donde muchos de los trabajadores inmigrantes se estaban asentando.
Si China es rápida en su ritmo de construcción, lo es más todavía en la demolición. Siguiendo un plan presentado por la alcaldía para “recuperar” unos 50 kilómetros cuadrados de barrios con construcciones inadecuadas, se han arrasado vecindarios enteros donde viven miles de personas pertenecientes a la mano de obra más barata y desamparada de la capital; a quienes además se trata como ciudadanos de segunda clase, pues a causa de las leyes para controlar la migración desde las provincias pobres hacia las ciudades ricas, las familias que llegan sin la aprobación del gobierno local difícilmente pueden acceder a servicios básicos como salud y educación.

“La gente de nuestra ciudad está muy molesta”, me dijo una pekinesa de clase media que pidió reserva de su nombre. La llamaré Xun. “Están sacando a los inmigrantes a las patadas. Los tratan como animales”.
Las autoridades entran a cualquier hora del día o la noche con grúas y retroexcavadoras. La alcaldía lo justifica diciendo que las construcciones son ilegales y suponen un riesgo para sus habitantes. El 18 de noviembre del año pasado, en un barrio como este, hubo un incendio en el que murieron diecinueve personas. La solución del socialismo con características chinas no fue adecuar el barrio para que los trabajadores vivieran mejor, sino sacarlos sin ofrecerles opciones.
“Aunque estamos indignados, la gente tiene miedo de quejarse en redes sociales. En los grupos virtuales está prohibido hablar sobre temas políticos”, dijo Xun. “Y en las redes se ha censurado la expresión ‘población de bajo nivel’ –didian renkou, la que generalmente se emplea para referirse a los inmigrantes pobres-”. Abrió su WeChat, la red social más popular de China, para hacer una demostración. Me escribió un mensaje en el que incluía los caracteres que correspondían a didian renkou”. No recibí el mensaje. Me envío el mismo texto eliminando esos caracteres y el mensaje entró.
“Este es un gobierno cruel, al que no le importan las personas sino el dinero”, añadió ella. “Quieren esas tierras porque son más costosas y así pueden entregárselas a las constructoras que hacen proyectos inmobiliarios”.
La palabra de moda en Beijing hoy es “gentrificación”. El fenómeno es global, desde Harlem hasta Ciudad del Cabo, y la queja al respecto es en esencia la misma, si bien varía la gravedad del trauma social generado por la transformación: un barrio con mejoras atrae a habitantes más adinerados, las construcciones nuevas son más costosas, el precio de los arriendos aumenta y quienes ya no pueden pagarlos, que son los habitantes originales, se convierten en desplazados económicos. Pero en Beijing sucede al contrario: primero se desplaza y demuele, y luego se construyen las metonimias del progreso.
Salí del barrio Feijiacun y a los 200 metros había un conjunto residencial de casas unifamiliares, del tipo donde la gente tiene camioneta de vidrios oscuros y más de dos hijos: la medida de la prosperidad en China. Se entraba por una portería vigilada, cercada por una muralla blanca con tejas de barro que recordaban a la arquitectura de la dinastía Ming. Sobre ella, un rollo de alambre de púas.
Consulté en una aplicación de precios inmobiliarios cuánto costaba el metro cuadrado en ese conjunto residencial: 97 mil yuanes, unos 15 mil dólares. Entretanto, un mes de arriendo en una habitación de las casas de ladrillo, baldosa y aluminio, en las que vivían los trabajadores inmigrantes, valía 1,200 yuanes, o 180 dólares.
El gobierno local es el propietario final de la tierra y quienes compran bienes raíces hacen una suerte de alquiler a 50 o 70 años con posibilidad de renovarlo. Si estos barrios de inmigrantes son nivelados, la ciudad de Beijing venderá los derechos de uso a constructoras que piensen desarrollar complejos de oficinas o conjuntos residenciales. Palacios “gentrificados” donde el precio del metro cuadrado será inaccesible para muchos. Los inmigrantes entretanto se asientan en los extrarradios de la ciudad, y forman barriadas de edificios divididos en dormitorios para arrendar que a menudo no tienen baños. El hacinamiento es tal que un incendio causado por sus precarias instalaciones eléctricas rápidamente mata a una decena de personas, como sucedió con el episodio que desencadenó esta reciente ola de desalojos masivos.
La ciudad es uno de los sistemas sociales más complejos del planeta, pero a menudo sus dinámicas se reducen a una simplicidad feroz. Ya lo dijo Karl Marx: “lo sólido se desvanece en el aire”, y la temperatura del aire, durante estas semanas, cae como una piedra.
(Bogotá, 1981) es un periodista que escribe para medios hispanoamericanos. Ha estado radicado en Sudáfrica y en China, y actualmente reside en Colombia.