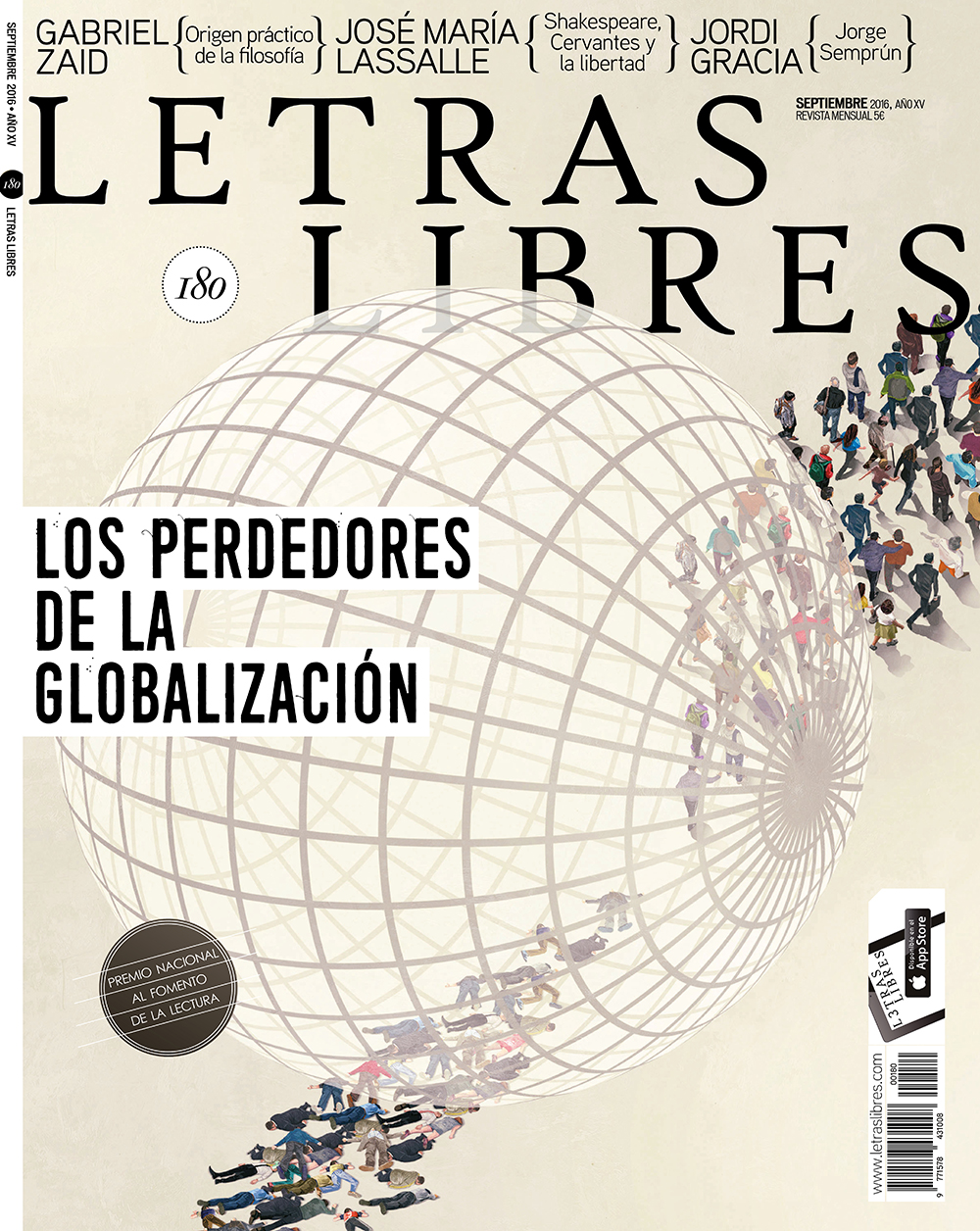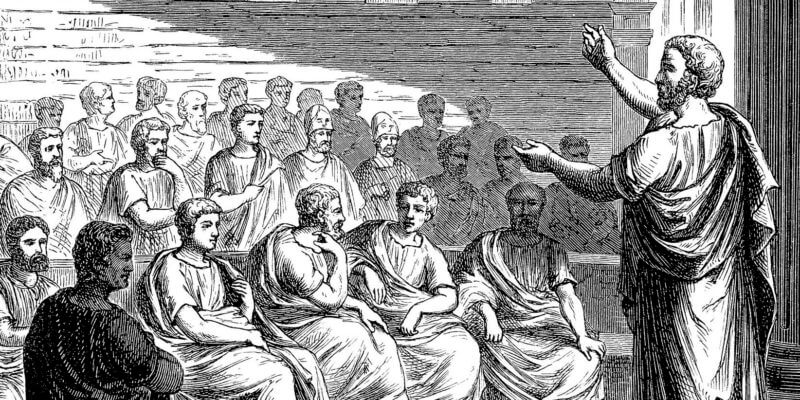Comencemos por una premisa muy obvia: los intelectuales influyen con sus ideas sobre la realidad social, del mismo modo que esta influye sobre ellos en la formulación de sus planteamientos. Como sabe todo científico social, ninguna sociedad permanece inmune a la manera en que es descrita.
La descripción de “hechos sociales” a partir de evidencia empírica es el terreno privilegiado de las ciencias sociales. Pero, a diferencia del físico, el científico social influye con sus descripciones sobre el objeto observado. Los fenómenos naturales, por el contrario, no cambian su configuración al ser descritos por el científico. Por tanto, el efecto “reflexivo” que las ciencias sociales tienen sobre la realidad que sacan a la luz implica que por un lado se produce la captación de, por ejemplo, un “estado de opinión” a través de una encuesta, y por otro, el efecto que esa encuesta desencadena sobre la “opinión pública”. De igual forma, cuando Marx (considerado científico social por los principales textos académicos del canon filosófico y sociológico) define las relaciones de producción como relaciones de explotación, provoca un impacto sobre la autocomprensión que tenemos del mundo, transforma la realidad por la forma en que es descrita.
Esto hace que el papel que desempeñan los intelectuales y los científicos sociales a la hora de pronunciarse sobre el mundo importe. Y mucho. Es inevitable, por tanto, conectar ese papel con la cuestión de su responsabilidad política. Para ello conviene desentrañar sus vicios, pues a pesar de que el debate instalado en el espacio público durante los últimos meses se empeña en distinguir al “intelectual moralista” del “intelectual experto”, hay algo que comparten y que de hecho los equilibra en su impacto. Este argumento que a simple vista parece “contraintuitivo” cobra mayor verosimilitud si observamos el terreno de los fines y dejamos a un lado la cuestión de los medios. Tanto el “intelectual moralista” como el “intelectual experto” se guían por la pretensión de que es factible un control desde fuera, ya sea desde la ciencia, o desde la moral, de aquello que por definición está sometido a la contingencia, esto es, la política.
Recordemos que el intelectual moralista se aferra siempre a un principio que afirma como incontrovertible, y al que tiene acceso a través de la razón. De igual modo, el técnico-experto blinda sus argumentos con ese mismo carácter de verdad. Es cierto que aquí la retórica moral cede ante la supuesta excelencia objetiva de un análisis revestido por la autoridad que le confiere la ciencia. El experto expone sus evidencias dejándolas fuera de la deliberación ciudadana o del ámbito del “tertuliano” porque lo que se reclama en el desarrollo de su argumentación es “ciencia”. Esto no es “opinión”, dice el experto, es un tipo de conocimiento necesario ajustado a la verdad de los hechos. El intelectual replica que él argumenta sujeto a otra verdad, aquella adecuada a la razón y al pensamiento lógico que brinda el acceso a los principios o valores morales a los que nos adherimos cuando convenimos que queremos organizar nuestra convivencia social dentro de los principios de un sistema político democrático.
Esta “impecabilidad argumentativa”, como ha escrito Rafael del Águila,
((Véase Rafael del Águila, “Sacerdotes impecables”, en Foro Interno, 2010, 10, 13-28, de donde se obtienen importantes claves para este artículo.
))
se reproduce en esos dos tipos de figuras públicas: el “intelectual moralista” y el “intelectual experto”. Y ambos pueden problematizarse de la misma manera.
El intelectual experto procede de la tradición inaugurada por Francis Bacon y su New Atlantis. Hasta ese momento los libros de consejos al gobernante pertenecientes al género de los Espejos de Príncipes (los gobernantes debían mirarse en ellos de la misma forma que contemplaban su imagen ante un espejo) contenían exigencias de moralidad. Cierto es que Maquiavelo consiguió dislocar completamente este género, pues aquellos vicios que Aristóteles observaba para los tiranos pasarían a engrosar las virtudes que según Maquiavelo debían adornar al Príncipe. Para él la “ciencia” se transmuta en técnica, en un mero instrumento al servicio de los fines del gobernante.
Con el paradigma científico, al poder se le deja de exigir “moral” y en su lugar se le reclama “ciencia”. De alguna forma era como volver a La República de Platón, pero sustituyendo la figura del filósofo-rey (la distinción entre ciencia y filosofía en Grecia no operaba; Platón, sin ir más lejos, era también matemático) por la del científico-rey. La política abandonaba el mundo de la doxa (opinión) para instalarse en el mundo seguro de la episteme (ciencia). Como en La República, pues, el paradigma científico demandaba que el poder político pasara a manos de los más preparados.
Al elegir un sistema democrático dentro de la tradición del liberalismo político la pregunta que cabe plantearse es: ¿tiene sentido dejar exclusivamente en manos de expertos la decisión política, o el diseño de las políticas públicas?¿Si suprimimos la deliberación colectiva dentro del proceso de formación de políticas públicas, por ejemplo, no estamos abriendo paso al gobierno de los tecnócratas, a una ciudadanía-clientelar y a una despolitización de la esfera pública? Es imperativo, desde el punto de vista de los sistemas democráticos, que en la discusión pública entre el mayor número de voces posible, y que antes de censurar o deslegitimar algunas de ellas se reclame, por el contrario, un debate más plural. Siempre que deseemos tomarnos en serio el liberalismo político, claro está.
El intelectual experto es muy importante. La necesidad de los diagnósticos especializados está fuera de dudas. La “ingeniería social parcializada” (Popper) permite acceder a diagnósticos más generalistas, aunque poca gente hoy cultive el generalismo. Sin embargo, en el momento en el que decidimos adscribirnos a un sistema democrático con base esencialmente normativa, debemos procurar salvaguardar determinados principios que están en el corazón mismo de esos sistemas democráticos. Uno de ellos es el pluralismo político, que no puede desaparecer ante la respuesta científica, a pesar de que su figura más extrema, el metatecnócrata (Vallespín), piense que es posible aplicar la neutralidad científica a los problemas sociales y políticos, o suponga que la respuesta a los problemas sociales se puede hallar científicamente de una vez y para siempre. Si la pluralidad social o la contingencia política no se adaptan a la indefectibilidad de la solución científica, peor para el mundo.
La naturaleza de la decisión política obliga a pensar de otra manera, señala Vallespín en su libro La mentira os hará libres (Galaxia Gutenberg, 2012). Además de eficacia científico-técnica, a esa decisión política se le exige la “gestión de los sacrificios sociales”, atender a la pluralidad de intereses, muchas veces contrapuestos y en pugna, que están presentes en toda sociedad. Ninguna solución política se abre paso en el mundo sin contradicciones, afirma Rafael del Águila en La senda del mal (Taurus, 2000). La política obliga al pensamiento dilemático, al juicio político, a la responsabilidad política diseñada para pedir cuentas sobre decisiones políticas que pudieran ser dudosas. Todo lo contrario a la verdad, a la solución única, pues en el mundo social todo está atravesado por la ambivalencia y el conflicto.
Desde luego, necesitamos al intelectual experto. Él o ella nos puede contestar a algunas preguntas: ¿qué impacto ha tenido en la política española la integración en la Unión Europea? ¿Quién tiene más posibilidades de ganar las próximas elecciones generales? ¿Cuál es el perfil sociológico del votante de Podemos? ¿Qué instituciones políticas en España gozan de mayor prestigio entre la ciudadanía?
Pero probemos a cambiar el tipo de preguntas: ¿es justa la distribución de riqueza e ingresos en los países capitalistas avanzados? Y si no lo es, ¿obliga la justicia a la provisión de servicios de bienestar y otras medidas distributivas? ¿Deben aquellos que son “diferentes” a nosotros en creencias y prácticas ser condenados o alejados? ¿Debemos poner límites al principio de tolerancia? Si es así, ¿cuáles? ¿Por qué tenemos que aceptar la autoridad política del Estado? ¿Cuáles son los límites a esta obediencia?
Concluyamos una vez más con otra pregunta: ¿qué sentido tiene pedir una respuesta “científica” a estas preguntas? O bien: ¿es posible una respuesta científica para articular una noción de reconocimiento que nos diga cuáles han de ser los límites del principio de tolerancia, por ejemplo? Sin poderlas contestar “científicamente”, todas estas preguntas están en el corazón mismo de nuestros sistemas democráticos. En el momento en el que nos sujetamos al imperativo democrático nos adherimos igualmente a unos principios normativos que evaluarán la calidad misma de los sistemas. Esto, y no “la moralina”, es lo que se conoce como la dimensión normativa de nuestras democracias, tan necesaria como la empírica. Ambas voces son requeridas para asegurar la calidad de los sistemas democráticos.
En Sobre la libertad (1859), la obra que según Isaiah Berlin inaugura el liberalismo político, John Stuart Mill sostiene que preservando la pluralidad de voces se puede guardar el principio de libertad para la democracia. Sin la libertad no podría descubrirse “la verdad”, afirma Mill. A estos efectos, resulta extraño el intento por deslegitimar determinadas voces en el espacio público, pues solo la pluralidad de opiniones garantiza el camino hacia la verdad.
La democracia es inevitablemente el “gobierno de la opinión” –mejor, del pluralismo de opiniones–. Y no gozamos de una instancia que desde fuera nos las ordene en más o menos “racionales” o más o menos cargadas de “desfachatez”. Todas ellas pueden ser evaluadas críticamente, desde luego, y eso es lo que hacemos continuamente en nuestro espacio público. Pero ahí la “ciencia social” nos ayuda poco. No hay una instancia “científica” que nos defina cuál es el mayor problema de España, si Cataluña o la brecha social, todo depende de los valores que sostengamos. La ciencia social sí puede, empero, decirnos cómo opinan los españoles al respecto, que sistemáticamente nos muestra que es el paro. A lo más que aquella puede aspirar es a que en estas evaluaciones seamos fieles a los hechos, pero no a señalar cuáles deban ser los valores que hemos de sostener. Pueden decirnos cuáles son los niveles de desigualdad, pero no hasta dónde hemos de llegar en las medidas de igualación. Si existiera una decisión científica para esta u otras preguntas, que gobiernen ellos. La democracia dejaría de tener sentido.
Hannah Arendt sostenía que toda aspiración a la verdad, en democracia, resulta totalitaria, pues donde hay verdad desaparece el movimiento del pensamiento, de la disidencia, de la pluralidad. Por tanto, en lugar de censurar opiniones, sigamos a Rorty para convenir que en democracia es mejor cuidar la libertad, que la verdad ya se cuidará de sí misma. Y, cabría añadir, una visión de la libertad guiada por un afán de deliberar, de argumentar para poder aspirar, en lo posible, al “mejor argumento”. Este no aparece, sin embargo, objetivado antes de la deliberación, sino que es el resultado de ella. ¡Deliberemos!~
Es profesora de ciencia política en la Universidad Autónoma de Madrid. Escribe en El País y Agenda Pública