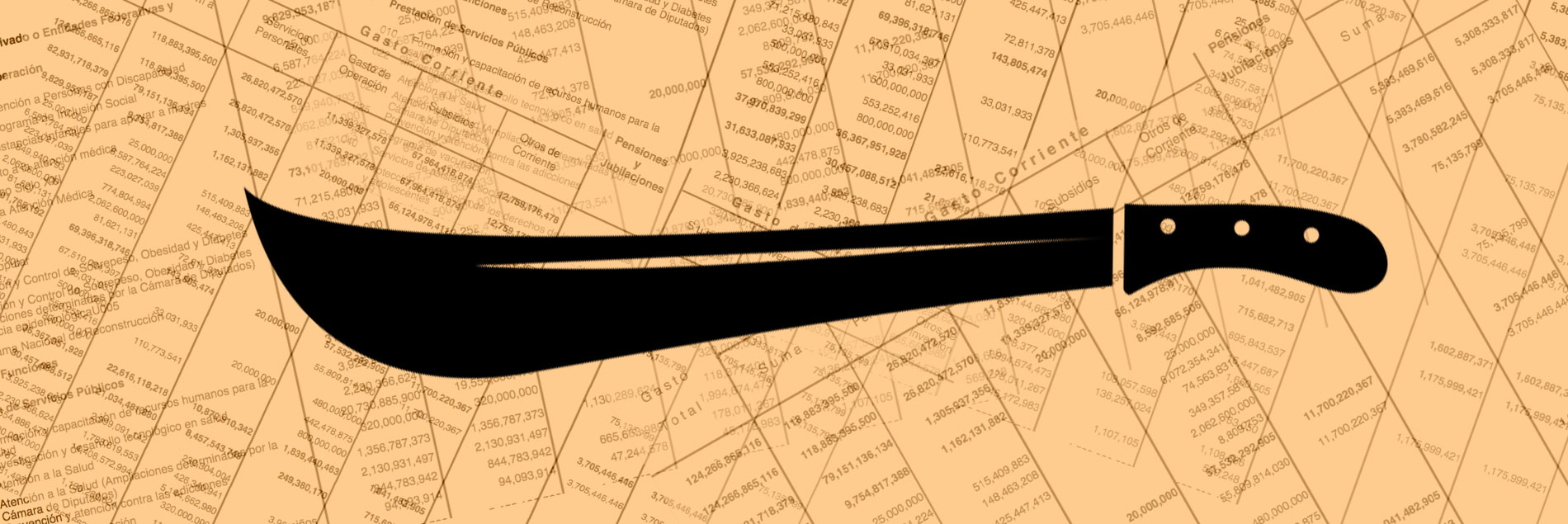Una de las principales promesas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es la de seguir una política de austeridad republicana que libere los recursos necesarios para detonar el potencial económico del país y permita reemplazar un gobierno caracterizado por el derroche y la corrupción por uno honesto y sobrio, como sintetiza la máxima de “no tener un gobierno rico con un pueblo pobre”.
De manera consecuente con tal promesa, los primeros seis meses de la administración han estado marcados por importantes recortes presupuestales, junto con la modificación de “usos y costumbres” de la administración pública federal –aviones privados, camionetas blindadas, aparatos de seguridad, sueldos descomunales y “contratos leoninos”– considerados incompatibles con una nueva forma de gobernar y hacer política.
En más de una ocasión los recortes han parecido injustificados. El gran machete de la austeridad ha cercenado lo mismo los privilegios excesivos que medicinas y equipamiento médico, programas de prevención y combate a incendios forestales, apoyos para artistas, académicos, grupos vulnerables, y hasta gasolina para patrullas.
Si bien es cierto que la mayoría de los mexicanos apoyó un cambio en el gobierno y las políticas de austeridad prometidas en campaña, es difícil imaginar que consideren el gasto en salud, ciencia, cultura y protección a grupos vulnerables como un lujo innecesario. Seguramente, más de uno catalogaría el desmantelamiento de la capacidad del Estado para proveer servicios fundamentales para la población como una irresponsabilidad y no como un ahorro.
Es una realidad que los recursos destinados a dichos rubros en administraciones pasadas tuvieron serias deficiencias e irregularidades que deben ser corregidas. Pero el recorte a rajatabla muestra que no hubo un esfuerzo por discernir lo necesario de lo excesivo, lo útil de lo ineficiente y lo limpio de lo corrupto. Donde en lugar de realizar diagnósticos y evaluaciones que sirvieran para eliminar las fallas y mantener los aciertos, se decidió realizar una cirugía mayor a la administración pública federal con un instrumento tan impreciso y burdo como un machete. Los recortes y ajustes al presupuesto federal parecerían haber sucedido sin que nadie se detuviera a pensar en sus consecuencias.
Lo anterior ha dado pie a “errores” y “contradicciones”; las autoridades han pasado de juzgar algo como lujo a considerarlo indispensable, la mayoría de las veces, después de reclamos y preocupaciones expresados en medios y las benditas redes sociales. Tal fue el caso de los sonados recortes al Instituto Mexicano de la Radio y a universidades públicas, pero ¿cuántos más habrán pasado desapercibidos? Es obligado preguntar: ¿vale la pena ahorrar si esto significa recortar recursos destinados a funciones básicas del Estado? ¿Qué es lo que queremos lograr con dichos ahorros?
Ahorrar y recortar no es bueno por sí mismo; antes es necesario determinar qué se busca hacer con los recursos públicos obtenidos gracias a la política de austeridad. Generar ahorros es útil solo en la medida en la que el mismo gobierno los administre y les dé buen uso. Y aquí, en lugar de ver un uso responsable de los recursos públicos, nos encontramos con el dispendio.
Resulta incomprensible que un gobierno dispuesto a paralizar áreas enteras de la administración con tal de economizar utilice la adjudicación directa como su método preferido de compra, no solo en situaciones especiales, sino en la mayoría de los casos. Además de los enormes riesgos de corrupción que conlleva la discrecionalidad de ese tipo de adjudicaciones, éstas suelen resultar en la adquisición de bienes, obras y servicios más caros y de menor calidad. El gobierno federal, entonces, está llevando a cabo esfuerzos descomunales para ahorrar pesos y centavos que terminarán siendo ejecutados de manera opaca y discrecional.
La política de austeridad es inútil si no está acompañada de una política de gasto que favorezca la competencia económica y el uso transparente y efectivo de los recursos públicos. Si queremos ahorrar, nos debemos de asegurar de obtener el mayor valor posible del dinero gastado.
Con frecuencia, los recortes son justificados por la necesidad de asignar recursos a los megaproyectos de infraestructura del gobierno federal: la Refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto de Santa Lucía, todos seriamente cuestionados. ¿Es prudente destinar los recursos obtenidos mediante sacrificios tan importantes a un aeropuerto al que no se sabe si podrán llegar aviones, a un tren que pasará por en medio de un área natural protegida y que probablemente termine costando más de lo planeado, y a una refinería cuya probabilidad de éxito es tan baja que ninguna empresa quiso construir? En finanzas personales, este comportamiento sería similar al de alguien que deja de gastar en alimentos y medicinas para comprar boletos de lotería.
La política de austeridad también tiene como objetivo facilitar el financiamiento de los programas sociales del gobierno. Sin lugar a dudas, la decisión de acabar con lujos para dar prioridad a programas que atiendan a la población más desaventajada y a grupos vulnerables es de celebrarse. No obstante, como hemos visto, los recortes van mucho más allá de los lujos y derroches y, además, los programas sociales planteados consisten casi en su totalidad en la entrega de transferencias directas de dinero.
Además del riesgo clientelar que esto implica, parecería que la administración de López Obrador simplifica problemas complejos como la reducción de la pobreza, el desempleo, la inseguridad, la movilidad social o la violencia de género, entre otros; asuntos con causas y circunstancias totalmente diferentes entre sí que, sin embargo, para los ojos del gobierno federal tienen exactamente la misma solución: repartir dinero de manera directa a los beneficiarios. Como sucede con la decisión de qué y cómo recortar, el diseño de estos programas nos lleva a pensar que carecen de un diagnóstico que permita diseñar una solución puntual, con mecanismos concretos de evaluación e indicadores de desempeño.
Estamos, pues, ante una política de austeridad que recorta excesos, pero también funciones primordiales del gobierno, para financiar una agenda social carente de una teoría de cambio sólida, así como proyectos de infraestructura con poca probabilidad de éxito. Sin duda alguna la austeridad y el gasto eficiente son necesarios y, además, responden a un mandato expresado por los ciudadanos en las urnas. Pero la política actual está mal encaminada: justifica el uso indiscriminado del machete al mismo tiempo que permite un dispendio irresponsable de los recursos ahorrados.
Una política congruente con el resultado electoral sería totalmente contraria, ya que buscaría recortar los recursos presupuestados para megaproyectos y destinarlos a la mejora de la provisión de servicios básicos. Esto requiere de un ejercicio serio de evaluación y diagnóstico que culmine en la detección de los lujos y gastos exorbitantes, junto con la generación de datos y evidencia que permitan respaldar proyectos con probabilidad de generar un beneficio social. Tener un gobierno pobre con un pueblo pobre no es un escenario deseable para nadie. En todo caso, las políticas públicas deberían de tener como objetivo la consecución de un gobierno austero pero eficiente con un pueblo próspero.
Es coordinador anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO)