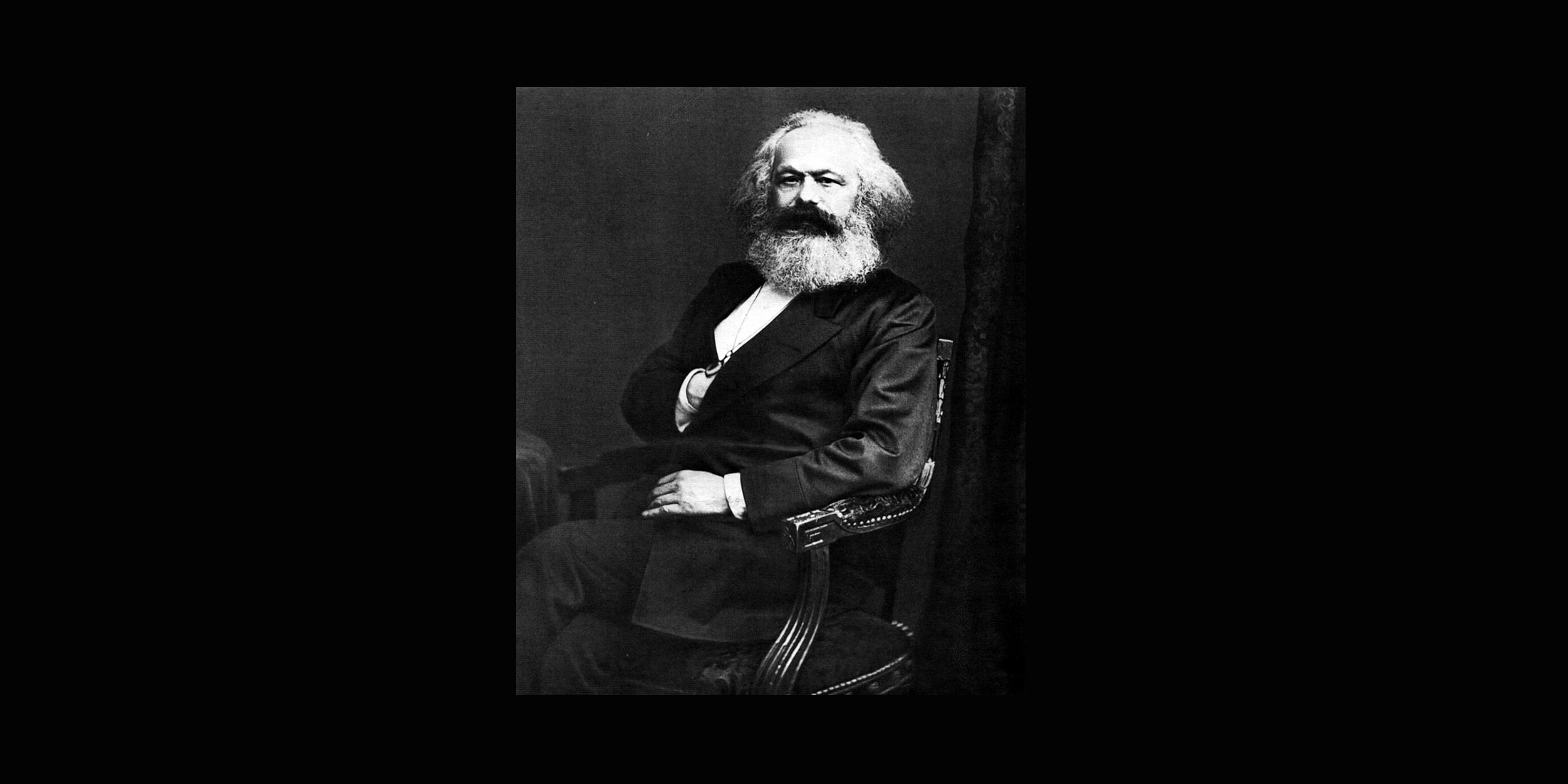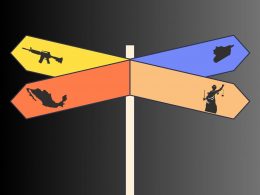El viaje de Mitt Romney a Gran Bretaña, Israel y Polonia debía servir para demostrar que cuenta con la fortaleza, experiencia y capacidad de liderazgo que, de acuerdo con el Partido Republicano, se le escapan a Barack Obama. La agenda no podía ser más favorable. David Cameron —un conservador como Romney— despacha en el número diez de la calle Downing. Benjamin Netanyahu —un conservador y amigo personal de Romney— gobierna Israel. En Polonia, Romney se encontraría con el primer ministro Tusk, también afín a la causa, y con Lech Walesa, quien ha coqueteado con la derecha estadunidense. Lo único que Romney tenía que hacer para salir bien librado era evitar tropiezos mayores: hablar poco y escuchar mucho; recurrir al lugar común y resistir la tentación de la prédica. Hizo todo lo contraindicado. Sus desatinos en Londres quedan para el recuerdo. Dudar públicamente de la capacidad de organización de un país que está a punto de inaugurar una justa olímpica para la que se ha preparado por años es de una torpeza que desafía cualquier explicación. En Polonia, su asistente de prensa se molestó con una reportera que preguntó algo a gritos cerca de la tumba del soldado desconocido (Romney apenas había atendido a los periodistas que lo acompañaron a la gira): “Respeta: estamos en un lugar sagrado para el pueblo polaco”, le advirtió el jefe de prensa de Romney a la reportera, justo antes de rematar con un respetuosísimo “bésame el trasero”. Una joya.
Pero si aquello fue comedia, lo que ocurrió en Israel resultó dramático. En un encuentro para recaudar fondos, acompañado del millonario Sheldon Adelson —quien ya ha dado a los republicanos decenas de millones de dólares aprovechando la nueva ley electoral que básicamente ha privatizado la democracia estadunidense—, Romney aseguró que las terribles diferencias de desarrollo entre Israel y Palestina se debían a dos factores: la “cultura” y la “providencia”. La miopía pedante de Romney le ganó el reconocimiento de la derecha israelí, que se nutre de esas interpretaciones ridículas de la historia moderna de Medio Oriente. El resto del mundo, sin embargo, se le quedó mirando con los ojos cuadrados.
Se me ocurren, como a muchos, dos preguntas. ¿De verdad un candidato a la presidencia de Estados Unidos piensa que puede darse el lujo de reducir la enorme herida del conflicto israelí-palestino al viejo argumento cultural de Weber o, peor todavía, a una lectura torpe y equivocada (si acaso) de las ideas de David Landes? Pero más importante aún: ¿qué dice de Romney esta peculiar interpretación del mundo? Son preguntas que nos conciernen también a los mexicanos porque, aunque pocos repararon en ello, en su declaración en Israel, Romney también quiso explicar las diferencias entre Estados Unidos y México a través de la “cultura” como factor de desarrollo (sabrá Dios si también pensó en “la mano de la providencia” en Norteamérica).
Desde aquel lamentable discurso en Israel, varios especialistas han puesto en su lugar a Romney. Daron Acemoglu y James Robinson, autores del best seller Why Nations Fail, trataron de explicarle que el problema no es la “cultura” sino las instituciones —y el modelo de nación— que cada país decide adoptar (por cierto: algo saben del caso mexicano Acemoglu y Robinson: su libro comienza con una reveladora comparación entre Nogales, Sonora, y Nogales, Arizona). Fareed Zakaria y Jared Diamond, autores que han reflexionado sobre el desarrollo y sus variables, también han dedicado, en los últimos días, columnas a los disparates de Romney. Ha sido, pues, una paliza académica. ¿Aprendió algo el candidato? En lo más mínimo: Romney no está hecho para la humildad. Su respuesta a todos los que lo han puesto en su sitio ha sido insistir en su particularísima interpretación de la historia. Hace un par de días publicó un texto en el que reclama: “¿Qué explica la prosperidad sino la cultura?”. No cabe duda: la única cosa peor que la obstinación es la soberbia. La mezcla de ambas en Romney debe preocuparnos a todos.
(Ciudad de México, 1975) es escritor y periodista.