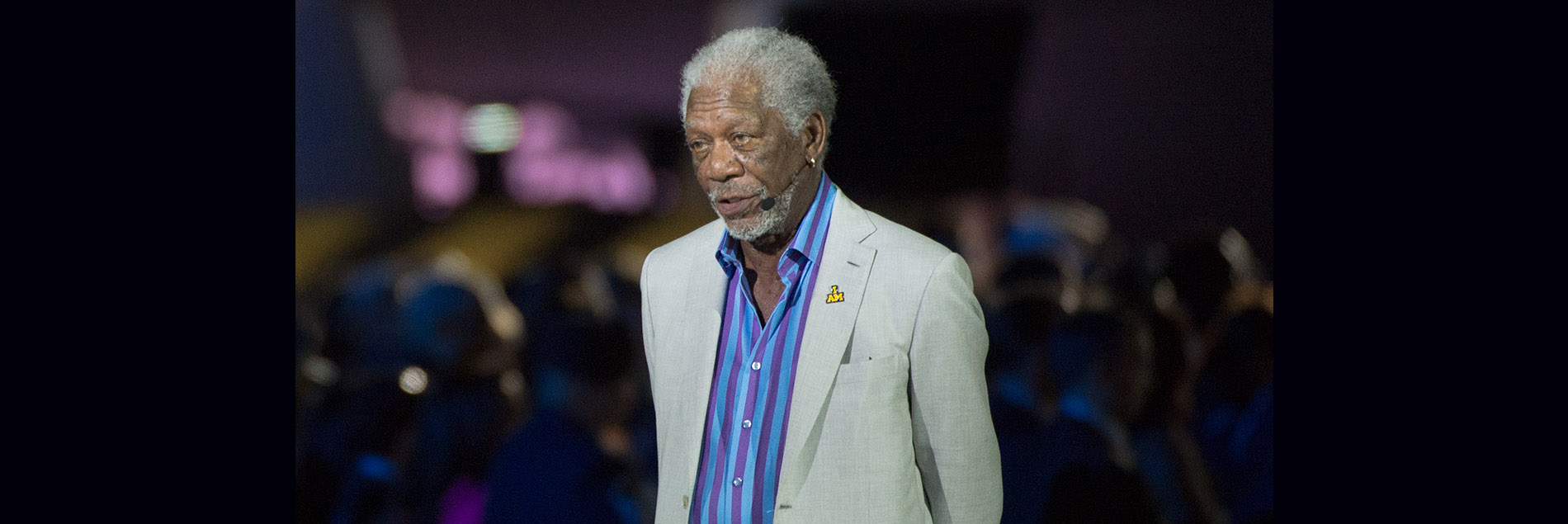En México muchas reformas han provocado revoluciones. Las que ha propuesto Peña Nieto no desatarán, previsiblemente, una revolución violenta, pero la reacción contra varias de ellas ha sido intensa. Puede serlo más, si su justificación económica y social no arraiga en la conciencia de las mayorías.
En el pasado, la pauta reforma-revolución fue clarísima. A fines del siglo XVIII, los monarcas españoles impusieron a sus dominios americanos una serie de profundas reformas económicas, fiscales y políticas con el objetivo principal de fortalecer el poder de la Corona a costa de la Iglesia y otras corporaciones civiles que, a lo largo de dos siglos, habían acumulado riquezas, fueros y privilegios. Llegado el momento, la respuesta de los súbditos criollos (religiosos agraviados, propietarios embargados) fue la Revolución de Independencia.
La Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma acotaron definitivamente el poder material y espiritual de la Iglesia, pero alrededor de ellas se desató la guerra civil. Siguiendo ese canon liberal, Porfirio Díaz abrió el país a la inversión extranjera propiciando un crecimiento firme, pero esas mismas medidas agraviaron a un amplio sector popular (los campesinos cercados por la expansión de las modernas haciendas, los trabajadores explotados por las compañías americanas) despertando sentimientos nacionalistas y de justicia social que provocaron el vasto terremoto que fue la Revolución Mexicana. México, claramente, se resistía a vivir bajo los valores del liberalismo.
Al finalizar la Revolución, la tensión entre fuerzas sociales y las leyes liberales produjo un híbrido: un poderoso Estado central que respetó formalmente las libertades individuales pero organizó las fuerzas sociales en un orden corporativo extrañamente similar al de la época colonial. Esta solución fue el secreto de la larga dominación del PRI. Un monarca absoluto regía al país como un sol alrededor del cual giraban las corporaciones sindicales, gremiales, campesinas, burocráticas (y hasta empresariales), dependientes en diversa medida de la protección y el patronazgo del Estado.
Hace veinte años, México vivió un nuevo encore del binomio reforma-revolución: la rebelión indígena encabezada por el Subcomandante Marcos que vio en el TLC la entrega del país a los dictados del capitalismo internacional.
Como casi todos los Leviatanes, el mexicano no sobrevivió el cambio de siglo. No fue el liberalismo económico el que lo destruyó, sino la democracia. Pero al desvanecerse el poder del presidente monarca, las corporaciones públicas y privadas que giraban obedientemente alrededor suyo no desaparecieron: por el contrario, se fortalecieron peligrosamente, cada una buscando colocarse en el centro. Uno de los propósitos de las reformas propuestas por el actual gobierno es limitar a esos poderes.
Tres reformas -la Educativa, la de Telecomunicaciones y la Energética- son de corte liberal y están destinadas a limitar los fueros y privilegios de nuestra época. En paralelo, el Congreso ha aprobado o está por aprobar otras reformas -la Hacendaria, la política- que tácitamente equilibran la tendencia liberal, pero que corren el riesgo de perpetuar, con su estatismo, al híbrido del XX.
La Reforma Hacendaria tiene propósitos redistributivos, que en el papel son impecables. La inspiran las corrientes de izquierda que han reclamado desde siempre el tratamiento fiscal a las grandes empresas y los grandes contribuyentes. La nueva legislación ha reducido estos regímenes especiales. Los recursos que se obtengan de estos nuevos impuestos -se dice- se canalizarán a programas sociales (seguro médico universal, pensión para la vejez, seguro temporal de desempleo).
Pero las protestas contra la Reforma Hacendaria no son triviales: ¿quién garantiza que la recaudación adicional sea en verdad redistributiva? ¿Cómo impedir que el dinero se pierda en los laberintos improductivos de la creciente burocracia o en los caños de la corrupción? Desde 1983 la economía ha crecido poco, pero la burocracia ha crecido mucho, incluso cuando han llegado al poder los partidos opuestos al PRI. Para Gabriel Zaid, esto recuerda las primeras páginas de La Ley de Parkinson: el número de almirantes de la Marina Inglesa aumentó 78% cuando el número de barcos de guerra se redujo a la tercera parte.
La misma tendencia centralizadora se percibe en la Reforma Política. Hay en ella aspectos que fortalecen al ciudadano (como la reelección) pero otros, como el INE, evocan al Leviatán.
Liberalizadoras y estatistas, contradictorias o complementarias, es probable que las reformas terminen por pasar estos días. Si ocurre, sería un error confundir esa aprobación con la que de verdad cuenta, la del ciudadano. Hay una oposición de fondo a las reformas -sobre todo a la energética- y no sólo está en las calles, la prensa, las universidades y las redes. Está arraigada en la conciencia histórica (mitológica o no) del mexicano. Y no son un puñado de personas las que piensan así. Son millones de votantes potenciales.
En 2014 el gobierno tendrá frente a sí una tarea difícil y un tiempo contado para realizarla. En primer lugar, comunicar de manera clara, honesta, abierta, la naturaleza y alcance de las reformas que ha promovido. (Hoy reina una confusión generalizada, particularmente en el tema petrolero). En segundo lugar, asegurar que las leyes derivadas o las instituciones que las apliquen no contradigan el espíritu de los cambios constitucionales. (Hay versiones de que ya ocurre en el tema de las comunicaciones). Y en tercer lugar, lograr que el mexicano sienta de manera tangible y pronta los beneficios del cambio.
Si "todo cambia para que todo siga igual" reaparecerán, bajo formas impredecibles, los viejos instintos revolucionarios.
(Reforma, 8 diciembre 2013)
Historiador, ensayista y editor mexicano, director de Letras Libres y de Editorial Clío.