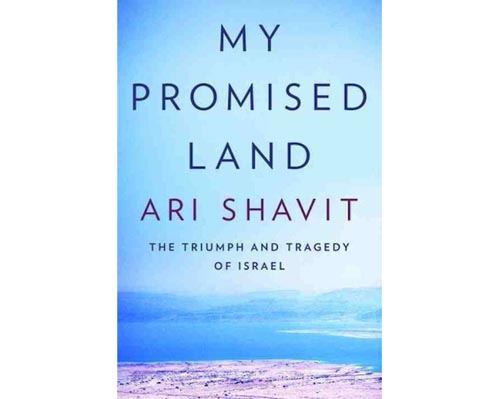Durante décadas, la izquierda mexicana vivió el despecho de no ser correspondida en sus ardores por la Revolución cubana, la cual cortejaba a quien en realidad le convenía: al PRI y a sus dictadores constitucionales. Como lo conté hace años, al votar contra la expulsión de Cuba de la OEA en Punta del Este, el gobierno de Adolfo López Mateos, en enero de 1962, logró un provechoso equilibrio diplomático, el de convertirse en Estado-tapón entre los Estados Unidos y la Cuba socialista. Con ello, ganaba frente al vecino del Norte un margen de maniobra y una proyección de independencia que no le costaba demasiado. Simbólico, el lazo tendido hacia Fidel Castro tampoco le resultaba oneroso al PRI: ni siquiera había vuelos directos desde la Ciudad de México a La Habana y en algo se acicalaba a una antañona Revolución mexicana celosa –por cierto– por la emergencia de una nueva y muy chic revolución latinoamericana, la de los barbudos. Y cuando los sandinistas llegaron al poder en 1979, el presidente José López Portillo estaba feliz, muy feliz. Le presumía al mundo a la revolución nicaragüense como la bella hija de aquel connubio entre el México (casi) unipartidista del PRI y la Cuba totalitaria de Castro. Los sandinistas aprendieron la lección y tras algunos tropiezos, lograron establecer su propia dictadura. Hoy día, su gerifalte, el comandante Daniel Ortega, persigue al escritor Sergio Ramírez Mercado, tras matar o encarcelar a todo aquel que sueñe con interrumpir su dinastía.
A cambio de la neutralidad (que eso fue) priista, Castro cumplió con su palabra de no apoyar ningún intento expreso de hacer guerrilla en México, no condenó la matanza del 2 de octubre (tampoco, desde luego, la invasión soviética de Checoslovaquia) e hizo del presidente Luis Echeverría, como del socialista chileno Salvador Allende, uno de sus aliados estratégicos en la época de su mayor gloria (una vez muerto Ernesto Guevara, su rival, en Bolivia), en el entonces llamado Tercer Mundo. A cambio, en el curso de los años setenta, los jóvenes radicales mexicanos que secuestraban aviones rumbo a la isla, pasaban con rapidez y de regreso de las comisarías cubanas a las mexicanas, o eran condenados al ostracismo en Cuba.
Es legendaria la amistad entre Castro y el policía mexicano Fernando Gutiérrez Barrios, quien facilitó la excursión del Granma, desde Tuxpán, Veracruz, en 1956. El que llegó a ser secretario de Gobernación con Carlos Salinas de Gortari, el capitán Gutiérrez Barrios (a quien Fidel llamaba “caballero entre caballeros”), uno de los jefes operativos en Tlatelolco, recibía puros de Castro en cada uno de sus cumpleaños. Castro, además, le otorgaba su absoluta indiferencia frente a las torturas que sufrían los guerrilleros mexicanos, castristas o no, en las mazmorras de la Dirección Federal de Seguridad. A la distancia, resulta muy lógica la entusiasta simpatía que se profesaron ambos policías: el capitán de traje y corbata, y el comandante de verde olivo.
A nuestra izquierda no le quedaba otra que apechugar, dar su apoyo sin chistar al régimen de La Habana en aquellos años amargos, aunque la situación se tornara patética en 1988. Necesitado del reconocimiento internacional ante una elección dudosa, Salinas de Gortari hizo venir a San Lázaro al comandante, aunque el presunto defraudado fuera nada menos que Cuauhtémoc Cárdenas, no solo el candidato de la antigua izquierda comunista y de los nacionalistas revolucionarios, sino también el hijo del general Lázaro Cárdenas, quien habría querido volar a Bahía de Cochinos para tomar el fusil contra los invasores en 1961. Ni esa bofetada hizo que nuestra izquierda variase un ápice su pasión por la dictadura cubana, centrada en el mantra de condenar el dizque bloqueo padecido por la isla, cuando ya el PRD se batía por llegar al poder, en México, mediante elecciones justas y libres, esas que nunca habrá en la isla mientras gobiernen los herederos de los Castro.
Nacidas para amarse, por autoritarias y nacionalistas, las revoluciones de 1910 en México y la de Cuba en 1959 llegaron a su verdadero himeneo el pasado 16 de septiembre de 2021, cuando el presidente López Obrador convirtió en invitado de honor, en nuestras fiestas patrias, al presidente Díaz-Canel, prodigio nunca antes visto.
La antigua izquierda mexicana (desde los comunistas y los trotskistas hasta los neocardenistas) está, de grado o de fuerza, en Morena, el movimiento al servicio de López Obrador y el riesgo de alguna mala cara (por malagradecido, que no por despótico) hacia el castrismo sin Castro, ya no existe. Quienes, asumiéndose de izquierda, le rehúsan esas credenciales al régimen, se cuentan con los dedos de la mano.
Aquí gobiernan los castristas (sean de origen leninista, sean de origen priista) y contra todo el mundo democrático, han dejado claro que si alguien le ofrece agua y jabón para lavarse las manos de sangre, tras el pasado 11 de julio en la isla, al nuevo dictador de Cuba, ese es el presidente de México y su corte. Durante la transición truncada (1997–2018), solo Ernesto Zedillo y Vicente Fox empezaban a abrir el expediente de los inexistentes derechos humanos en la isla, lo cual era un indicador, precisamente, de que la democracia se iba imponiendo en un México capaz de desearle a sus vecinos lo que quería para sí mismo: libertad política. Felipe Calderón, heredero del antiyanquismo hispanista y católico, aficionado, aunque panista, a la Nueva Trova cubana, detuvo el asunto en 2006.
Ahora ya nada perturba ese amor de la izquierda mexicana por la dictadura cubana. Entre las cuentas que tendrá que pagar el régimen de la autoproclamada 4T estará esa complicidad obscena y ostentosa, pero no cabe duda que muy sincera.