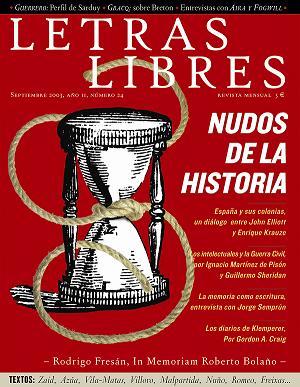Hace unos cuantos años, se puso de moda entre los escritores una frase para definir en qué consistía su trabajo: “contar historias”. Se reaccionaba así contra la literatura experimental, politizada o de ideas del periodo anterior, abogando por una vuelta a la narratividad, al relato puro y duro: no es casualidad que por la misma época se pusiera igualmente de moda hablar, no de escritores o literatos, sino de “narradores”. Empezó entonces el auge de las novelas de género (históricas, eróticas, de aventuras…) y, en general, de un tipo de novela de corte decimonónico, repleta de historias, personajes, peripecias… que sigue haciendo su agosto en las listas de los libros más vendidos. Pero sería un error creer que ese imperativo de “contar historias” es la última palabra en la evolución literaria. Pues también ha habido y vuelve a haber autores y épocas partidarios de una literatura más intelectual y especulativa, en la que no se trata sólo de contar, sino de reflexionar sobre lo que se cuenta; que no se ocupa sólo del individuo, de lo singular, de la anécdota, sino también del medio, de lo general, de la categoría: véase —para poner un ejemplo reciente y llamativo— Las partículas elementales de Michel Houellebecq, a la vez suma de historias —a cuál más obscena, tragicómica o truculenta— y argumentado ensayo sobre la sociedad contemporánea.
A la lectora o lector que abra hoy las páginas de ese gran clásico decimonónico que es El molino del Floss (publicado en 1860 y considerado, junto con Middlemarch, la obra maestra de su autora), lo que más le sorprenderá es el constante engarce de lo particular con lo general, de las peripecias de los personajes con la meditación sobre lo que esos personajes y peripecias representan; y la naturalidad con que ese engarce se realiza. Si la novela del siglo XX no deja de interrogarse sobre la posibilidad de narrar, pues duda que sea posible conocer la realidad; si intenta ampliar el campo de lo narrable; si cuando narra, lo hace con ironía, con desconfianza o con desgana; si duda del lenguaje… en la del XIX hallamos en cambio una envidiable certeza, llena de naturalidad y aplomo, sobre lo que se debe y puede narrar y cómo hacerlo. Así nos lo muestra la figura del narrador, en una novela como esta.
Al igual que otros autores decimonónicos, Eliot da aquí la palabra a un narrador omnisciente que, sin embargo, no desdeña hablar de vez en cuando en primera persona (“tengo observado que…”): es este un recurso que hoy nos incomoda, pues llevados por el naturalismo —nos cuesta aceptar sin pestañear el artificio— no podemos dejar de preguntarnos cómo ese anónimo “yo” puede conocer hasta las acciones más secretas y los pensamientos más íntimos de los personajes. Un narrador que interpela al lector, seguro como está de que existe, entre narrador, lector, personajes, el terreno común de lo humano: “Comparto contigo, lector, esta sensación de estrechez opresiva; pero es necesario que la sintamos si queremos entender…” (es este quizá el recurso que más ha envejecido, el que, aquí como en Galdós, más le estorba al lector contemporáneo). Un narrador cuyas observaciones están siempre teñidas de una inteligente pero benévola ironía: en este aspecto, Eliot es sobre todo anglosajona, en una línea que va de Jane Austen a Henry James o Virginia Woolf. Y un narrador heredero, todavía, del humanismo clásico, que cree en una “naturaleza humana” regida por leyes eternas y susceptible de ser conocida, comprendida, comunicada. Faltaba un siglo para que entrásemos en esa “era de la sospecha” definida por Nathalie Sarraute en su famoso ensayo de 1956.
Como todas las grandes novelas del XIX, El molino del Floss es ante todo una novela de personajes: la heroína, Maggie Tulliver, niña impulsiva, inteligente, rebelde, de buen corazón, a la que seguimos desde su infancia hasta su primera juventud; su adorado hermano Tom, menos brillante pero más sensato; su madre, mujer insignificante, convencional, quejumbrosa; su padre, patriarca recto y orgulloso a quien la ruina, a manos de su mortal enemigo el abogado Wakem, convierte en un hombre amargado y vengativo; el jorobado Philip, hijo de Wakem, y varios personajes secundarios, especialmente una caterva de tías y tíos que funciona a modo de coro cómico. Son todos ellos personajes espléndidos, vivos y densos, que evolucionan al filo de las páginas. O casi todos: habría que exceptuar a Philip, Bob y la tía Moss, a los que la desgracia —deformidad física o miseria— dota automáticamente de un corazón de oro: asoma aquí un sentimentalismo victoriano, un maniqueísmo moral, que Eliot acentuará en otra de sus novelas, Daniel Deronda, con el resultado de estropearla por completo.
Las peripecias de estos personajes son utilizadas por la autora como ilustración o ejemplo para sus reflexiones sobre determinados temas, en particular, la educación, la religión, las diferencias entre los sexos, y la relación entre individuo y sociedad, o más ampliamente, entre el yo y el mundo. Sabemos que George Eliot se interesó antes por la religión que por la literatura: tras unos primeros años de rigorismo evangélico, la lectura, a los 17, de una obra de crítica histórica sobre los orígenes del cristianismo le hizo perder la fe, aunque no el interés por el hecho religioso: tradujo la Vida de Jesús de Strauss y la Esencia del cristianismo de Feuerbach. Y El molino del Floss es entre otras cosas la crítica acerba de una sociedad —la inglesa de provincias de su época— cuyo supuesto cristianismo encubre simplemente la inercia, la sumisión a la autoridad y a la costumbre, el conformismo… cuando no cosas peores: el molinero arruinado escribe su afán de venganza, sin dudarlo un momento, en las páginas de su Biblia; por su parte, sus parientes manifiestan, ante la noticia de la ruina, esa actitud que tan útil ha sido para el triunfo económico del capitalismo (véase Max Weber) pero tan terrible en lo social: la buena conciencia de los ganadores y su dureza de corazón ante el fracaso, considerado como una culpa merecedora de humillación y desprecio.
Como suele ser el caso tratándose de escritoras, Eliot se muestra especialmente atenta a las diferencias sociales entre los sexos y al discurso con que se justifican. Al igual que su contemporánea Charlotte Brontë, Eliot quiere defender la causa de la mujer corriente, no especialmente bella, rica, noble ni brillante: “Una muchacha de aspecto anodino que nunca será una Safo, una madame Roland ni un personaje destacado puede, a pesar de ello, albergar en su interior una fuerza similar a la de una semilla que, tarde o temprano, e incluso de modo violento, se abre paso”; en este sentido, Maggie Tulliver representa lo mismo que Jane Eyre (la novela homónima es sólo unos años anterior a El molino…: data de 1847). Pero, contrariamente a Charlotte Brontë, Eliot no destila ira y amargura ante la suerte reservada a las mujeres; opta por una crítica serena. Nos muestra cómo la inteligencia, si se encarna en un cuerpo femenino, es lastimosamente desaprovechada (Maggie es mucho más lista que Tom, pero sólo él recibirá una educación); cómo la inferioridad femenina es mantenida por los varones para sentirse superiores, pero también, por qué las propias mujeres aceptan ese estado de cosas: “Es mucho más fácil hacer lo que le gusta al marido que dar vueltas y vueltas pensando en lo que hay que hacer.”
En Una habitación propia, Virginia Woolf distinguía entre los libros escritos “a la roja luz de la emoción” y los dictados por “la blanca luz de la verdad”: los de Brontë entrarían en el primer grupo, “deformados y retorcidos” —lamenta Woolf— por la indignación, mientras que Eliot, intelectual y distante, se limita a señalar el efecto estéril y contraproducente que la sujeción de las mujeres tiene sobre la sociedad en su conjunto: los personajes femeninos desaprovechan su talento (caso de Maggie), provocan desastres por su ingenuidad (como la madre de Maggie) o emplean su energía en boicotear a su marido, como hace la tía Glegg, personaje hilarante donde los haya. La aportación, en fin, de George Eliot al debate feminista se resume en este breve diálogo, admirable por su concisión y lucidez: “Haz el favor de decirme” —le espeta Tom a Maggie— “cómo has demostrado ese amor hacia mi padre o hacia mí del que tanto hablas: desobedeciéndonos y engañándonos. Yo muestro mi afecto de otra manera”, a lo que Maggie responde: “Porque eres un hombre, Tom, y tienes poder, y puedes hacer algo en este mundo.”
Sabemos que tema y argumento son dos aspectos presentes en cualquier narración; el problema es el ajuste entre uno y otro. Como ya hemos dicho, la narrativa de George Eliot se caracteriza por el desarrollo explícito de los distintos temas. Pero eso no la exime, claro está, de incorporarlos a los hilos argumentales, de modo que éstos sean la encarnación de aquéllos. Y aquí es donde, a nuestro entender, El molino del Floss no termina de cuajar. En un primer momento —la infancia de los dos hermanos—, parece que de lo que se trata es de mostrar cómo la desigualdad entre los sexos redunda en perjuicio de todos, pues Tom recibe una educación que no sabe aprovechar mientras que Maggie es privada de esa misma educación, que en ella fructificaría. La segunda parte plantea un tema distinto: un dilema moral claramente shakespeariano, cuando Maggie es cortejada por el jorobado Philip, hijo del hombre que ha llevado a la ruina a su padre; de prosperar, el idilio entre ambos obligaría a todos los implicados a elegir entre la destrucción y la venganza, o la reconciliación y el perdón. Podría verse aquí, también, un tema secundario: la inferioridad social de la mujer hace que sólo pueda unirse en igualdad de condiciones a un hombre físicamente disminuido, como Jane Eyre cuando se casa con el ciego Rochester. Pero una vez más, la línea temática y argumental queda inexplicablemente relegada en favor de otra nueva, la última, que ocupa el volumen tercero: aparece un nuevo personaje, Stephen, demasiado perfecto para ser creíble —es joven, guapo, rico, enamorado—, que plantea otro dilema moral, pues es el novio de la prima y benefactora de Maggie. Pero en vez de afrontar ese dilema, la novela da entonces un nuevo golpe de timón para convertirse en un alegato contra el mezquino convencionalismo que obliga a las mujeres, so pena de muerte civil, no sólo a ser castas, sino a parecerlo… ¿Y cómo anudar, a estas alturas, tantos hilos dispares? Abrumada o aburrida, George Eliot se saca de la manga un trágico final, que, como un deus ex machina al revés, le sirve para desembarazarse limpiamente de unos personajes, argumentos y temas que se han enredado demasiado…
La traducción es en general excelente, rica, fluida; sólo cabría reprocharle el intento fallido —como lo es casi siempre: no en vano es este uno de los aspectos más difíciles del arte de traducir— de reproducir el habla de los personajes incultos. La traductora ha optado por unos apócopes: “t’embarcarías”, “d’esas cosas”… que no aportan nada, pues en el lenguaje oral, nadie, por culto que sea, pronuncia claramente “te embarcarías” o “de esas cosas”.
Al final, El molino del Floss nos ha contado un poco la misma historia que Middlemarch: cómo una joven idealista, bienintencionada, brillante e ingenua a la vez, afronta los desajustes entre la realidad y el deseo. Pero Middlemarch (publicada en castellano en esta misma y excelente colección) nos la cuenta de forma más coherente. ~
La actual Dorotea futura
Un señor se robó de una sex shop en Australia una sexomuñeca llamada Dorotea: mide 168 centímetros rubios, cuesta cinco mil dólares, y es una colección de globos vestidos de encajes bajo una…
Una desinteresada revolución gastronómica
En su corta pero intensa historia, los blogs han sido acusados de ser el medio ambiente propicio para la propagación de la envidia, el insulto gratuito, la mentira o, sin más…
¿Qué fue de esos muchachos idealistas?
Parece como si, al convertirlos en ficción, Bolaño hubiese sentenciado a muerte a los grupos de poetas que privilegian la comunidad de los preceptos estéticos. Ahora ya…
El viejo y el mal
Una vez más, Letras Libres dedica su tema de portada a Cuba y su inmóvil dictadura. La energía vital de un país detenido en el tiempo para honrar al voraz dios de…
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES