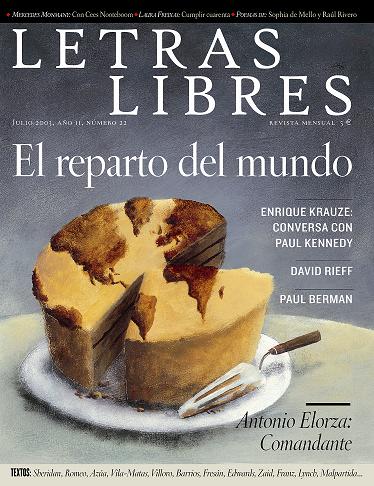Al principio el tiempo es promesa: un ascenso hacia la libertad. Y la alcanzamos: para mí, a los diecisiete años —los cumplí en París, en julio de 1975— se abrió, como un abanico, una época de descubrimientos: placeres (y angustias), personas, paisajes, lecturas… que duró diez años: a los veintisiete volví a Barcelona y senté la cabeza.
Hay un tiempo para descubrir y otro para profundizar; escoger es la frontera. Años después, en julio del 98, cuando cumplí cuarenta, sentí que había dado un paso más. Si antes subía sin saber muy bien adónde iba —sólo descartando, sobre la marcha, instintivamente—, ahora ya sé cuál es mi meta; sólo me falta la ascensión final. Cumplir cuarenta fue sentir que había llegado al campo base —no más— de mi Everest particular.
Pero antes, apenas alcanzada la edad adulta, había empezado a sospechar —aunque esa revelación, como suele suceder, quedase luego durante años olvidada, enterrada bajo otras vivencias, novedades más urgentes; creciendo sin embargo en la sombra— que descendemos. Que ninguna muralla de cristal (como no sea, paradójicamente, la muerte) va a impedir que sigamos resbalando por la suave pendiente —¿pero no estábamos subiendo?…— que nos llevará a los treinta… a los cuarenta… a los setenta… Que no somos jóvenes —y los viejos, viejos— por definición, de nacimiento y para siempre. Que el tiempo que nos queda es limitado…. En esa primera etapa de conciencia, aún percibimos sólo nuestro propio movimiento, frente a un escenario en apariencia inmóvil. Mucho más tarde descubrimos que los hitos que parecían de piedra se han movido: a la vez que caminábamos, caminaba el camino. No es sólo nuestra historia lo que transcurre, sino la Historia.
El primer atisbo de todo esto lo tuve yo una tarde de domingo, a los dieciséis o diecisiete años, en las Ramblas de Barcelona. Me había citado con alguien en el sitio donde nos citábamos siempre, en aquella época, los progres barceloneses: la fuente de Canaletas, en lo alto de las Ramblas; y según una vieja costumbre mía acudí mucho antes: me gusta hacer durar el tiempo que se extiende entre el momento de llegar y el de aparecer ante quien nos espera, perderme un rato en esa tierra de nadie que es el callejear solitario entre la muchedumbre.
Era, como digo, domingo, y hacía un tiempo espléndido: las Ramblas eran un corredor de sombra verde, interrumpido por las franjas de luz procedentes de las callejuelas laterales. No recuerdo en cambio si era invierno o verano, ni con quién había quedado; no tengo idea de cuál fue el detonante; sí recuerdo el choque, la caída del caballo. Porque de pronto y sin venir a cuento comprendí que aquellas multitudes, de las que yo, quisiéralo o no, formaba parte, eran —éramos— pasajeras, transitorias; que algo tan obvio, tan nuestro, como era Canaletas, las Ramblas, la tarde de domingo, no nos pertenecía: estábamos de paso.
Abofeteada por la revelación, estuve mucho rato deambulando, subiendo y bajando, mirando incrédula las gentes, los lugares, ahora iluminados por una nueva y aterradora luz. Los chiruqueros que salían del tren, con sus mochilas, sus guitarras, sus botas de montaña —las entonces famosas Chirucas—, cantando aún És l’hora dels adéus. Las castas parejas de prometidos dirigiéndose, cogidos de la mano, a merendar en una de aquellas chocolaterías dulces, familiares y mansas, de la oscura calle Petrichol —una calle angosta que olía a moho, a sombra, a gótico—, frente a la soleada placita del Pino. Los progres, vestidos como debía de ir vestida yo: tejanos, faldas largas floreadas, gafitas a lo Trotski… Multitudes que fluían despreocupadamente Ramblas abajo; miles de desconocidos, gente de la que nunca sabría ni siquiera el nombre, y con la cual tenía sin embargo tantísimo en común: estábamos viviendo, habríamos vivido, la misma época; nuestras vidas transcurrían entre las mismas orillas: la luminosidad verde esmeralda de las Ramblas, la tétrica galería comercial subterránea llamada Avenida de la Luz, Franco, el telón de acero, el café Zurich, el mayo francés, el café de la Ópera, la llegada a la luna, el Arco del Teatro, la primavera de Praga, el mar… Teníamos muchísimo en común, sí: dentro de cien años estaríamos todos muertos. Y otras generaciones vendrían, empujándonos, reemplazándonos, y con el mismo ingenuo aplomo que nosotros, se sentirían dueñas y señoras de las Ramblas, del mundo, sin comprender —como yo no había entendido hasta ese momento— que nada poseemos, sólo usufructuamos.
En la infancia, si alguna vez pensamos en el tiempo, es con nostalgia del futuro. (Mi hija cuenta los días que faltan para su cumpleaños, y se indigna contra los privilegiados que alcanzan la meta antes que ella: “¡Mira Sandra: ya tiene siete años! ¡¡Qué morro!!”) Luego neutra. Incluso llegamos a tener la ilusión, en algún instante feliz, de que basta no moverse para que todo siga como está…
Hasta que tarde o temprano se produce un desajuste. Lo que nos bastaba a los veintiocho no nos basta a los treinta y dos: y es que entretanto, sin darnos mucha cuenta, hemos alimentado nuevas ambiciones. Y rivalidades: compañeros de nuestra misma edad, o más jóvenes —porque entonces aparece a la mesa un nuevo y sorprendente comensal, con el que no contábamos, al que desde luego no habíamos invitado: los más jóvenes, pronto convertidos, ay, en simplemente los jóvenes— están consiguiendo tales y cuales cosas. Caminamos, desde luego, pero no en tierra firme, sino sobre una cinta que se mueve en dirección contraria. El tiempo nos da y nos quita. Pero entre ese dar y ese quitar, hay una diferencia crucial: nos quita contra nuestra voluntad; no nos da, en cambio, sino lo que le arrancamos. Empezamos entonces a pedalear, frenéticamente, pues hemos comprendido que de lo contrario no hay estabilidad, sino caída; nadamos a contracorriente, tiempo arriba. En algún momento me ha parecido —con qué angustia— que era una lucha inútil. Ahora no lo veo así.
Con los años se gana serenidad, o se pierde intensidad, según se mire. Porque, ahora que lo pienso, el tiempo no sólo da por un lado y quita por otro; también da-quita: nos trae pérdidas que son ganancias, ganancias que son pérdidas, monedas de dos caras. A los quince años, cómo me emocionaba llegar de noche a una ciudad desconocida. La excitación era tal que apenas podía dormir. El hotel cerrado, iluminado, en medio de las avenidas nocturnas, en la ciudad a oscuras, me parecía una nave espacial que al llegar la mañana abriría la puerta al universo, y la noche un telón que el amanecer alzaría lentamente para mí —pues yo saldría, lo hacía siempre, a sorprender la ciudad al rayar el alba, y sola— para revelarme unas imágenes, unos paisajes, una vida, que en aquel momento era absolutamente incapaz de imaginar….
La otra cara de esa intensidad —sí: con qué intensidad feroz experimentamos, de muy jóvenes, cosas vagas, sensaciones apenas definibles, vivencias del todo imaginarias— era la angustia que me producía volver a Barcelona después de las vacaciones de verano. Llegábamos en coche y entrábamos en la ciudad por la espantosa avenida Meridiana. Una ciudad agobiante y vacía, habitada por fantasmas —los pobres desgraciados que no habían podido huir— asfixiándose en sus pisos oscuros, de día bajando en vano las persianas, de noche abriendo las ventanas de par en par, también en vano. Las paredes leprosas sudaban, las calles apestaban a basura, a cubos de plástico recalentados, a cloaca, y en los balcones, entre la bombona de butano naranja, la persiana verde y la jaula del canario, algún pobre hombre gordo fumaba sudando, en camiseta… Y a eso íbamos nosotros: a sudar, a respirar con dificultad, a encerrarnos otra vez en los cuartuchos con vistas a la pared de la casa de enfrente, a oler el aceite frito y oír los televisores por el patio de luces.
Ahora, cuando llego de noche a una ciudad desconocida o por el contrario vuelvo a mi ciudad en el verano, aquellas sensaciones reaparecen, pero lejanas, asépticas, abstractas. Las reconozco, pero no siento nada: como una operación con anestesia local. Y saboreo con pleno conocimiento de causa el alivio de hallarme en Barcelona o Madrid en pleno agosto sin que la angustia me estruje el estómago con sus garras… Pero es, repito, una moneda de dos caras: tan intensa como el bienestar —a ratos, más— es la nostalgia de aquel halo misterioso —mágico y también maléfico— que antaño rodeaba las cosas.
De aquella magia sólo me quedan retazos de recuerdo, tanto más vagos cuanto más lejanos. Un rincón escondido entre mimosas —plateadas y amarillo pálido, grandes, serenas, fragantes— en el jardín de casa de mi abuela en Lloret de Mar: la impresión de algo oculto, palpitante, revelado sólo a mí, pero indescifrable, una impresión sobrecogedora de misterio, casi de divinidad. (¿Seguirán sintiendo eso a cualquier edad, cada vez que entran en una iglesia, los creyentes?… Por volverlo a sentir, yo sería capaz de hacerme monja.) El cielo fucsia y morado sobre las siluetas negras de edificios, y los rectángulos de luz de las ventanas, en Barcelona, desde la terraza de mi amiga Mari Carmen, cuando teníamos doce o trece años y escuchábamos a Simon y Garfunkel…. Un pueblo llamado Vulpellac, una noche de invierno, beber en el único bar abierto, y al salir, el olor a campo —a establo, a fuego de leña, a estiércol—, las casas de piedra cerradas, las escasas luces amarillas, el novio que tenía yo entonces —americano de Seattle, una especie de hippy après la lettre, un poco marchito, un poco triste—, un concierto para violín de Brahms que escuchábamos a todas horas y el caserón ruinoso donde nos alojábamos…
A veces la magia, más que en las sensaciones, está en las palabras. A mis dieciocho años, una amiga me presentó a los chicos con los que vivía. Eran tres, los tres sudamericanos: dos hermanos argentinos —el menor, novio (de turno) de mi amiga y el mayor homosexual— y un chico peruano jovencísimo y guapísimo, hijo de un capitoste del ejército. En sus respectivos países militaban en partidos de extrema izquierda, no sé si con armas; tuvieron que exiliarse. (Mi amiga, a su vez, pertenecía a la Joven Guardia Roja; usaba para imprimir panfletos llamando a la huelga general el dinero que su padre, rico empresario leridano, le enviaba para comprarse ropa.) Exiliados en Barcelona, aquellos tres jóvenes —el peruano tendría veinte años, el mayor de los argentinos, treinta— malvivían de trabajillos y escribían. Ocupaban, junto con mi amiga, un pisito en la Barceloneta, que entonces era, o se me antojaba a mí, un barrio muy lejano, de tabernas y cloacas, de playas sucias y redes al sol, que parecía otra ciudad, Nápoles tal vez: grandes plazas monumentales y vacías, como cuadros de De Chirico, una iglesia neoclásica, el olor a pescado, gritos de niños perdiéndose en la tarde y palomas volando… A mí, en esa época, conocer a chicas o chicos que vivían “solos” —o sea, sin papá, mamá y criada— me impresionaba mucho. Un día que fui a comer con ellos, prepararon un pollo. Eran las dos, luego las dos y media, dieron las tres… ¡Cuánto tardaba en hacerse ese pollo! ¡Qué hambre tenía yo! ¡Qué dura era la vida, y yo sin saberlo, cuando no se tiene una criada que cocina, pone la mesa para las dos en punto, y a la que una pregunta distraídamente a menos cinco lo que hay para comer! Y para colmo de mi sorpresa, ellos se tomaban esa situación insólita con la mayor naturalidad: charlaban, bebían, reían, de vez en cuando uno u otro removía distraídamente el pollo… ¿Sería que estaban acostumbrados? ¿Sería que eran pobres de verdad y no —al modo de mi amiga y yo— como una forma de turismo?…
Ese verano, mi amiga viajó a Buenos Aires con el novio, aunque entre tanto eran un poco menos novios, porque el peruano, tras haberse dejado seducir por el hermano mayor, se había dejado seducir por mi amiga y había tenido que abandonar a las malas el piso común, tras lo cual abandonó también Europa y su vida aventurera y volvió —mientras mi amiga y su novio estaban en Buenos Aires— a Lima, a casa de su papá militar, en el jardín de la cual —no dentro, para no manchar la alfombra— se pegó un tiro. Pues bien, de toda esta historia, y para desesperación de mi amiga, yo sólo capté las mayúsculas: había conocido a unos chicos que eran Exiliados, Guerrilleros, Poetas, Homosexual, ¡y Suicida!… Antes de abandonar la Argentina —donde se había alojado con la familia de su novio, destrozada por cárceles, exilios y miseria— mi amiga recibió una carta mía rebosante de entusiasmo en la que yo la hacía partícipe de mi sana envidia porque visitar, como ella hacía, Buenos Aires con aquel chico y su familia era sin duda, afirmaba yo, como visitar Alejandría de la mano de Lawrence Durrell… Tiene mérito que siguiera siendo amiga mía.
“Los ricos son diferentes”, decía Scott Fitzgerald, y Hemingway le contestaba: “Sí, tienen más dinero”. Eso, entre otras cosas, es la madurez: ver las cosas a secas, despojarlas de la bruma brillante que la imaginación depositaba en las palabras. A medida que vamos viendo más de cerca todo aquello que antes —cuando lo contemplábamos de lejos— nos aparecía aureolado de una deslumbrante vaguedad, descubrimos lo que podríamos llamar la letra pequeña. Yo recuerdo bien cuándo empecé a sospechar que hasta los más triunfadores tenían sus heridas, sus fracasos, sus humillaciones, por bien que lo disimularan. Entonces, de pronto, empecé a desmitificar, tan de prisa, tan radicalmente, que temí terminar como aquel personaje de un cuento de Virginia Woolf, un chico que prometía ser un brillante parlamentario, pero cuya afición a coleccionar piedras le aparta poco a poco de la política. Sus amigos le miran con lástima; él está radiante y feliz… Pero no; el sentido de la realidad que vamos adquiriendo no nos hace renunciar a las ambiciones y deseos. Sólo que los idealizamos menos. Y seleccionamos más: únicamente sobrevivirán aquellos lo bastante intensos como para hacernos aceptar todas las renuncias que exigen a cambio.
Porque, insisto (e insisto porque parece muy sencillo, pero no debe serlo si asumirlo nos cuesta tantos años), tener, conseguir, hacer, significa siempre renunciar. Aunque sólo sea a ese estado de bendita y efervescente indefinición en el que todo nos parece posible. Lo explica muy bien Gide en este apunte de su diario: “Cuverville, 2 de octubre (de 1905). El tiempo huye. El cielo turbio se llena ya de invierno. Mi perro duerme a mis pies. Angustiado, permanezco ante la hoja en blanco, en la que se podría decir todo, en la que no escribiré sino algo“.
De joven, yo creía en algo que, por darle un nombre, llamaré apoteosis. Una cima, una coronación; un punto final bien puesto —finis coronat opus—, un The End con foto fija y música de violines… Ahora comprendo que cuando tenemos esa sensación —la de una vida completa, acabada—, es por una ilusión óptica. La identidad definitiva que asume cada uno depende del momento —imprevisible— en que se produce el final. Como escribe Marco Aurelio, creemos estar recitando una obra de cinco actos, pero la muerte la interrumpe en el tercero, “igual que si el director que lo ha contratado echase de la escena a un actor cómico”; o al revés, pasados los cinco actos, no baja el telón. Qué distinto habría sido —por ejemplo— el Gide que conocemos si hubiera muerto a los veintitantos años: en vez del prohombre un poco pesado y solemne, en vez del prolífico autor de novelas, ensayos, discursos, prólogos, antologías, obras de teatro, diarios, libros de viajes y veinticinco mil cartas, en vez de la gloria nacional con quien De Gaulle solicitaba el honor de cenar y a cuya muerte declaró rencorosamente Louis Aragon: “Ha muerto un cadáver”, en vez de ese Gran Hombre tendríamos a un joven trágicamente desaparecido, como suele decirse, en la flor de la edad, dejando unas pocas y prometedoras páginas de diario y un par de breves obras fulgurantes que se convertirían en libros de culto…
Apoteosis sería la respuesta que el futuro nos dará —que creíamos que el futuro iba a darnos— a un presente vivido como pregunta. Durante muchos años, todas mis vivencias —la escritura, el amor, la maternidad, la identidad misma— hicieron equilibrios en el filo entre esas dos dimensiones. El futuro pesaba demasiado, privaba al presente de realidad, lo ponía entre interrogantes; la angustiada impaciencia por conocer el final me impedía implicarme verdaderamente en lo que estaba haciendo. No conseguía entregarme al presente: me parecía que sólo el mañana definiría, retrospectivamente, ese hoy. No comprendía que el mañana depende del hoy, que sólo viviendo a fondo el presente, entregándonos a él sin reservas, preparamos el futuro. Y me equivocaba, también, pensando en el mañana en singular. No me daba cuenta de que también el futuro está en perpetuo movimiento.
A los cuarenta años el futuro se achata porque disminuye la curiosidad. No lo conocemos todo, claro está, pero no nos hace falta: conocemos las categorías y perdemos interés por el detalle de sus interminables avatares; lo que no conocemos podemos imaginarlo por analogía, sin movernos del sofá… Mi primer viaje al extranjero, con trece años, fue al Brasil; no creo que si mañana aterrizase en Marte tuviera una sensación de extrañamiento tan devastadora como la que tuve aterrizando en Río. Cuando nuestros anfitriones brasileños volaron a su vez a Barcelona y fuimos a recibirlos, cómo me sorprendió que en el coche que nos llevaba del aeropuerto a la ciudad, se pusieran a hablar de temas profesionales como si nada; ahora yo, claro está, hago lo mismo… Ya nada me sorprende demasiado: ni lugares, ni personas, ni libros; todo me suena un poco a déja vu, todo me recuerda algo; el camino del descubrimiento ya no pasa por la variedad y la novedad, sino por la profundidad y la constancia. A cierta edad dejamos el telescopio por el microscopio, y encontramos más novedades en una amistad que dura toda la vida que en diez o cien de un día o de una noche.
La magia entonces se repliega en el pasado. Pues otra novedad de los cuarenta (o una novedad a la que se llega un día; para mí, en estos años) es que a las dos dimensiones que tenía el tiempo, presente y futuro, se añade la tercera en la que hasta entonces no teníamos tiempo de fijarnos.
Yo me fui de Barcelona porque no soportaba ni que siguiera igual ni que cambiase. El escenario intacto, petrificado, del pasado me resulta opresivo. (Bien mirado, ¿por qué? Quizá porque es doloroso el contraste entre la inmovilidad del entorno y nuestro propio fluir. Si la Barcelona de mi infancia y de mi adolescencia no hubiera cambiado me parecería la ribera de un río, a la que intento en vano aferrarme mientras me empuja el agua.) Pero, al cabo del tiempo, nos damos cuenta de que no debemos temer la inmovilidad del decorado, sino precisamente lo contrario: su metamorfosis, no menos dolorosa.
¿Dolorosa por qué, si el cambio puede ser para mejor? Barcelona es hoy una ciudad infinitamente más hermosa, sensual y alegre que hace veinte años… Sí, pero cualquier transformación subraya nuestra precariedad: es como si, mientras viajábamos, hubiéramos dejado nuestras cosas en un guardamuebles, y cuando queremos pasar a echarles un vistazo, entre dos aviones, para comprobar que todo está en orden, nos encontrásemos con que alguien las ha estado tirando a la basura. Cuando vuelvo a Barcelona tengo una sensación difusa e inquietante de que algo hay nuevo, pero no siempre sé bien qué, y algo falta, aunque tampoco sé bien qué.
El comprender que aquel pequeño mundo de mi infancia y de mi adolescencia, que yo tanto desdeñaba —convencida como estaba de que podía marcharme y al volver lo encontraría todo aburridamente idéntico a sí mismo— no era eterno cambió mi concepto de la literatura. Como a toda mi generación (porque una de las muchas revelaciones de la edad consiste en darnos cuenta de que pertenecemos a nuestro tiempo, nuestro país, nuestra generación; lo cual a su vez es una de las muchas caras de esa píldora tan difícil de tragar que es la conciencia de que no somos únicos), como a toda mi generación me asqueaba la España en la que había crecido, gris, acartonada, polvorienta. Por supuesto no éramos franquistas, pero es que ni siquiera queríamos tomarnos la molestia, en nuestra literatura, de ser antifranquistas; lo que queríamos era perder de vista todo aquello, en bloque, y cuanto antes, por favor. De ahí que muchos escritores, en los años ochenta, situásemos nuestras ficciones o en otros países —que se nos antojaban por definición más elegantes, más interesantes que el nuestro— o en ninguna parte. Era la época en que para fulminar una película bastaba calificarla de “españolada”; a la literatura enraizada en la España rural y a sus defensores los englobábamos bajo la desdeñosa etiqueta de “la berza”.
Un día me di cuenta de que en lo que leía apreciaba los detalles de época y lugar: la indumentaria, el clima, el paisaje… todo aquello que situaba la ficción en un escenario y un tiempo determinados. Hasta entonces, yo creía que para ser universal y eterno, un texto tenía que colocarse directamente en lo universal y eterno, es decir, ser lo más desencarnado posible. Visión ingenua donde las haya: el Quijote, enraizado en La Mancha —que fuera de aquí nadie conoce ni a nadie importa— y en las novelas de caballerías —hoy muertas y enterradas— sigue siendo leído, entendido y apreciado desde el Perú hasta el Japón (del mismo modo, aunque ese es otro tema, que no por ser profundamente femenina es Colette menos universal que Marguerite Yourcenar, que lo es tan poco).
Seguramente ese cambio de actitud lectora tenía que ver con razones vitales, pero recuerdo con qué libro lo noté: con las Memorias de ultratumba de Chateaubriand. Su atmósfera es inolvidable, y está lograda a base de detalles. La hosca ciudad de Saint-Malo, fortificada contra los piratas, los altos muros de piedra negra, los habitantes aterrorizados rezando y cantando en la oscura catedral mientras afuera la tempestad aúlla… El retrato de las hermanas, tan de época, con esos moños y esos lazos. (Tenía dos; una fue guillotinada y la otra murió loca. A ésta siempre la evoca de una manera extraña, incómoda, como si se callara algo.) El grito de la lechuza, que recorre todo el libro, apareciendo siempre en los momentos de angustia, como cuando el joven Chateaubriand, tras una batalla librada y perdida contra los soldados de la Revolución, se extravía en un gran bosque… En la literatura anterior al romanticismo, el paso del tiempo se veía como algo que afecta a la historia personal, pero no tanto a la Historia. La generación de Chateaubriand presenció un terremoto, la Revolución Francesa, y adquirió de golpe la conciencia de que el tiempo no es cíclico, sino que hay un después y un antes irrecuperable.
A los diez, a los veinte años, el futuro nos parece infinito, su final demasiado lejano para que alcancemos a vislumbrarlo o nos importe. A los cuarenta sabemos ya que es limitado: un tesoro que nos estamos gastando. Cada mañana cuando me despierto me asombra ese regalo: un nuevo día. Otro más, cuando ya he disfrutado quince mil… A decir verdad, no sólo me asombra, sino que me inquieta un poco. ¿A qué viene esa abundancia?…. ¿Me está engañando la muerte, se finge ausente para despistar, para que yo me confíe…? ¿O actúa de buena fe, de veras me va a dar tiempo suficiente para escalar mi Everest…?
Ay, ese temor que nos asalta, cuando por fin sabemos cuál es ese Everest nuestro, particular, a que no nos quede tiempo de escalarlo… Pues seguimos suspirando con la vista puesta arriba, y seguimos subiendo, por más que sepamos que no existe esa cima que confiábamos en coronar, sino sólo una serie de escalones cuyo final se nos oculta, pero del que sabemos por fin en qué consiste: no cumbre alguna, sino el lugar desde el que nos despeñaremos. –
Errar los tiros
El episodio que protagonizaron dos miembros de #YoSoy132 y Adela Micha en Xalapa oscurece el tema verdaderamente importante.
La crítica en su espiral: la intelectualidad mexicana frente al gobierno populista
Ante el avance del populismo autoritario, muchos vislumbran un futuro oscuro para la democracia en el país. Sin embargo, el compromiso ciudadano con las instituciones y la batalla que, en el…
Grandes inversiones
Las inversiones intensivas de capital ayudan a competir en el mundo trasnacional intensificando la productividad laboral. Por lo mismo, no pueden ser la solución para el empleo. Producir más…
Teoría de la Góndola
Las camiserías antiguas eran artesanales, y su prestigio estaba en la calidad del sastre y de sus clientes. Ahora las camiserías de las grandes tiendas ni siquiera hacen las…
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES