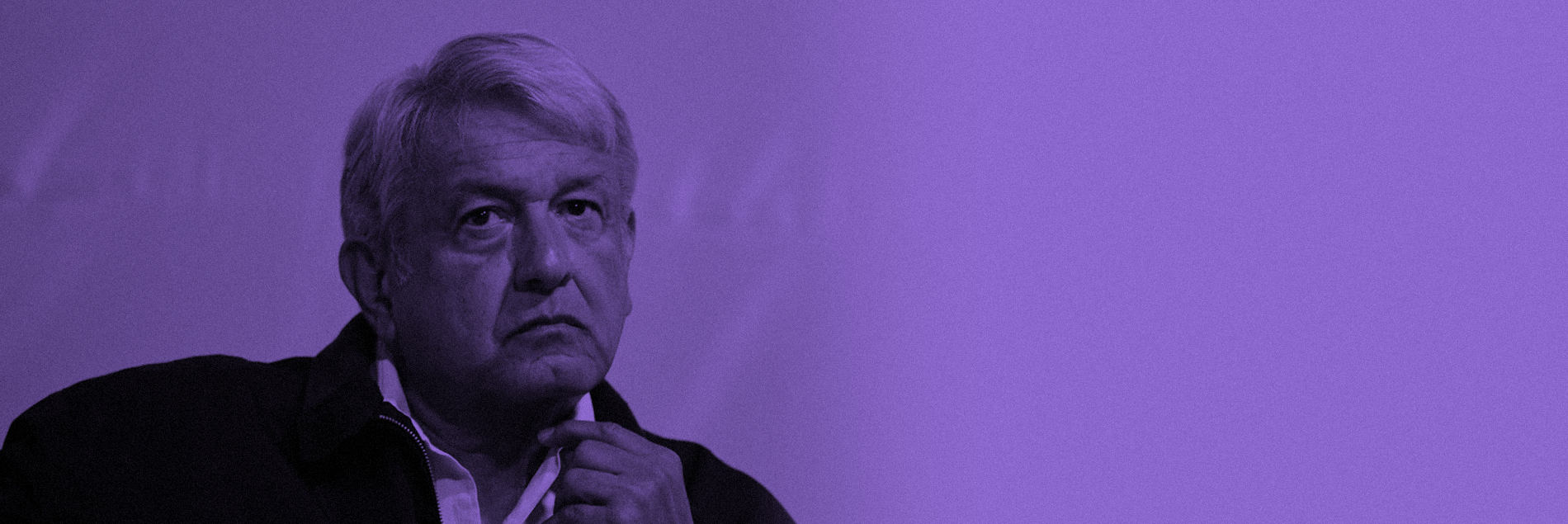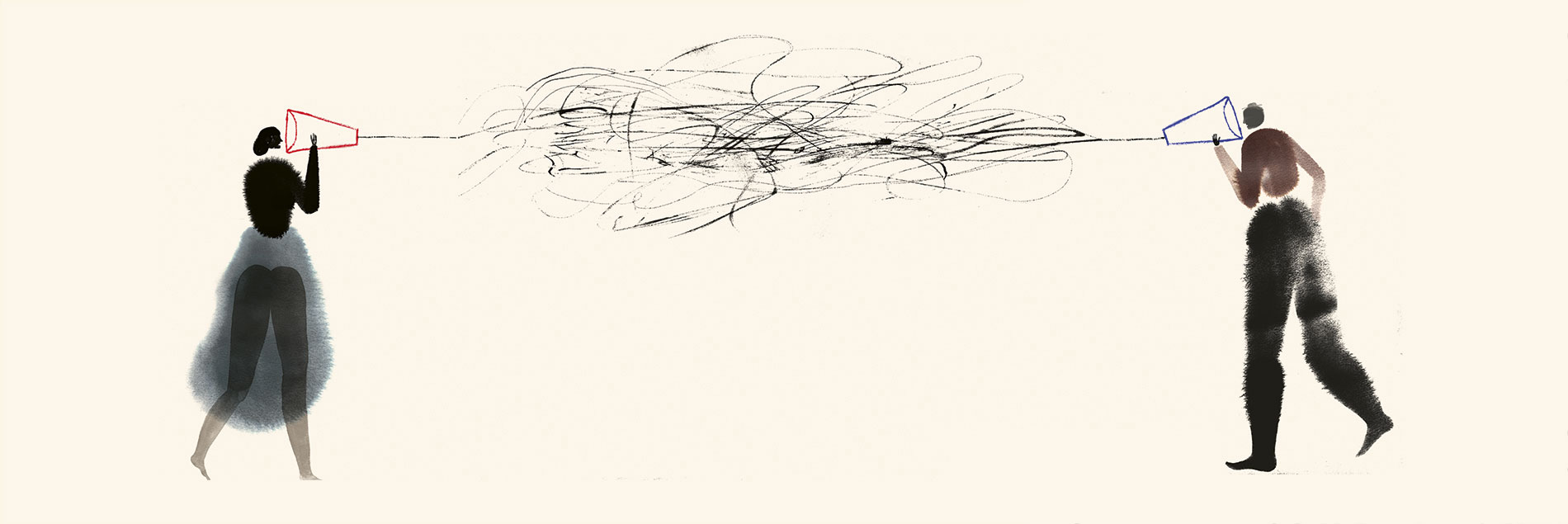Georg Brandes, el danés errante (9 de 9)
¿Cómo escribía Brandes? Da la impresión de seguir a la literatura de lejos, vigilante, pero cuando cree que Goethe o Byron o Madame de Staël empiezan a ser inexactos, a pasarse de artistas frente a una fuente de Roma, el crítico corre, los alcanza y se interpone, estorbando, entre ellos y el lector. Los defectos de Brandes son notorios y se originan, algunos, en aquello que previene al que mucho aprieta de apretar poco. Sus ideas, las ideas generales, suelen ser las adecuadas, las necesarias. Rehúye, en cambio, los detalles que resultan contraproducentes para el diseño del cuadro. Otros errores provienen menos de Brandes que de su filosofía anatolefranciana (¿o fue France el brandesiano?), es decir, del escepticismo que de la religión cree comprenderlo todo menos lo sagrado, de la seguridad con que el crítico creía (y allí Wellek tiene razón) en el poder iluminador de las anécdotas, como Sainte-Beuve, y no en la orografía de los sistemas (como Taine). Dejemos entonces a Brandes platicar un rato más con Madame de Staël y recordar, con ella, la temporada en que los agentes del emperador la seguían celosamente por Europa. En una ocasión se encontraron con un espía austríaco tan próximo a Madame de Staël que optaron por ponerle un lugar en la mesa.
Si Madame de Staël fue la presencia del pasado de Francia en la vida intelectual de Brandes, tocó a Georges Clemenceau (1841–1929) ocupar los últimos años “franceses” del crítico literario. Es infrecuente encontrarse con una amistad tan fresca, tan útil, entre un político y un escritor como la compartida por Brandes y Clemenceau. Se conocieron a principios de siglo, intercambiaron una buena correspondencia (no se conservan las cartas del danés pues Clemenceau destruía las cartas ajenas) hasta 1915, cuando rompieron ruidosamente.
Brandes inició la relación, una amistad inusualmente juvenil, llena de bromas y de bagatelas. Admiraba a los grandes hombres políticos y escribió sobre Clemenceau, un radical ejemplar, como lo había hecho sobre Ferdinand Lassalle y Benjamin Disraeli. Nacido en la Vendée y educado en un medio republicano, Clemenceau fue agitador juvenil contra Napoleón III, médico de pueblo, admirador de los Estados Unidos y de sus libertades (a diferencia de Brandes, quien encontró detestable al “país de los bárbaros rasurados”), alcalde de Montmartre y enemigo de la Comuna de París. Brandes lo admiraba por su ideario positivista, por su defensa de la separación entre la Iglesia y el Estado y por ser, en una medida que dejaba chico al crítico, un hombre de mundo, un viajero intrépido y un buen escritor aficionado.
Fue en el periódico de Clemenceau, L´aurore, donde se publico el “J´accuse” de Émile Zola, el momento culminante del caso Dreyfuss, en 1898. Del periodismo de izquierda pasó Clemenceau a la presidencia del consejo en 1906. Gobernó hasta 1909 en lo que fue uno de los gobiernos más largos de la Tercera República. En esos años, Brandes creyó tener abierta la puerta a la cueva donde relucían los secretos del poder. A ese tipo de político le gustaba dar clase y a Brandes tomarla: compartían eso que Paul Valéry llamó después, pomposo y justo, “la política del espíritu”.
Llegó 1914 y la cosa se arruinó. Clemenceau apoyó ardorosamente la guerra y su fobia antialemana se convirtió en política de Estado cuando fue llamado, en 1917, a presidir nuevamente, con la guerra atascada en las trincheras, el gobierno. Su ruptura con Brandes había sido, para que se entienda la importancia que el crítico danés tenía en ese tiempo, una de sus cartas de presentación ante la opinión pública.
En 1915, Clemenceau insultó a los daneses, cuya declaración de neutralidad, decía el ferviente belicista, era la marca de una raza sin orgullo que se olvidaba de la mutilación sufrida en 1864 a manos del invasor alemán. Brandes le respondió con una carta abierta, exigiéndole respeto a las decisiones soberanas del reino de Dinamarca. Clemenceau volvió a la carga y dudó de la honorabilidad de Brandes (aludiendo a que en ese momento su hermano era ministro del rey), cerrando la polémica con una descalificación de los pacifistas que, según él, no estaban a la altura de la guerra de las democracias contra los imperios centrales.
Con amigos en cada nación contendiente, Brandes pasó días muy tristes pero logró lo que se proponía, irritar a todos los patriotas. Brandes, junto con otros intelectuales pacifistas como Romain Rolland, consideraba que la guerra era injustificable y que sólo servía, como lo creía la extrema izquierda, a los intereses del gran capital internacional. Y todo aquello por lo que se le alababa durante la Bella Época se convirtió en materia y motivo para insultarlo. Alemanes o franceses, los periódicos lo insultaban por ser judío, ateo y antinacionalista, por ser afrancesado o germanófilo. Tarde en la vida, en 1926, volvió a París con la esperanza de hallarse con los ánimos más calmados. Apenas: se le recibió fríamente y un par de periódicos publicaron su foto junto al pie de página que recordaba la orden de destierro lanzada por Clemenceau: Adieu, Brandes!
Clemenceau había firmado el Tratado de Versalles, en 1919, a disgusto porque consideraba que Alemania no había sido castigada tal y como lo merecía. Mucho de lo previsto por Clemenceau, con gran penetración y mala fe, se cumplió durante el rearme del nazismo, incluida su profecía de que la guerra europea recomenzaría en 1940.
La “traición” de Clemenceau, significaba, para Brandes, ver cómo se extinguía el ideal del hombre político universal que se debe a los intereses generales de la humanidad antes que a la mezquindad del patriotismo. Terminaba una época de ilustración y pocos intelectuales se mantendrían a salvo de la euforia nacionalista: no en balde el viejo danés dedicó los últimos meses de la Gran Guerra a escribir su biografía de Voltaire, el clérigo ejemplar. Entre Madame de Staël, la musa de la Europa antinapoleónica y Clemenceau, el político científico, había transcurrido el largo siglo XIX de Brandes.

es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.