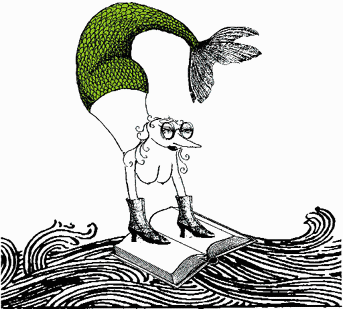Cuando los jemeres rojos tomaron el poder el 17 de abril de 1975, Denise Affonço, empleada camboyana en la embajada francesa, hija de padre francés y madre vietnamita, con esposo y tres hijos, decidió permanecer en Phnom Penh. Ese día la guerrilla entró a la capital para vaciarla. Las órdenes venían de Angkar (la Organización), y todo el que se resistió terminó asesinado. Los hospitales fueron desalojados sin reparar en la gravedad de los pacientes. Los soldados rompieron los documentos de identidad, puesto que en adelante todos serían jemeres y hablarían en lengua jemer.
“Angkar los espera”, informaron a la gente en fuga. El viento arrastraba los viejos billetes, el dinero no circularía más. En las cunetas yacían cadáveres abandonados.
Libros y juguetes fueron confiscados y destruidos. Quedó penalizado el uso de calzado y el de cualquier color de vestimenta salvo el negro. Suprimieron las gafas, índice de presunción intelectual. Fue prohibida la expresión de sentimientos, sonrisa o llanto. Cruzar las piernas comenzó a ser apreciado como un hábito capitalista. Los monjes budistas recibieron casamiento, la minoría musulmana fue obligada a comer cerdo. El país se cerró, y solo siguieron en funciones las embajadas de China, Vietnam, Laos, Corea del Norte, Yugoslavia, Albania y Cuba.
Cuestionarios y delaciones permitieron localizar a médicos, profesores y soldados del antiguo régimen: todos parásitos eliminables. El esposo de Denise Affonço fue “admitido en un campo de reeducación”. Es decir, aniquilado. Su hija pequeña murió de inanición, su hijo enviado lejos. Abolidos los días festivos y los fines de semana, el trabajo en Kampuchea Democrática ocupó desde el amanecer hasta la noche. Y la vida laboral comenzó a los ocho años.
A la caída del régimen de Pol Pot, Denise Affonço escribió su testimonio: El infierno de los jemeres rojos. Ese breve volumen detalla una alimentación furtiva compuesta de cucarachas, sapos, ratas y escorpiones (el país exportaba arroz por esos años), y el pastoreo forzado de la población por diversas regiones. Narración sumamente apegada a los hechos, en ella el dolor resulta tan estricto como si todavía pesara sobre la autora la prohibición de mostrar sus sentimientos.
Tiempo después, hablando de genocidios en París con un eminente profesor universitario, ella mencionó el caso de su país natal. El profesor protestó: los jemeres rojos solo hacían el bien. Él había visitado Phnom Penh en 1978 para encontrar felicidad en la gente. La suya no era opinión solitaria: el régimen kampucheano pudo beneficiarse de la admiración intelectual por las dictaduras de izquierda, amplio capítulo de la complicidad intelectual con dictaduras de cualquier signo.
En After the cataclysm (1999), Noam Chomsky y Edward S. Herman sostuvieron que, dado que el inventario de atrocidades kampucheanas estaba lejos de complacer las demandas occidentales, se produjo “una extensa fabricación de evidencias”. Chomsky acusó a los refugiados camboyanos en Vietnam y Tailandia de prestar falso testimonio. Remitió las causas del terror y el genocidio a los bombardeos estadounidenses sobre Camboya entre 1969 y 1973. Como si ello pudiese exculpar al régimen de Pol Pot o el número de víctimas de aquellos bombardeos no incriminara a Estados Unidos lo suficiente. (Washington contribuyó a la victoria de los jemeres rojos. Zbigniew Brzezinski, el consejero de Seguridad Nacional de Jimmy Carter, confesó en 1979: “Animé a los chinos a apoyar a Pol Pot. Pol Pot era una abominación. Nunca podríamos apoyarlo, pero China sí que podía.”)
Académicos y periodistas elogiaron al régimen marxista kampucheano. Malcolm Caldwell, fundador del Journal of Contemporary Asia, objetó los testimonios de refugiados que huían del terror mientras hacía suyas frases de los discursos de Pol Pot y de otros jerarcas. Elizabeth Becker, corresponsal de The Washington Post y autora luego de un notable libro sobre el tema, concluyó que el sistema económico camboyano funcionaba, aunque los métodos utilizados resultaran tema de discusión y de condena.
Richard Dudman llegó a declarar que las libertades restringidas por los jemeres rojos eran restringidas también en muchos otros países. Él no había encontrado en Kampuchea Democrática evidencias de hambruna, y sí “uno de los mejores programas de construcción de viviendas del mundo”. (El titulo de un artículo suyo en The New York Times, publicado una década después de la caída de los jemeres rojos, da idea de su resistencia a la verdad: “Pol Pot –brutal, but no mass murderer”.)
Pol Pot proclamó que su revolución era la única absolutamente victoriosa en toda la historia universal. Un documento secreto de 1975 estimó que el país iba treinta años por delante de China, Corea del Norte y Vietnam. Si toda revolución procura crear un nuevo mundo y un tiempo original, la kampucheana logró erigir en menos de un quinquenio el paisaje más extremo: otro planeta. Así describió Laurence Picq, la única mujer occidental que alcanzó a residir allí por esos años, a Phnom Penh: “un planeta vacío”.
Explicarse lo ocurrido en Camboya entre 1975 y 1979 es preguntar, filosófica, teológica o políticamente, por el problema del mal. Quien esté interesado en estas cuestiones hará bien en leer el libro de Denise Affonço y en procurarse otro recién traducido (lamentablemente, sin el índice onomástico de la edición original) de Ben Kiernan: El régimen de Pol Pot. Raza, poder y genocidio en Camboya bajo el régimen de los Jemeres Rojos, 1975-1979 (Buenos Aires, Prometeo, 2010). Hallará en este último libro testimonios de numerosas víctimas, estadísticas de la violencia, un panorama bastante completo del totalitarismo kampucheano.
Bastante completo: la cuestión queda siempre sin respuesta. E igual de esquiva resulta la pregunta por la complicidad de los intelectuales. “Empujar a la gente a ser feliz”, formuló el régimen de los jemeres rojos como objetivo propio. Chomsky, Dudman, Rigaud, Caldwell y el innominado académico con quien Denise Affonço dialogara confiaron (o hicieron creer que confiaban) en las últimas palabras de esa divisa. Ninguno de ellos pareció reparar en la violencia del verbo que la abría: empujar. ~
(Matanzas, Cuba, 1964) es poeta y narrador. Su libro más reciente es Villa Marista en plata (Colibrí, 2010).