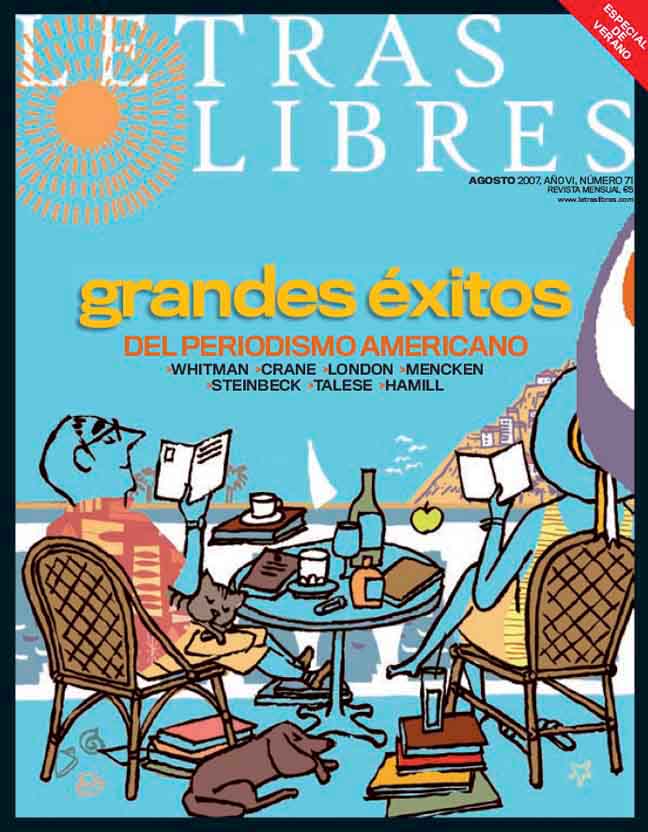The Baltimore Evening Sun, 17 de julio de 1925
Dayton, Tennessee, 17 de julio.- Aunque la corte falló en su contra esta mañana, y el testimonio de los expertos requerido por la defensa será excluido del juicio del impío Scopes, fue Dudley Field Malone quien ganó ayer la gran batalla de los retóricos. Apenas se irguió para iniciar la sesión, reinaba ya en la sala el consenso de que el juez Raulston estaba decidido y que nada que ningún abogado defensor pudiera decir podría sacudirlo. Pero Malone incuestionablemente lo sacudió; estaba, al final, en plena duda, y lo mostró mediante sus preguntas. Le tomó toda una noche de reposo regresar a la normalidad. La acusación ganó, pero llegó sólo a una pulgada de la derrota.
Malone se había preparado para asediar y vencer a Bryan, y lo logró magníficamente. Dudo que, en una corte de ciencia legal, se haya oído otro discurso más elocuente desde los días de Gog y Magog. Brotaba de las ventanas abiertas como el sonido de una práctica artillera, y alarmaba a los contrabandistas y a los linces de las cumbres distantes. Trenes atronando sobre las vías cercanas apenas sonaron, y cuando, hasta el final, una mesa atiborrada de periodistas boquiabiertos se quebró en un escándalo, el ruido parecía, por contraste, no ser más que una cuerda de pizzicato sobre una viola da gamba. Los paisanos afuera vertían sus Biblias dentro de los altavoces y podían así entregarse jovialmente al impacto de la voz original. En breve, Malone estaba entonado. Fue un gran día para Irlanda. Y para la defensa. Malone no solamente habló más fuerte que Bryan, también lo dominó claramente y fue más convincente que él. Su discurso, efectivamente, fue una de las mejores presentaciones de un caso contra la basura fundamentalista que he escuchado.
Fue simple en su estructura, claro en sus razonamientos, y en sus principales puntos fue abrumadoramente elocuente. No fue largo, pero cubrió el terreno entero y disparó elaborados y abundantes proyectiles que conquistaron incluso a los fundamentalistas. Cuando acabó, ellos le dedicaron una enorme ovación que era por lo menos cuatro veces más fuerte que aquella que le habían dedicado a Bryan; porque estos provincianos disfrutan los discursos y saben cuándo son buenos. La lógica del diablo no puede atraparlos, pero tampoco se salvan de ceder a los placeres voluptuosos de sus lascivas frases.
El discurso fue completamente dirigido a Bryan, y éste se acomodó en su postura habitual, agitando su abanico de palmera enérgicamente y escudado en unos labios duros, crueles y celosamente cerrados. Este viejo muchacho se tornó más y más patético. Ha envejecido mucho durante los últimos años, y ahora comienza a parecer viejo y febril. Todo lo que queda de su antiguo fuego está ahora en sus ojos negros; brillan como oscuras gemas, y en ese brillo hay una inmensa e inútil maldad. Esto es todo lo que ha quedado del líder sin igual de hace treinta años. Alguna vez tuvo un pie en la Casa Blanca y la nación tembló con sus rugidos. Ahora no es más que un papa de hojalata en el cinturón de la Coca-Cola y el hermano de solitarios pastores que maltratan sus ya escasas luces en templos galvanizados situados junto a las vías. Su clímax llegó cuando se lanzó en una furiosa denuncia de la doctrina de que el hombre es un mamífero. Parecía una evidente imposibilidad que cualquier hombre letrado pudiera levantarse en público y descargar cualquiera de aquellos sinsentidos. Aun así el viejo compañero lo hizo. Darrow lo miraba con incredulidad. Malone estaba sentado con la boca totalmente abierta. Hays se regaló una de sus sardónicas risillas. Stewart, Bryan y sus pupilos se miraban extremadamente incómodos. Pero el viejo charlatán habló demasiado. Llamar a un hombre mamífero, al parecer, era también ignorar una revelación divina. El efecto de esta doctrina sería destruir la moralidad y promover la infidelidad. La defensa lo dejó pasar: la flor no necesitaba un adorno.
Vino luego abundante palabrería acerca del caso Leopold Loeb, culminando en el argumento de que enseñar era corromper –de que los profesores, al colocar la ciencia por encima del Génesis, estaban convirtiendo a sus estudiantes en asesinos. Bryan alegó que Darrow había admitido el hecho en su discurso final durante el juicio de Leopold Loeb, y se detuvo a buscar la cita en la copia impresa de su discurso. Darrow negó haber hecho tal declaración, y comenzó su presentación leyendo lo que en realidad había dicho sobre el tema. Bryan entonces procedió denunciando a Nietzsche, a quien describió como un admirador y seguidor de Darwin. Darrow disputó estos puntos y ofreció una exposición de lo que Nietzsche en realidad había enseñado. Bryan simplemente lo ignoró.
El efecto completo de la arenga fue extremadamente depresivo. Rápidamente dejó de ser un argumento dirigido al jurado. Bryan, de hecho, constantemente decía “mis amigos”, en lugar de “su señoría”, y se convirtió en un sermón para una acampada. Todas las sagradas y habituales afirmaciones en Dayton aparecieron ahí: que aprender es peligroso, que nada es verdad si no aparece en la Biblia, que un paisano que va a la iglesia regularmente sabe más de lo que cualquier científico haya escuchado. La cosa llegó a extremos fantásticos. Se transformó en un fárrago de puerilidades sin coherencia ni sentido. No creo que el viejo hombre se haya hecho justicia. Hablaba con una voz pobre y su mente parecía vagar. Había demasiado odio en él para que pudiera también ser persuasivo.
La multitud, por supuesto, estaba con él. Ha sido alimentada con esta clase de palabrería durante años. Sus pastores la asaltan dos veces a la semana precisamente con el mismo sinsentido. Está, crónicamente, en la misma posición que la población protegida por una ley de espionaje en tiempos de guerra. Es decir: prohibido burlarse de los argumentos de este lado y prohibido escuchar al otro bando. Hace años que Bryan ronda por aquí y conoce la mente bucólica. Sabe cómo alcanzar e inflamar sus básicas creencias y supersticiones. Las ha añadido a su repertorio y adornado con frescos absurdos. Hoy, él mismo podría presentarse como el arquetipo del provinciano americano. Su teología es simplemente la magia elemental que es profesada cincuenta y dos veces al año en cien mil iglesias rurales.
Estos montañeses de Tennessee no son más estúpidos que el proletario de la ciudad, sólo están menos informados. Si Darrow, Malone y Hays pudieran hacerse oír durante un mes en el condado de Rhea, creo que una cuarta parte de la población repudiaría el fundamentalismo, y que no pocos de aquellos clérigos ahora en práctica serían restituidos a sus viejos trabajos en las vías ferroviarias. El discurso de Malone probablemente agitó a muchos verdaderos creyentes; otro similar convencería a más de uno. Pero las oportunidades están pesadamente en contra de que escuchen un segundo. Un vez que este juicio haya terminado, la oscuridad se cerrará otra vez y tomará muchos años de diligente y paciente esfuerzo combatirla, si es que efectivamente alguna vez nos iluminamos.
Con brillantes excepciones –el doctor Neal es un ejemplo– los más civilizados en Tennessee mostraron pocos signos de estar a la altura de la situación. Sospecho que es la política lo que los mantiene en silencio y lo que deja en ridículo a su Estado. La mayoría de ellos parecen candidatos para un cargo público, y todo candidato, si quiere conseguir los votos del fundamentalismo, debe berrear el Génesis antes de empezar a berrear cualquier otra cosa. El gobernador Austin Peay es el prototípico político de Tennesee. Él firmó la resolución antievolucionista con sonoras aleluyas y ahora está haciendo toda clase de esfuerzos para aprovechar la atención que se está prestando al juicio Scopes en su beneficio político personal. Los periódicos locales han publicado un telegrama que ha mandado al fiscal general A.T. Stewart implorando su ayuda. En el norte, un gobernador que cediera a esa clase de simiescas fanfarronadas sería destituido por tratar de influir en el curso de un caso que está siendo juzgado. Y sería ridiculizado como un barato charlatán. Pero no aquí.
Describí a Stewart el otro día como a un hombre de aparente educación y juicio palpablemente superior a los abogados de aldea que se sientan junto a él en la mesa del juicio. Todavía creo que lo describí con precisión. Y sin embargo Stewart, al final de la sesión de ayer, exhibió algo que sería inimaginable en el norte. Comenzó su respuesta a Malone con un inteligente y esforzado argumento legal, con grandes evidencias de lo mucho que lo había estudiado. Pero al cabo de poco tiempo se deslizó hacía una violenta arenga teológica llena de extravagantes sinsentidos. Describió el caso como un combate entre la luz y la oscuridad, y a punto estuvo de descender a las profundidades de Bryan. Hays lo desafió con una pregunta. ¿No admitió él, después de todo, que la defensa tenía argumentos razonables; que debía habérsele dado la oportunidad de presentar sus pruebas? Transcribo su respuesta literalmente:
–Aquello que golpea los fundamentos del cristianismo no merece el derecho de una oportunidad.
Hays, absolutamente impresionado por esta cruda descripción de la visión fundamentalista de la corrección procesal, presionó aún más el asunto. Suponiendo que la defensa presentaría no opiniones, sino solamente hechos, ¿rechazaría Stewart su admisión? Éste contestó:
–Personalmente, sí.
–¿Pero como abogado y fiscal general? –insistió Hays.
–Como abogado y fiscal general –dijo Stewart– soy el mismo hombre.
Así es la justicia allí donde el Génesis es el primer y más grande libro de leyes y la herejía es todavía un crimen.
The Baltimore Evening Sun, 18 de julio de 1925
Dayton, Tennesee, 18 de julio.- Lo único que queda de la gran causa del Estado de Tennessee en contra del impío Scopes es el asunto formal de aniquilar al acusado. Pueden haber algunas batallas legales el lunes y algunas oratorias extravagantes el martes, pero la batalla principal ha terminado y el Génesis ha salido absolutamente triunfante. El juez Raulston finiquitó el asunto ayer por la mañana lanzando suaves aleluyas judiciales a los brazos del acusador. El único comentario del sardónico Darrow consistió en derrumbar un pastel metafórico en la nuca del sabio jurista.
–Espero –dijo éste último nerviosamente– que el abogado defensor no intente desacreditar esta corte.
Darrow alzó los brazos y se asomó soñadoramente hacia la ventana.
–Su señoría tiene, naturalmente, derecho a albergar esperanzas.
Sin duda, el caso será larga y profundamente recordado por los degustadores de las delicatessen judiciales –así como los desempeños de Weber y Fields son recordados por los estudiantes de arte dramático. Transcurrido el tiempo, se vuelve más fantástico e hilarante. Scopes ha recibido precisamente el mismo juicio justo que el honorable John Philip Hill, acusado de injuriar el juramento de Howard A. Kelly, ante el reverendo doctor George W. Crabbe. Él es un tipo no sin humor, le encontré hoy con una sonrisa en la cara. Dentro de no mucho el sheriff recibirá el equivalente a un sueldo mensual de él, pero por ahora se ha divertido mucho.
Más interesante que la vacua bufonería que queda será el efecto sobre la gente de Tennessee, los verdaderos prisioneros de la abogacía. Que los más civilizados de ellos están en una febril condición anímica debe ser patente para cualquier visitante. Los bufones que salieron de todos lados les provocaron gran dolor. Están llenos de amargas protestas y valientes proyectos. Se preparan, al parecer, para organizarse, erigir la bandera negra y ofrecer a los fundamentalistas de las montañas de estiércol una batalla hasta la muerte. No se detendrán hasta que el último predicador bautista salga volando por encima de las montañas y la común decencia intelectual del cristianismo se haya restaurado.
Con la mejor voluntad del mundo, encuentro imposible aceptar esta alta discusión con algo que se parezca a la confianza. La intelectualidad de Tennessee tuvo su oportunidad y la dejó escapar. Cuando el viejo charlatán de Bryan invadió el estado con sus supercherías, unánimemente guardaron silencio. Cuando comenzó a reunir conversos en las regiones lejanas, no opusieron ninguna resistencia. Cuando la Cámara Legislativa aprobó la enmienda antievolucionista y el gobernador la firmó, se resignaron a una murmuración agachada. Y cuando finalmente tuvo lugar la batalla y llegó el momento de los puñetazos, solamente un ciudadano de Tennessee se presentó voluntario.
El único voluntario fue el doctor John Neal, ahora miembro de la defensa, un buen abogado y un hombre honesto. Sus servicios prestados a Darrow, Malone y Hays han sido valiosísimos y éstos salieron del caso sintiendo un gran respeto hacia él. ¿Pero cómo lo mira Tennessee? Mi impresión es que Tennessee subestimó increíblemente la idea de que un granjero que lee la Biblia sabe más que cualquier científico del mundo. Esta clase de nociva basura, escuchada desde lejos, puede parecer sólo ridícula. Pero tiene un sonido diferente, se lo aseguro, cuando uno lo oye como un argumento formal en un tribunal y es tomado como una expresión de sabiduría por un juez y un jurado.
Darrow ha perdido este caso. Estaba perdido mucho antes de que llegara a Dayton. Pero me parece que, de todos modos, él ha hecho un gran servicio público al pelear hasta el final y de una manera perfectamente seria. Que nadie tome esto por una comedia, aunque parezca una farsa en todos sus detalles. Le ha advertido al país que el hombre de neandertal se está organizando en aquellos atrasados rincones de la tierra, dirigido por un fanático, sin juicio y carente de conciencia. Tennessee, censurándolo timorata y tardíamente, ahora ve sus tribunales convertidos en acampadas y su Declaración de Derechos burlada por piadosos funcionarios de la ley. Hay otros estados que deberían revisar mejor sus arsenales antes de que los bárbaros lleguen a sus puertas.
The Baltimore Evening Sun, 20 de Julio, 1925
Tennessee en la sartén
I
Que el pujante pueblo de Dayton, cuando mandó a juicio al impío Scopes, mordió mucho más de lo que era capaz de masticar… este melancólico hecho debe ser ahora evidente para todos. Los Arístides Sophocles Goldsboroughs de la aldea creyeron que con el juicio llegaría mucho dinero, y que produciría una gran cantidad de publicidad gratuita y provechosa. Estuvieron equivocados en ambos cálculos, como suele suceder con los triunfalistas. Los visitantes gastaron en realidad poco dinero. Los paisanos de por allí se llevaron su propia comida y regresaban a casa para dormir. Y los que llegaron de ciudades lejanas se apuraban a bajar hasta Chattanooga cada que había un receso. Por lo que respecta a la publicidad que salió de los telegramas, me temo que más bien ha arruinado al pueblo. Cuando la gente lo recuerde de aquí en adelante, pensará en ello como en Herrin, Illinois, y Homestead, Pennsylvania. Será un pueblo de burla en el mejor de los casos; e infame en el peor.
Los nativos reaccionaron muy mal ante esta publicidad. Lo publicado al principio, creo, de alguna manera los desarmó y engañó. Era en su mayoría una amigable broma; lo tomaron filosóficamente, aconsejados por los Arístides locales de que era benéfico para el comercio. Pero cuando la gran guardia de los periodistas del este y del oeste comenzó a invadirlos y sus despachos a mostrar al país y al mundo cómo era vista la obscena bufonería a los ojos de realistas ciudadanos urbanos, entonces los provincianos comenzaron a sudar frío, y en pocos días estaban llenos de terror e indignación. Algunos de los más burdos espíritus, efectivamente, hablaron bizarramente de acción directa en contra de los autores de esas difamaciones. Pero la historia del Ku Klux y de la Legión Americana ofrece abrumadora evidencia de que el cien por cien de los americanos nunca pelea cuando el enemigo es aún fuerte y capaz de defenderse, así que los visitantes no sufrieron nada peor que las más hostiles miradas. Cuando el último de ellos salga de Dayton, los habitantes desinfectarán el pueblo con velas de sulfuro, y los pastores locales exorcizarán los demonios que dejaron allí.
II
Dayton, por supuesto, es sólo un pequeño pueblo de quinta categoría, por lo que sus agonías son relativamente de poco interés para el mundo. Sus pastores, me atrevo a decirlo, serán capaces de consolarlo, y si ellos no fueran capaces, ahí estará siempre el viejo charlatán de Bryan para echarles una mano. La fe no sólo es capaz de mover montañas, también puede aliviar los agitados espíritus de los montañeses. Los daytonianos, impasibles a las irreverencias de Darrow, aún creen. Creen que ellos no son mamíferos. Ellos creen, según las palabras de Bryan, que saben más que todos los hombres de ciencia de la cristiandad. Ellos creen, bajo la autoridad del Génesis, que la tierra es plana y que aún está infestada de brujas. Y ellos creen, en especial, que todo aquel que dude de estas revelaciones se irá al infierno. Así se consuelan.
¿Pero qué será del resto de la gente de Tennessee? Me temo que no conseguirán consolarse tan fácilmente. Se trata de gente verdaderamente agradable, y muchos de ellos son muy inteligentes. Conocí hombres y mujeres –particularmente mujeres– en Chattanooga en los que noté signos de la más alta cultura. Ellos llevan vidas civilizadas, a pesar de la Prohibición, y estaban interesados en ideas civilizadas, a pesar de la niebla de fundamentalismo en la cual se movían. Conocí miembros del poder judicial que estaban tan avergonzados por el bucólico cretino, Raulston, como un Osler lo estaría por un quiropráctico. Agrego al clero educado: episcopalistas, unitarios, judíos, etcétera –hombres ilustrados, patéticamente agitados bajo las imbecilidades de sus colegas evangélicos. Chattanooga, tal como la encontré, era encantadora, pero inmensamente infeliz.
Lo que su gente pedía –muchos de ellos abiertamente– era suspensión del juicio, comprensión y caridad cristiana, y creo que se merecen todas estas cosas. Dayton puede ser típico de Tennessee, pero no así de todo Tennessee. La minoría civilizada del estado es probablemente tan grande como la de cualquier otro estado del sur. Lo que la afecta es simplemente el hecho de que ha sido, en el pasado, demasiado precavida y política –es decir, temerosa de ofender a la mayoría fundamentalista. A esa actitud se añade algo más: un acrítico y de alguna manera infantil patriotismo local. Los hombres de Tennessee han tolerado a sus imbéciles por el temor de que atacarlos significara atraer la burla del resto del país. Ahora pesa sobre ellos el ridículo, y para colmo, el ataque es diez veces más complicado de lo que era antes.
III
¿Cómo van a pelear para escapar de este pantano? No lo sé. Comienzan la batalla con el enemigo apoderado de todas las cumbres y los cañones; peor aún, es enorme la vacilación en sus propias filas. Los periódicos del estado, con pocas excepciones, son timoratos. Uno de los mejores, el News de Chattanooga, publicó una elocuente felicitación a Bryan en el momento en que éste arribaba a Dayton. Antes se había opuesto a la ley antievolución. Pero a la hora de la batalla, comenzó a vacilar y luego publicó un artículo argumentando que el fundamentalismo, después de todo, hacia felices a los hombres –que algo ganaba un tennessiano siendo un ignorante–; en otras palabras, que un cerdo en el corral debía ser envidiado por Aristóteles. El News fue de lejos el mejor: fue quien ofreció mayor espacio al otro bando, y bajo considerable riesgo. Pero su peso, durante dos semanas, fue arrojado firmemente contra Bryan y sus disparates.
He descrito en mis despachos desde Dayton la actitud pusilánime de los abogados del estado. No fue sino hasta que el juicio llevaba dos días cuando algunos abogados de Tennessee de cierta influencia y dignidad se presentaron al auxilio del doctor John R. Neal –e incluso entonces todos los voluntarios alistados lo hicieron a condición de que sus nombres no aparecieran en los periódicos. Debo exceptuar a T. B. McElwere. Él se sentó a la mesa del juicio y ofreció valiosos servicios. Los demás se ocultaron en el fondo. Era una situación impactante para alguien de Maryland, pero parecía ser vista como algo natural en Tennessee.
La actitud general hacia Neal mismo fue también algo extraordinario. Él es un abogado capaz y un hombre con buena reputación, y en cualquier estado del norte su valor sería apreciado como lo merece. Pero en Tennessee incluso los intelectuales parecen sentir que él ha hecho algo reprobable por haberse sentado a la mesa del juicio junto a Darrow, Hays y Malone. El estado murmura triviales y estúpidos chismes acerca de él –que se viste como un vagabundo, que tiene aspiraciones políticas, y cosas por el estilo. ¿Y qué si lo hace y las tiene? Él se ha presentado, en este caso, de una manera que engrandece a su estado. Pero su estado, en lugar de mostrarse orgulloso de él, simplemente le gruñe a sus espaldas.
IV
Así sucedía también con cada hombre involucrado con la defensa –muchos de ellos, previsiblemente, foráneos. Por ejemplo, Rappelyea, el ingeniero de Dayton que fue el primero en asistir a Scopes. En Dayton me fue dicho solemnemente, no una sino veinte veces, que Rappelyea era (a) un chico del Bowery de Nueva York, y (b) un ingeniero incompetente e ignorante. Hice bastantes esfuerzos para hallar la verdad. Ésta es que (a) él era en realidad miembro de una de las más antiguas familias hugonotas en los Estados Unidos, y (b) que sus capacidades profesionales y cultura general eran tales que los científicos visitantes lo buscaron y encontraron agradable su compañía.
Tal es el castigo que, lanzado por los fundamentalistas, cae sobre un hombre civilizado. Como he dicho, lo peor de ello es que incluso los intelectuales locales ayudaron a jalar la cuerda. En consecuencia, todos los brillantes jóvenes del estado –que produce muchos de ellos– tienden a abandonarlo. Si se quedaran, deberían prepararse para sucumbir a la palabrería prevaleciente o resignarse a ser más o menos infames. Con la ley antievolucionista aplicada, la universidad del estado rápidamente se vendrá abajo; ningún joven inteligente perderá su tiempo en esos cursos si es que puede evitarlo. Y así, con la juventud perdida, la lucha contra la oscuridad carecerá de esperanzas.
Como he dicho, el estado aún produce aguerridos y valientes jóvenes –¡ojalá pudiera retenerlos! Hay buena sangre en cualquier parte, incluso en las montañas. Durante las nocivas bufonerías de Bryan y Raulston la semana pasada, dos especímenes típicos se sentaron a la mesa de la prensa. Uno fue Paul Y. Anderson, corresponsal del St. Louis-Dispatch, y el otro fue Joseph Wood Krutch, uno de los editores de The Nation. Conozco su trabajo y desde mi juicio profesional en ambos casos es de primer nivel. Anderson es uno de los mejores reporteros en el país, y Krutch es uno de los mejores escritores de editoriales. Bueno, ambos estuvieron ahí como extranjeros. Ambos estaban trabajando para publicaciones que no podrían existir en Tennessee. Ambos fueron vistos por sus colegas tenessianos no con orgullo, como representantes del estado, sino como traidores a la idiosincrasia de Tennessee y enemigos públicos. Su crimen consistía en que se trataba de hombres inteligentes que hacían inteligentemente su trabajo. ~
Traducción de Gustavo Fierros