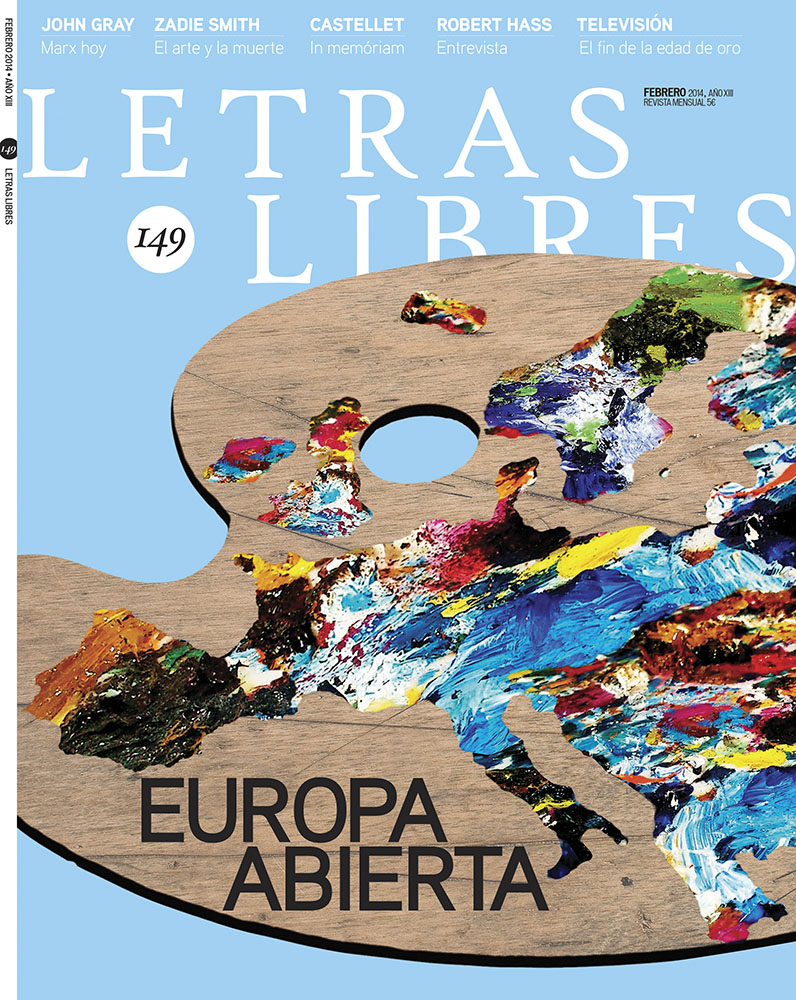En un capítulo suyo publicado en un libro colectivo de 1992,1 la filósofa húngara Agnes Heller afirmaba con cierta confianza su idea de que no existe una cultura europea. Sin duda hay, escribió, música italiana y alemana, pintura florentina y veneciana, “pero no hay música europea ni pintura europea”.
Es cierto que la historia del arte y la cultura no eran la especialidad de Heller, pero parecería que quienes, en el mismo año en que escribió su ensayo, formularon el Tratado de Maastricht, marcando la transición de la Comunidad Europea a la Unión Europea, estaban, al menos en parte, de acuerdo con ella. El tratado era la primera ocasión en que la comunidad se había dotado de poderes significativos en el campo cultural. Las culturas europeas (nótese el plural), afirmaba un relevante capítulo, debían considerarse dignas de “respeto”, lo cual debe interpretarse como libres de demasiada interferencia supranacional (“La Comunidad contribuirá al florecimiento de las culturas de los estados miembros al mismo tiempo que respeta su diversidad nacional y regional.”) Simultáneamente, sin embargo, la Comunidad debía emprender la tarea de “dar relevancia al legado cultural común”.
Como sucede con muchos textos negociados, hay aquí concesiones ocultas, o quizás una contradicción. Primero, las culturas deben considerarse nacionales (y, a regañadientes, solo un poquito regionales); son quizás incluso lo que define a las naciones, el particular repertorio de costumbres y herencias que los holandeses, los alemanes o los portugueses tienen en virtud de su nacionalidad, aquello que tienen y no tiene ninguna otra cultura: ese toque holandés o portugués. Y sin embargo parece, de acuerdo con Maastricht, que también existe un legado cultural común que pertenece por igual a los holandeses, los alemanes y los portugueses. Pero ¿en qué consiste ese legado? ¿Es algo construido a partir de trocitos de aquí y de allá pegados (“la Europa de Dante, Shakespeare y Goethe” quizá, que los políticos homenajean en sus discursos antes de pasar rápidamente a asuntos más importantes)? ¿O podría ser algo más misterioso, algo en verdad europeo?
Con toda probabilidad, la formulación del Artículo 128 (hoy Artículo 151) del Tratado de Maastricht surgió como consecuencia de un conflicto entre sensibilidades nacionales o nacionalistas, algunas tradiciones ligeramente separatistas o regionalistas, y el idealismo supranacional o, en otras palabras, las extralimitaciones de Bruselas. En el actual equilibrio de poder en la Unión, lo primero suele ser más fuerte que todo lo demás. Cuando los franceses hablan de cultura se refieren a Racine, mientras que los italianos se refieren a Petrarca y Dante. Naturalmente, también pueden ser “europeos convencidos”, en cuyo caso quieren compartir a Racine, Petrarca o Dante con todos sus vecinos. Con respecto a una posible cultura europea, preguntan: “¿Cuánto de lo nuestro entrará en ella?”
Es interesante que Agnes Heller pensara que aunque nunca hubiera existido una cultura europea, era posible que existiera en el futuro, una posición que quizá derivaba de su formación intelectual en el marxismo-leninismo, que como sabemos contemplaba al hombre como una criatura plástica que podía ser moldeada (por su propio bien) a manos de ingenieros del alma humana hasta transformarse en algo mejor que su ser del momento. Y, por lo tanto, una persona que hoy se siente completa y satisfactoriamente lituana bien puede un día, si se actúa sobre ella con influencias culturales supranacionales bien articuladas e inspiradoras, sentirse más europeo que cualquier otra cosa.
Estas preguntas un tanto nebulosas –¿existe o no una cultura europea? ¿Y debería existir?– no pueden obtener respuestas tajantes, sean afirmativas o negativas, pero por lo que aquí respecta diría que Heller entendió las cosas al revés: sin duda ha existido una cultura europea, mientras que ahora parece bastante dudoso que pueda crearse una nueva o renovada, y aun menos por parte de nuestras instituciones europeas. Pero, en una cultura que no tira a la basura su pasado, quizá lo que ha sido aún es: Chaucer y Shakespeare, Rafael y Goya, Bach, Haydn y Mozart, Montaigne, Locke y Mill siguen existiendo. Sin duda nunca han estado tan disponibles en tantas formas atractivas para tanta gente, aunque debe admitirse que también comparten el mercado y deben competir por la atención con Paulo Coelho y E. L. James, Andy Warhol, Mariah Carey y el rugby.
Sea como sea, la cultura europea tiene sin duda raíces históricas profundas. Pero esas raíces, por supuesto, están en un lugar bastante distinto de la entidad geográfica y política que conocemos como la Europa actual. Europa fue en primer lugar, en la mitología griega, una mujer fenicia raptada por el dios Zeus bajo la forma de un toro blanco. Después la palabra llegó a designar las tierras situadas al oeste del Bósforo (lo que hay al este es Asia), correspondientes a partes de la moderna Bulgaria y la “Turquía europea”. El mundo romano fue en parte europeo pero también asiático y africano, y su centro fue por supuesto el Mediterráneo, el gran mar, el mare nostrum. La Iglesia católica tomó sus enseñanzas de Oriente (de nuevo, Asia y África), pero luego estableció su dominio, principalmente, en la Europa central y occidental. Su burocracia y la carrera que se hacía dentro de ella podían ser con frecuencia internacionales: los arzobispos Anselmo de Canterbury y Lanfranc procedían del norte de Italia; Alcuino, la principal presencia intelectual en la corte de Carlomagno, era de York; Columbano, una figura importante que fundó monasterios en toda Francia e Italia, de Meath. Por supuesto, el conocimiento universal entre las personas cultas del latín y su uso en la administración –en primer lugar en la esfera eclesiástica, pero, después de las reformas de Carlomagno y Alcuino, también en la civil– facilitaba la comunicación.
Peter Burke ha mostrado hasta qué punto el Renacimiento no fue solo un fenómeno italiano, sino un proceso por medio del cual un determinado estilo, que pudo empezar en la Italia del norte y central, una forma de pintar, una forma de construir, una forma de pensar o una forma de manejar la propia casa si se tenía algo de poder y riqueza se extendió a gran escala a Francia, Alemania, los Países Bajos, Polonia, Hungría, Bohemia, Inglaterra, Escocia. Una muy mejorada movilidad de artesanos y artistas posibilitó esa propagación tan intensa de ideas, objetos y prácticas (como había ocurrido en el caso de la arquitectura gótica unos siglos antes). Y, aunque su energía cultural siguió siendo notable, Italia no fue necesariamente preeminente en todos los campos: la tradición renacentista neerlandesa, o del norte, en la pintura –en particular la obra de Jan van Eyck y Rogier van der Weyden– fue enormemente influyente; el teatro llegó a su apogeo en la Inglaterra isabelina y jacobina; el francés Michel de Montaigne bien pudo ser el pensador (y ser humano) más atractivo del Renacimiento. El importantísimo salto tecnológico que fue la impresión con tipos móviles tuvo lugar por primera vez en Alemania; se llevó rápidamente a Venecia, que fue la ciudad europea dominante en la impresión (en varias lenguas vivas y “muertas”) durante varias décadas a principios del siglo XVI, aunque muchos de los hábiles artesanos de la ciudad todavía procedían de la comunidad de emigrados alemanes.
La Reforma, y la traducción de la Biblia a varias lenguas vernáculas que la acompañó en tierras protestantes, fue sin duda un golpe para el latín, pero no un golpe mortal: una proporción significativa de los libros vendidos en la importante feria anual de Leipzig era en latín, incluso en el siglo XVIII. La Ilustración, un movimiento cuyas principales figuras fueron francesas, alemanas y escocesas, alentó a los intelectuales a hablar en términos optimistas de una futura Europa sin fronteras, en la que la libertad, la urbanidad y el comercio reunirían a hombres y naciones que ya no se verían condenados al atraso o la separación por supersticiones y oscurantismo, en paz y con progreso. Tras la Ilustración llegó el romanticismo, que en cierta medida la desplazó y fue otro fenómeno cultural internacional: los poemas de Ossian, que el escocés James Macpherson derivó del gaélico oral y (esto es más dudoso) fuentes manuscritas, añadiendo mucho material propio, cuentan la historia de una figura establecida en Oisín, hijo de Fionn mac Cumhaill. En las dos generaciones posteriores a su “descubrimiento”, la épica de Macpherson se tradujo al francés, el alemán, el danés, el sueco, el italiano, el español, el ruso, el holandés, el polaco, el checo y el húngaro; impresionó a Diderot, Goethe y Napoleón e inspiró la música de Schubert y Mendelssohn. El rey de Suecia le puso a su hijo el nombre de una figura de la leyenda de Ossian: en 1844 se convirtió en el rey Óscar I.
A finales de octubre de 1787, el periódico Prager Obermtszeitung informó (en alemán) de un excepcional acontecimiento musical en la capital bohemia: “Aficionados y músicos dicen que Praga nunca había oído nada igual.” La ocasión fue la primera interpretación de una nueva obra de Wolfgang Amadeus Mozart y su libretista, Lorenzo da Ponte, Il dissoluto punito, ossia il Don Giovanni (El disoluto castigado, o Don Juan), dirigida la noche de su estreno con enorme aclamación por el propio Mozart. La interpretación, en el Teatro di Praga, hoy el Stavovské divadlo o Teatro de los Estados, fue una obra descrita como dramma giocosa, aunque Mozart la registró en su propio catálogo como una opera buffa. La historia del despiadado seductor Don Juan puede rastrearse hasta un original español del siglo XVII, del cual hubo innumerables versiones posteriores. Por supuesto, si seguimos a Agnes Heller, la ópera de Mozart debe ser solo otro ejemplo de música alemana.
La ópera italiana (es decir, la ópera escrita por italianos) tuvo por supuesto un gran éxito en toda Europa en los siglos XIX y XX, y alimentó, se mezcló y transformó las tradiciones musicales nativas de varios países. La excelencia artística y artesanal italiana facilitaría la diáspora de los talentosos. Michele Esposito, nacido cerca de Sorrento, se convirtió en el profesor de piano en jefe de la Royal Irish Academy en Dublín. Oyó cantar a James Joyce y le impresionó su voz. En 1902 escribió Irish Symphony y la familia Esposito es mencionada en el Ulises con relación a un vergonzoso incidente en el que el joven Joyce se desplomó borracho durante una obra en el salón Camden. Otra figura mencionada en el Ulises, el parlamentario nacionalista J. P. Nannetti, era hijo de un escultor italiano que había ido a Irlanda a aprovechar las oportunidades de trabajo bien pagado que surgieron allí en las décadas posteriores a la Emancipación Católica.
Walter Benjamin llamó a París la “capital del siglo XIX”, pero su preeminencia cultural fue previa a ese siglo y duró hasta bien entrado el XX, y su atractivo para nuestros impulsos románticos sigue ahí. Francia dominó las artes plásticas durante más de un siglo: produjo por supuesto sus grandes pintores y escultores, pero la llamada de París también atrajo a extranjeros, como el impresionista irlandés Roderic O’Conor –amigo de Gauguin, Chagall y Soutine–, judíos del Imperio ruso, el rumano Brancusi, el español Picasso, el italiano Modigliani. ¿Son los famosos retratos de Modigliani de elegantes mujeres de cuello largo ejemplos de arte italiano, arte francés, arte parisino, arte europeo o solo arte?
Quizá ya he citado suficientes ejemplos de factores unificadores en la historia cultural europea, de poderosos movimientos que operaron cruzando fronteras, del papel de la moda, de la influencia en diferentes momentos en la historia de particulares centros de originalidad, energía y excelencia, que harían a su vez que fuertes tradiciones como la italiana, la francesa o alemana se relacionaran en el arte y la producción intelectual de todo el continente. Aunque, por supuesto, algunos países fueron más periféricos en la influencia de poderosas tendencias transfronterizas que otros, en general la interconexión fue tan fuerte y tan duradera que la noción de que nunca han existido nada más que músicas nacionales, literaturas nacionales y tradiciones de pintura nacionales es poco menos que absurda. De hecho, en cualquier momento anterior al siglo XIX, la idea de que la cultura se encontraba sobre todo en las fuentes más profundas de la nación habría provocado el asombro de los más cultos, para los que la cultura europea era por lo general lo mismo que la cultura tout court: Europa era todo lo que había. Esta posición quizá se fundara en la ignorancia o la arrogancia, pero era de todos modos mayoritaria. La cultura china podía ser más antigua, más profunda y más compleja que la europea. Sin embargo, lo que la mayoría de europeos pensaban que debían hacer en sus relaciones con Oriente era civilizar sus pueblos (muchas veces, por supuesto, esto era una coartada para robarles).
Todo eso cambió en el siglo XX con el inexorable ascenso de Estados Unidos, la creciente dominación de sus artefactos industriales y formas de producción y gestión y el “poder blando” de su industria del entretenimiento, que todo lo impregna. Los yanquis hicieron que su presencia se advirtiera de un modo extraordinario en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nativos tenían hambre, miedo y estaban ideológicamente divididos. Los americanos no solo tenían la comida, los jeeps y los dólares, sino que sabían exactamente qué hacer, una seguridad que provocó una fuerte reacción alérgica de muchos intelectuales europeos tanto de la izquierda como de la derecha, especialmente en Francia. A medida que las naciones europeas empezaron el proceso de curarse políticamente, de los años cincuenta en adelante, su implicación real con las tradiciones intelectuales de los demás empezó, paradójicamente, a flaquear en el contexto del nuevo prestigio unido a lo científico y la gestión, en oposición a las visiones del mundo humanistas y globales y dada la creciente fortaleza del idioma inglés y los valores culturales (estadounidenses) que suele transmitir. Por supuesto, no se ha producido un completo eclipse en Europa. Ni mucho menos. Francia sigue siendo, básicamente, Francia: las tiendas de sus pueblos de provincias todavía cierran unas cuantas horas cada tarde en desafío a la lógica comercial, como exaltación de la idea de una existencia civilizada. La comida italiana no se ha ahogado en un mar de Coca-Cola y aún se encuentran mejores selecciones de novelas literarias traducidas en una librería italiana, francesa, alemana o española que en una irlandesa o británica. Pero las tendencias a largo plazo, si no hacemos nada, no parecen favorecer particularmente la cultura europea, y quizá ni siquiera la cultura (la palabra tiene muchas definiciones, pero la de Matthew Arnold –“lo mejor que se ha pensado y dicho”– es la más cercana a la quizá conservadora “alta cultura” que he estado utilizando en este ensayo).
Durante esta exploración de la cultura y las naciones he dado por sentado que la implicación con asuntos que tienen lugar más allá del ambiente inmediato de uno es algo bueno. En esto sigo a Montaigne, que señaló que estaba “poco enamorado de la dulzura de su aire natal”. Tal orientación, sin embargo, no es universal y sin duda no es obligatoria; ni debería serlo. Si crees que que los mayores logros intelectuales o espirituales se derivan de una persistente y profunda implicación con tu cultura y tradiciones naturales –si es necesario, hasta excluir a las demás–, me parece bien. El provincianismo intelectual merece nuestro desprecio, pero como señaló Ryszard Kapuściński, citando a Eliot, hay más de un tipo de provincianismo:
Normalmente asociamos el concepto de provincianismo con el espacio geográfico. Un provinciano es aquel cuya visión del mundo es conformada por una determinada área marginal a la que él otorga una indebida importancia, universalizando ineptamente lo particular. Pero T. S. Eliot advierte contra otra clase de provincianismo: no el del espacio, sino el del tiempo. “Nuestra era –escribe en un ensayo de 1944 sobre Virgilio–, cuando los hombres parecen tender más que nunca a confundir la sabiduría con el conocimiento, y el conocimiento con la información, y a tratar de solucionar problemas de la vida en términos de ingeniería, está cobrando existencia una nueva clase de provincianismo que quizá merezca un nuevo nombre. Es un provincianismo, no del espacio, sino del tiempo: uno para el cual la historia es solamente la crónica de artefactos que han hecho su servicio y han sido despreciados, uno para el que el mundo es propiedad solamente de los vivos, una propiedad de la que los muertos no tienen acciones. La amenaza de esta clase de provincianismo es que todos, todos los pueblos de la tierra sean provincianos juntos, y aquellos que no estén contentos con ser provincianos solo puedan convertirse en ermitaños.”
La idea de convertirse en ermitaño puede ser, a veces, tentadora, pero quizá todavía no es necesario abandonar el mundo. Los Estados Unidos de América han funcionado desde su fundación como un refugio para gente que huye de la pobreza y la opresión religiosa: los puritanos ingleses, los campesinos irlandeses, italianos y suecos, los judíos que huían de las terribles persecuciones de la Rusia zarista, granjeros pobres de la América Central. Son bienvenidos, pero se espera de ellos que, con el tiempo, dejen atrás buena parte de lo que han sido y se conviertan en estadounidenses: e pluribus unum; de muchos, uno. El modelo que con frecuencia se propone para Europa es distinto, una unitas multiplex, en la que la diferencia, la diversidad y la complejidad, y una Babel de idiomas, suman un valor positivo. Uno debería ir con cuidado aquí: no es necesariamente el caso que Europa haya logrado este envidiable estado de riqueza, complejidad y tolerancia. Es más bien algo a lo que se debe aspirar. Los pensadores críticos siempre estarán dispuestos a recordarnos los aspectos más negativos de la historia europea y la necesidad de evitar cometer pecados de orgullo cultural, esencialismo y eurocentrismo.
Mientras tanto, el historial cultural de la Unión Europea desde Maastricht ha sido básicamente un desastre (una notable excepción es el excelente portal de internet Europeana, www.europeana.eu, que ahora provee millones de libros, pinturas, películas música y discos digitalizados de toda Europa). El actual programa de la Unión (2007-2013), nos dice su web, “tiene un presupuesto de cuatrocientos millones de euros para proyectos e iniciativas que celebren la diversidad cultural europea y resalten nuestro legado cultural común por medio del desarrollo de la cooperación transfronteriza entre operadores e instituciones culturales”. Con demasiada frecuencia esto supone, en la práctica, una engorrosa burocracia, la obligatoriedad de molestas estipulaciones que implican la colaboración entre instituciones y actores con poco en común y una valoración de lo contemporáneo por encima de lo histórico o canónico. Lo que tiene muchas posibilidades de encontrar apoyo es la producción conjunta de una compañía de danza moderna catalana, un grupo estonio de free jazz y un videoartista húngaro, particularmente si quien procesa la solicitud es un profesional: otro caso en el que quizá se den subvenciones a gente que es buena pidiendo subvenciones. Lo que tiene menos posibilidades, parece, es una organización que pretende promover el conocimiento de y la implicación con la cultura y las ideas europeas a través de fronteras. El excelente Perlentaucher, de Berlín, que publica la revista cultural online seria pero atractiva perlentaucher.de con perspectivas internacionalistas en alemán, y que publicó una web hermana en inglés, Signandsight, decidió en un momento dado abandonar la búsqueda de financiación cultural de la Unión Europea, por lo bizantino y frustrante que resultaba el proceso de solicitud.
La cultura puede definirse de muchas maneras (y, por supuesto, de maneras distintas a la de Arnold). El historiador francés Emmanuel Le Roy Ladurie ha propuesto el siguiente resumen: “El tiempo es dinero: el tiempo libre es cultura.” Tiene el mérito de la brevedad, pero también otros. Sin duda sugiere que la cultura puede ser lo que queramos que sea, de los bolos a los cuartetos de cuerda, pero puede que también indique que históricamente quienes han tenido más tiempo (y estos no eran los pobres) producían o, con más frecuencia, pagaban por la mayoría de cultura, la más duradera y probablemente la más valiosa.
Otra idea fuertemente arraigada acerca de la cultura es que no debe entenderse solamente como un pasatiempo, que puede ser un factor que nos una, que contribuya a lo que los alemanes llaman maravillosamente Zusammengehörigkeitsgefühl, la sensación de formar algo juntos. Si la Unión Europea quiere, o necesitamos, que formemos algo juntos y que lo sintamos así, debería pensar en alejar sus políticas y su considerable capacidad de inversión de desvencijadas, pero muy de moda, colaboraciones de arte contemporáneo trinacionales y buscar hacer disponibles, con más frecuencia y para un público más amplio, frente a las fuertes influencias debilitanes del entretenimiento y el poder del mercado, lo mejor que se ha pensado y dicho (y cantado y pintado y bailado) durante veinticinco siglos de griegos, romanos, españoles, alemanes, italianos, franceses, checos y polacos. Así podríamos tener la esperanza de que la memoria de nuestra cultura no se erosionara en esta generación para convertirse en una distracción solipsista y siguiera cumpliendo nuestra obligación de actuar como un puente entre los muertos, los vivos y los que todavía no han nacido. ~
Traducción de Ramón González Férriz.
Publicado originalmente en la Dublin Review of Books.
© Eurozine
1 Agnes Heller, “Europe: An Epilogue”, en: The Idea of Europe (Brian Nelson, David Roberts y Walter Veir, eds.), Berg, 1992.
es periodista del Irish Times y codirector de The Dublin Review of Books