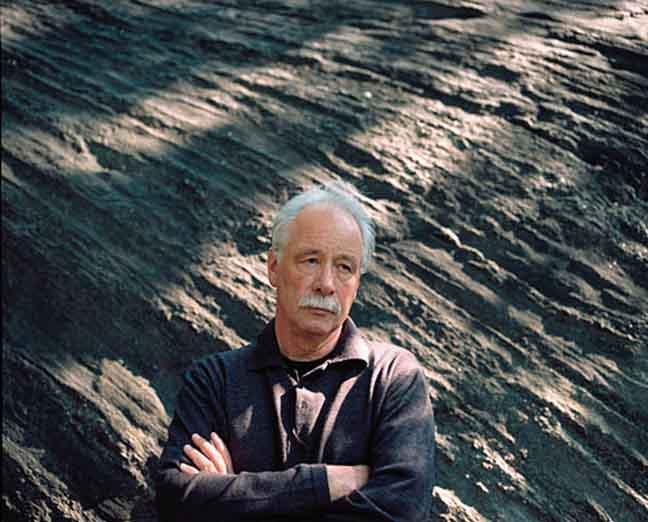Acompáñenos el 4 de julio a las 13:00 a una conversación digital con el autor sobre los migrantes que no importan.
Un hombre camina en las vías del tren de un lugar llamado Ixtepec. El tren acaba de pasar. El hombre es una silueta de noche. Un hombre, una mochila, una gorra. El hombre levanta polvo al caminar. El polvo parece humo entre sus piernas. El hombre camina encorvado. El hombre se acerca al portón de un albergue. El hombre escucha una pregunta. ¿Cómo estás? El hombre levanta los ojos, no la cabeza. El hombre responde: Harto.
El nombre del hombre no importa. La fecha no importa tampoco, aunque la fecha es enero de 2008. El país del hombre es Honduras, pero podría ser Guatemala, El Salvador, Nicaragua. Ixtepec está en el estado mexicano de Oaxaca, pero podría estar en el de Chiapas, en el de Veracruz, en el de Tabasco, en el de Tamaulipas. A decir verdad, poco importan los detalles, porque al hombre no le ha ocurrido nada distinto a lo que cada día le ocurre a decenas de otros hombres, a decenas de otras mujeres. De hecho, la escena podría resumirse en una frase. Un hombre está harto. De hecho, la escena podría mejorarse. Unas personas están hartas.
Desde enero de 2007 hasta mediados de 2011 vi pasar a decenas de migrantes por decenas de ejidos, pueblitos y ciudades mexicanas. Ofuscados, contaban sus historias. En sus historias abundaban el cansancio, el miedo, el hambre, el miedo sobre todo. En sus relatos abundaban el tren, los Zetas y los policías, la distancia, los Zetas y los policías sobre todo. Lo contaban de distintas maneras, algunos con gestos actuaban las escenas de su desgracia, pero a mí me impactó la forma editada, minimalista, con la que aquel hombre hondureño resumió la sensación que le dejó el camino cuando aún le faltaban más de cuatro mil kilómetros de México. Harto.
En Centroamérica, la región de la que expulsamos al 98% de las personas que cada año el Instituto Nacional de Migración (INM) detiene y deporta, tenemos el imaginario migratorio dislocado. Donde dice Los Ángeles, debería decir de vez en cuando Tenosique, Coatzacoalcos, Tierra Blanca, Saltillo, Altar. Donde dice Tijuana y San Diego debería decir también Tecún Umán y Ciudad Hidalgo. Donde dice shuttle, tren; donde dice río Bravo, también Suchiate. Y sin duda alguna, donde dice Border Patrol, INM; y donde dice sheriff, policía municipal; donde dice sheriff, policía estatal.
Aquel hombre silueteado por la luz blancuzca del alumbrado público había sido asaltado por tercera vez en México, al fin por unos ladrones de oficio. Lo de siempre: dos hombres abordan el tren que va de Arriaga (Chiapas) a Ixtepec. Uno se para en un extremo del vagón y apunta con una pistola –una .38 normalmente– a los polizones de ese animal de acero. Otro, su colega que blande un machete, se pasea por el techo del vagón despojando al que pueda de lo que tenga. Luego, a otro vagón. Por tercera vez el hombre harto de migrar por México había sido asaltado por mexicanos. Es solo que a estos últimos los tenía en mejor estima: al menos no eran policías, me dijo horas después, cuando desenmudeció de su hartazgo. En Tapachula lo asaltaron unos policías municipales muy cerca de la plaza central donde él pedía dinero para seguir su camino. En Arriaga, otros policías que patrullaban cerca de las líneas de tren en desuso en un punto conocido como El Basurero. Y en el tren, por fin unos ladrones.
Me quedo con una imagen del hombre: la del polvo bajo sus piernas, como si sus pasos echaran humo, con la visera de la gorra echada hacia abajo, borrando cualquier esperanza de rostro, cabizbajo. Harto.
Un hombre que podría ser cualquiera de estos hombres que todos los días –hoy– se deslizan por el México-traspatio. En 2007, un investigador de Flacso (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales), Rodolfo Casillas, coordinó una encuesta a migrantes indocumentados en tránsito. 1,700 migrantes fueron entrevistados en el albergue de Saltillo, Coahuila, cuando aún les quedaba México por delante. Se les preguntó si habían sido agredidos de alguna forma por alguna autoridad desde que iniciaron su viaje. La respuesta fue que sí. La respuesta fue que más de cuatro mil veces habían sido agredidos, asaltados, golpeados, insultados por personas con uniforme. Eso quiere decir que algunos habían repetido. Basta asomarse a un albergue de migrantes indocumentados en México y parar oreja para darse cuenta de que esos números siguen tan vigentes como el chillido del tren.
En el imaginario colectivo de la migración indocumentada de este pedazo de continente, la migra es la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, la Border Patrol. Ellos son los malos dignos de ser caricaturizados, cantados, grafiteados, protagonizados. Ellos son la migra. Lo que escribo a continuación, esta selección de escenas resumidas que corroboré durante mi inmersión en el camino, no pretende quitar el papel de la migra a la internacionalmente padecida Border Patrol. Pretende solo proponer a otros actores para el casting donde se decidirá quién interpreta a la autoridad que, en muchas ocasiones de forma rastrera y cobarde, se encarga de esos nadies a los que llamamos migrantes.
Escena 1: Así se negocia con los soldados en el Suchiate
Luego de que en 2008 el expresidente Felipe Calderón mencionara a Ciudad Hidalgo como un “foco rojo” del país, similar a Ciudad Juárez, patrullas de entre seis y diez soldados se dedicaron a pasearse por la ribera chiapaneca del río Suchiate. Cualquier autoridad que se pare en esa ribera hace el ridículo. El río Suchiate es un monumento natural a la rigurosidad tropical de nuestras leyes. Arriba, el puente internacional, su aduana, sus sellos y sus plumas metálicas. Abajo, la frontera de verdad, sus llantas-lanchas, sus llanteros y su tráfico humano constante, despreocupado, cotidiano. Hay mexicanos que prefieren las tortillas guatemaltecas, entonces ponen a calentar su comida del lado mexicano, se remangan el pantalón, compran las tortillas del lado guatemalteco y vuelven a su mesa. ¿Qué puede hacer un militar? ¿Arrestar al infractor? La idea de una frontera custodiada, del “cinturón de seguridad del sur”, como les dio por llamarlo durante la presidencia de Vicente Fox, es un mal chiste. Sin embargo, si uno se asoma al Suchiate, da risa. En fin, quién sabe por qué, pero hubo cuadrillas militares en la ribera del Suchiate.
Quizá hartos de no hacer nada, se dedicaron a asaltar. A finales de 2008 y principios de 2009, muchos migrantes llegaban a los albergues de Tapachula tras la primera estación de su hartazgo. Como muchas otras violaciones del camino, el relato era casi calcado de boca en boca: unos militares nos pararon al cruzar el Suchiate, nos metieron en el monte y nos quitaron todo. Así de mecánico fue el relato de Moisés, un robusto hondureño treintañero, cuando me lo contó en Arriaga. Moisés era un migrante de esos hoscos, a los que de lejos se les nota que es mejor no hablarles. Sin embargo, dos jóvenes salvadoreños, él y ella, insistían en acercársele con comida, unos cubos de preciado hielo para su refresco o una manta para la noche en las vías. Ella, la más agradecida, finalmente accedió a contarme la razón de su extraña cercanía. Lo hizo mientras Moisés atizaba un fuego para calentar agua para sopas instantáneas, y mientras él, la pareja de ella, miraba a Moisés con los ojos rojos y cargados. En resumen –no hay otra forma–, lo que pasó es que los militares los metieron al monte que baña el Suchiate, los desvalijaron y les dijeron a ellos que podían irse; pero a ella que tendría que quedarse un rato más con ellos en el monte. Ella contó que él miró a Moisés, a ese hombre que apenas conocían de hacía unos minutos cuando negociaron juntos la llanta para cruzar, y que Moisés, hosco como es, se quitó con parsimonia la camiseta que llevaba y dejó expuestos ante los soldados los tatuajes que cubrían su torso: Mara Salvatrucha se leía en el pecho de Moisés. ms, en su espalda, por si quedaba duda. Moisés, que es de pocas palabras, dijo, según contó ella: Ya nos quitaron todo, pero a ella no se la vamos a dejar. A menos que me maten. Moisés sabía que sus tatuajes son una prueba irrefutable de que es un hombre para el que la muerte es una opción. Los militares, con sus fusiles alzados, mudos, dieron pasos cortos hacia atrás, hasta que desaparecieron en la maleza. En la maleza, los soldados de la bienvenida a México dejaron una frase improbable, la que pronunció ella cuando Moisés se refugió en su soledad: Yo a ese marero le debo la vida.
Escena 2: El periodista y el policía
En febrero de 2009 cometí una estupidez. Mientras realizaba la investigación para la crónica “Las invisibles esclavas centroamericanas”, me acerqué una noche a la zona de burdeles de Tapachula, conocida como Las Huacas. Era una noche sin pretensiones de testimonios de víctimas de trata. Una noche en la que lo único que buscaba era entrar en los burdeles y, a ojo de buen cubero, empaparme del panorama, de las edades, de las nacionalidades de las trabajadoras. Mi único problema es que aspiraba a una de esas vueltas de tuerca misteriosas que hacen que alguien muy de vez en cuando te quiera contar todo solo porque sí. Entonces, empaqué en un morral lo básico para estar cubierto: libretita, lapicero, grabadora y carné. La estupidez comenzó ahí. En Las Huacas nunca les ha resultado bueno a las dueñas de los burdeles que merodeen periodistas, así que no suelen darles el mejor trato. Ya con mi morral, pasé esa tarde a conversar con el entonces secretario de Seguridad Pública de Tapachula, Álvaro Monzón Ramírez. La plática me sirvió de muy poco, pero hacia el final recordé la conveniencia de no cargar mi morral de primas a primeras, así que le conté a Monzón lo que haría esa noche, y le pregunté si tendría algún problema en hablar con los policías municipales que dormitan en una caseta que está al principio de la calle de burdeles. Con su amabilidad, sonrisa, apretón de manos de funcionario, me dijo que por supuesto que no habría ningún problema, que al contrario, que con todo gusto.
Cuando esa noche aparecí en Las Huacas, solo un burdel, el último, el más lejano a la caseta de la policía estaba abierto. Adentro, entre la luz rojiza, solo dos mujeres ya mayores, mexicanas, y una vieja, la dueña, esperaban a los clientes con una mirada de recelo que poco invitaba a entrar. Los otros antros, cerca de cinco, estaban cerrados, apagados. Cuando la vieja del único burdel abierto dejó de impostar su mirada de mala y decidió relajarse un poco, me enteré de lo que había pasado. Una patrulla de la Policía Municipal había llegado esa misma tarde a advertir a los locales que esa noche tenían que estar cerrados y llevarse lejos a las menores de edad y centroamericanas indocumentadas, porque un operativo policial llegaría con una turba de periodistas a buscar a esas mujeres. Iba a hacer la pregunta tonta de por qué los policías avisaban a los burdeles de su propio operativo –falso en este caso–, pero la vieja ya respondía frotando el dedo gordo de su mano derecha con el dedo medio. Entonces entendí que esa tarde me había encargado de anunciarle al jefe de los hombres que aceptan eso que la vieja hacía con sus dedos que yo estaría husmeando en el negocio.
Escena 3: Trescientos
En febrero de 2007, entre un pueblo que se llama Altar y un ejido que se llama El Sásabe, empleados del narco secuestraron a trescientos migrantes mexicanos y centroamericanos. Mejor escribirlo así de crudo.
Allá en la frontera de Sonora y Arizona, la expresión “calentar la zona” se escucha una y otra vez: si pasa tal cosa, se va a calentar la zona. Hay que llevar a estos pollos, pero con cuidado de no calentar la zona. Ahorita no se puede ir a El Sásabe, porque se puede calentar la zona. Es tan probable que se caliente la zona que efectivamente termina por pasar de vez en cuando. En esa ocasión, la migración indocumentada había calentado la zona del desierto de Arizona. Muchos migrantes equivalen a mucha Border Patrol. Los narcos, los que regentaban ese pedazo de tierra para la empresa del Chapo Guzmán, decidieron dar un ejemplo poderoso de que bajo ninguna circunstancia hay que calentar la zona cuando ellos piensan despachar sus productos. Las camionetas que transportaban migrantes de Altar, el pueblo de abastecimiento, hacia El Sásabe, el ejido de cruce, fueron detenidas, los migrantes y los conductores fueron bajados y las camionetas quemadas y arrojadas al lado de la brecha de tierra como esqueletos de advertencia.
El único que pudo llegar hasta el rancho donde trescientos migrantes estaban detenidos fue el párroco de Altar, Prisciliano Peraza. Con la raquítica inmunidad que le da su sotana ante los narcos, negoció. Obtuvo: en pequeños grupos, le permitieron sacar a 120 migrantes, a los más golpeados, muchos de ellos con los tobillos quebrados a batazos. Aún así, maltrechos, llegaron a Altar y se esfumaron lo antes posible. Se esfumaron ellos y su testimonio. Los otros 180 se quedaron en aquel rancho y nadie supo nada más de ellos.
Ese día, los ocho policías municipales de Altar se encerraron en su puesto. Ese día, los miembros del grupo Beta de protección al migrante no instalaron su puesto de vigilancia en el desvío de El Tortugo, a unos pocos metros de donde ocurrió el secuestro, sino que también optaron por encerrarse en su base. Ese día, ninguna autoridad de justicia del estado de Sonora recibió ninguna denuncia. Ni ningún otro día.
Tendría que aperarse de muy buenos argumentos el que quiera pararse en esa frontera polvosa y decir que los más malos de la película están del otro lado de la línea.
Escena 4: La parte angosta
Es diciembre de 2007 en una cantina de Ixtepec. Suena música norteña y solo tres comensales se atiborran de cerveza y picotean unos cuencos con maní.
Estoy en esta cantina porque hace unos meses dos jóvenes guatemaltecas fueron secuestradas en las vías del tren, a plena luz del día, por ocho hombres con armas largas que se movían en un carro rojo con placas de Tamaulipas. Los migrantes que viajaban en el tren, algunos parientes de las secuestradas, decidieron recuperarlas y se encaminaron a la casa que un migrante había identificado como la de secuestro. Alejandro Solalinde, el sacerdote que defiende a los migrantes, el que recibió en México el Premio Nacional de Derechos Humanos, intentó calmar los ánimos y acompañó a los migrantes. Revisaron la casa y solo encontraron pasaportes de centroamericanas, calzones de mujer tirados en el suelo, unos tragos servidos y música sonando. Al salir de la casa, los migrantes se encontraron con un cerco de la Policía Municipal, a la que Solalinde acusaba de ser “la mafia de los secuestros de migrantes”. La policía iba encabezada por su comandante, un hombre grueso llamado Pedro Flores Narváez. Esa tarde, solo detuvieron a los migrantes y a Solalinde. Al día siguiente, un video casero publicado por el diario Reforma demostró que la policía atacó brutalmente al grupo de migrantes desarmados y al cura, que incluso hubo disparos. Narváez fue destituido porque por un día se abrió una ventana con vistas a ese traspatio olvidado que se llama el “camino”. Ahora Narváez es el dueño de esta cantina donde tres comensales se atiborran de cerveza.
Le cuento que soy periodista. Le cuento que he entrevistado a policías bajo su mando que afirman que él les ordenaba solapar los secuestros de migrantes, permitir a los secuestradores escapar. Le cuento que incluso uno de sus policías asegura que él, su comandante, lo detuvo cuando reportó un secuestro en progreso. Poco tarda el otrora comandante Narváez en echarse a llorar. “El hilo se corta por lo más delgado”, repite entre sollozos.
Le pregunto si tiene miedo. Asiente con la cabeza mientras su llanto se hace más copioso. Le pregunto de quién. Niega con la cabeza. Le propongo que le diré un nombre y que si es a él a quien teme que asienta. Javier Luna, comandante de la extinta Policía Judicial en la zona. Asiente. Llora más.
Javier Luna dirige el cuerpo al que la Procuraduría del estado le ha encargado investigar los secuestros de migrantes. Según los municipales con los que hablé, según Solalinde, según el llanto de Narváez, él era el jefe de la empresa de secuestros.
Termina la entrevista.
Escena 5: Un bulto rojo en el rincón
Los dos adolescentes guatemaltecos habían salido de una casa de secuestros en Coatzacoalcos hacía dos días. Salieron porque pagaron. Es decir que su familia depositó los quinientos dólares por cabeza que los Zetas encargados de la estaca que los secuestró habían solicitado. Es decir que uno de esos Zetas ya había ido al Western Union más cercano y había retirado cerca de veinte depósitos de una vez sin que nadie le dijera nada. Ellos habían sido liberados un miércoles en la tarde. Los Zetas temen tan poco a las autoridades que liberan a los migrantes que pagan en las vías del tren, a plena luz del día, y les dan la orden de irse para su país. Saben que para los migrantes denunciar es como para un soldado pedir agua en la guarnición enemiga. Sin embargo, algunos migrantes aprenden esa lección de una forma más trágica que otros. La madrugada de ese miércoles, sus custodios abrieron la puerta y lanzaron en una esquina un bulto de carne enrojecido. Cuando el bulto ensangrentado pudo susurrar ellos se enteraron de que tras tanto rojo había un hombre que días antes había escapado por un techo de lámina de uno de los cuartos de encierro de la casa. Escapó, pero en lugar de huir, denunció. Unos policías municipales muy atentos le dijeron en la estación de Coatzacoalcos que por favor les mostrara la casa, que los llevara hasta ella, que les interesaba muchísimo. Eso hizo el hombre que vio desde el auto de la policía cómo uno de los agentes tocaba la puerta, saludaba y reía con uno de los captores, recibía dinero y ordenaba a su compañero que bajara al delator del vehículo.
El bulto rojo, dicen los muchachos guatemaltecos, sabía que era hombre muerto. Sabía que moriría en México, un lugar donde solo estaba de paso. Sabía también que su muerte sería lenta.
Escena 6: Grecia y Omega
Nunca conocí a Grecia. No tengo la menor idea de cómo es su rostro. No tengo la menor idea de cuál es su verdadero nombre. Sé que ahora mismo tendrá treinta años. Sé que tiene tres hijos de siete, cuatro y un año. Sé que vive en un país con otra identidad a la que fue su identidad en su país natal. Sé que se hartó de estar desempleada en El Salvador y que creyó que en Estados Unidos no lo estaría. Sé que por esa razón el día 13 de abril de 2009 decidió migrar como indocumentada. Sé que para cruzar México optó por la ruta más jodida, la que empieza en el estado-Zeta de Tabasco y sigue en el estado-Zeta de Veracruz. Sé que no inició su viaje sola, sino con un señor de 69 años que se llama Ovidio Guardado, un campesino moreno, arrugado, seco como un árbol viejo. Lo sé porque a él lo vi sentado en un juzgado salvadoreño en abril de 2012 cuando se le acusaba de haber vendido a Grecia por quinientos dólares a unos mexicanos en el infernal inicio de esa ruta, el municipio-Zeta de Tenosique. Sé que cuando Grecia dejó de ser esclava y regresó a El Salvador, su diagnóstico psicológico elaborado por el Instituto de Medicina Legal concluyó que “no puede dormir por las noches, cualquier ruido siente que son balazos, ha pasado sin comer hasta dos o tres días, al encender leña recuerda a Sonia –ya sabremos de Sonia–, el apetito sexual se le ha quitado, empuja a su pareja cuando tiene relaciones”. Por tanto: “Pensamiento: depresivo, ansioso. Nivel de funcionamiento psicológico actual: neurótico.”
La historia de Grecia pasa por demasiados pueblos, se detiene en las vías de Tenosique, se sube al tren, pasa por varias casas de seguridad de los Zetas en Reynosa, Tamaulipas, por varias violaciones del jefe de esas casas, un hombre gordo al que llamaban Omega, el mismo que la sacó de esa casa de secuestrados y la llevó a un prostíbulo, pasa por ese prostíbulo que se llama La Quebradita, pasa por un golpe tan fuerte, por una nariz quebrada, por decenas de clientes-violadores, por un día en el que la estaca de los Zetas desarmó todo y pareció mudarse, por su liberación, pasa por su llegada a un albergue de migrantes, pasa por una persona que notó que algo le pasaba, que escuchó su relato, que la llevó a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, pasa por su testimonio de todo esto, por varios allanamientos y arrestados en Reynosa, por su infección vaginal y su enfermedad inflamatoria pélvica y por su regreso a El Salvador, el lugar del que salió esperanzada y al que regresó llena de pesadillas y temor al fuego.
El miércoles 26 de mayo de 2010, por estas cosas del crimen transnacional, Grecia vio en su televisor de El Salvador el noticiero, y en él la imagen de un hombre gordo detenido en una discoteca salvadoreña en un todoterreno negro con placas de Guatemala, con un compartimento secreto en su interior que contenía un fusil Galil, dos M-16, una carabina 30.30, dos escopetas, un revólver, una granada de iluminación militar y once celulares. Ese día, como si sus pesadillas la siguieran, Grecia reconoció a Omega en el televisor, a Enrique Jaramillo Aguilar, de 35 años, nacido en Apatzingán, Michoacán, y ahora residente de un penal en El Salvador por tenencia de armas de guerra. Él aún está en proceso judicial por haber convertido a Grecia en un recipiente para que los hombres de La Quebradita descargaran lo que les viniera en gana. Todo el relato anterior tiene sentido solo por una razón: escuchar las palabras de Grecia. Esta es parte de la entrevista que los fiscales salvadoreños le hicieron, esta es la razón de su profundo temor al fuego:
–¿Cuánto tiempo pasó esto? –preguntó el fiscal.
–Los tres meses, ya habían pagado todo el dinero, pero me dijeron que me iban a sacar más lucro. Me vendieron nuevamente a un bar que se llama La Quebradita. Ahí me llevaron a prostituirme. Era como una discoteca bar. El primer día fuimos rechazadas. Nos dijo la señora que era la encargada del bar que no teníamos la marca, porque éramos varias las que llevaban, y teníamos que tener marca. No sabía qué era, pero es un tatuaje.
–¿En qué parte se lo hicieron?
–En la pantorrilla de la pierna derecha. Nos llevaron a un lugar donde nos hicieron el tatuaje. Nos dieron de comer y de oler una sustancia que me durmió. Cuando desperté ya tenía el tatuaje. Tenía ardor en la pierna, porque sangraba, no mucho, sino por gotas. Es una mariposa en una rama, la cual forma la zeta. Esa era la distinción, significaba que era de ellos, que era mercancía. Eran cinco mujeres más, se lo pude observar como a cuatro mujeres más en distintos lugares, brazo, espalda, pecho, de distintos colores. El que yo tengo es entre negro y verde. Luego de habernos marcado ingresamos al lugar y comienzan a prostituirnos con los clientes que son de la misma mafia. Los clientes pagaban por nosotras y no recibíamos dinero a cambio. No sé cuánto pagaban.
–¿Pasó algo más?
–Sí, a Sonia. La dejaron ir porque sus familiares ya habían pagado el secuestro. Los fue a denunciar a Migración. Los de Migración la entregaron a ellos mismos. La quemaron viva, la golpearon muchas veces con un bate. Le decían que eso no se hacía, que con ellos no se jugaba, que había perdido la oportunidad de ser libre. Nos decían que eso nos iba a pasar si decíamos algo.
–¿Qué le provocó la golpiza a Sonia?
–La muerte.
–¿Con qué la golpearon?
–Con un bate, pero como no se moría, le prendieron fuego con gasolina. Gritaba de dolor, y ellos le pegaban más. Media hora, 45 minutos. El cuerpo quedó irreconocible, carbonizada, no se le veían pies. Carne quemada sin cabello. La colocaron en un altar de la Santa Muerte ahí mismo. ~
(El Salvador, 1983) colabora en el portal digital ElFaro.net con reportajes y crónicas. El sello Sur+ acaba de reeditar "Los migrantes que no importan".