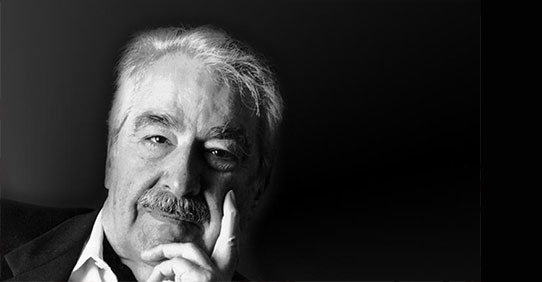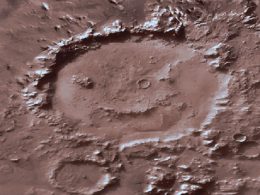Y un hombre, un hombre provee. Y lo hace aunque no sea apreciado, o respetado, o incluso amado. Simplemente lo sobrelleva y lo hace, porque es un hombre.
Gus a Walter White en Breaking Bad
Una noche, por fin, mis peores temores se cristalizaron. Tuve un encuentro con un sicario. No era la primera vez que topaba a uno. Solía encontrármelos en los burritos de hielera de la deportiva los sábados a las dos de la mañana. En la fila del banco, Oxxos, semáforos en rojo, en el estadio de futbol. Cargando gasolina. O en bares y cantinas de mala muerte. Hasta en la barra del Applebee’s. Bastaba con güacharles la pinta, el paradillo, para saber que estaban al servicio de la delincuencia. Eran oficiosos, listos, entregados. Y estaban morros. En edad de ser escolapios. Si a cualquiera de ellos le hubieran ofrecido por estudiar los mismos dos mil quinientos a la semana que le pagaban los capos, estoy seguro que no abandonarían al narco. La escuela no otorgaba poder: la ranfla, los corridos a todo volumen, el Tecate entre los güevos, la nariz constipada de coca, que los policías te la pelen.
Y contra todo eso me estampé aquella noche. Repito, no era la primera ocasión. Pero esta vez fue diferente. No andaba solo. Me acompañaba mi hija. Salimos del cine a las 9:50 y no había ni un pinche taxi en la calle. Ni siquiera eran las putas diez y la ciudad ya se había dopado. Parecía que se había metido un par de clonazepames y no despertaría en dieciséis horas. Era sábado. Sentí cómo toda mi miseria se me vino encima. Me recriminé por haber sido tan estúpido. Me arrepentí de llevar a la nena a una función que terminara a esa hora. Mi hija me rogó tanto por la película, que fui incapaz de negarme. Debí decirle que no. Debimos esperar al día siguiente. Pero ya ni existía el matiné. Nunca en mi vida me había sentido tan vulnerable. Parado en un bulevar con mi heredera en los brazos, más una cubeta de palomitas y una diadema. “Qué vas a hacer ahora, imbécil”, me preguntaba. “¿Caminar con una niña de cinco años por Torreón a esta hora?”.
Comencé a paniquearme. Podría quedarme toda la madrugada en esa esquina y el taxi no aparecería. No había tráfico. De vez en cuando pasaba un vehículo hecho la madre. Probablemente miembros de algún cartel. Y lo peor, nadie salió por la misma puerta que nosotros. En una situación así no tendría reparos en pedirle aventón a unos extraños. Aunque quizá resultaría igual. Los sicarios también van al cine. No podía pensar. El miedo me había paralizado. Debí llamar a un amigo, a la mamá de mi hija, a un compañero de la oficina, y pedirle que fuera a recogernos. Pero todo me era confuso. Estaba desesperado. Y no podía reaccionar adecuadamente. Lo que sí hice fue marcar a los radio taxis. En una línea no me atendieron. En otra sonaba ocupado. Después de seis intentos supe que así sería la noche entera. Finalmente, unos me contestaron. Escuché angustiado cómo la operadora preguntaba “¿Quién cubre, quién cubre, quién cubre?” Pero nadie respondió. “No hay quien cubra, joven”, me dijo la morra. Ya eran las diez y media.
Abatido, resoplando, me senté en una jardinera, y entonces lo vi. Un taxi blanco se aproximaba. No era negro como la mala suerte ni rojo como la sangre. Sentí alivio cuando le pedí la parada e hizo el amague de detenerse. Pero no frenó hasta cinco o seis metros después. Se me va a pelar, pensé. Antes de que arrancara abrí la puerta trasera, metí a mi hija y luego yo salté dentro. Y ahí estaba. Mi pesadilla materializada. En cuanto subí supe que había cometido uno de los peores errores de mi vida. Todavía ni le había visto la pinta, pero ya sospechaba qué clase de sujeto era. Me llegó el patadón. El morro olía a sangre seca. Era moreno. Enflaquecido por la droga. No debía tener más de diecisiete años. Iba hasta el culo. De piedra, coca, mota. De todo. Mi hija estaba despierta. Y el ojete nos venía espiando por el retrovisor.
Me reí de nervios para mis adentros. Si antes había pensado que estaba asustado, no tenía ni puta idea de nada. Ahora sí que el pánico me taladraba. Ese morro era la “Mula”. O uno de su tipo. Una especie de chamaquito empleado por el narco como desmembrador. Un informante, ex policía municipal, me había contado sobre estos carniceros de barrio pobre. Se ponían a fumar pintos, soda con mota, o crack, y decapitaban a sus enemigos a cuchillazo limpio. Nada de técnicas sofisticadas. Cables, espadas o mamadas de esas. Destace al estilo marranero. Según el informante, él había presenciado una exhibición de la “Mula”. El morrito había descabezado a tres de un tirón en una finca de Francisco I. Madero. “Los Zetas con eso pretendían ofuscarnos”, me dijo. “Esto es lo que les va a pasar a todos los que no se alineen, nos amenazaban”.
Lo que más me había sorprendido del relato del informante no era la frialdad o la saña para matar del morro, era que bien loco se ponía a hablar con los muertos. “Les platicaba, cuando ya todos nos retirábamos, se sentaba en el piso y les dialogaba”. Qué puta locura. A esa edad era para que todavía jugara a las canicas, no tirándole netas a los cadáveres que fabricaba. Sus dueños los ostentaban como se presume a un gallo de pelea. Pero en lugar de encerrarlos en una jaula los premiaban dejándolos salir a hacer desmanes a la calle. En una yonka, un taxi o cualquier carro. Y sin duda eran responsables, en parte, de tanto desaparecido. Qué podía anhelar un batillo así, me preguntaba. Salir a la calle como un azteca a arrancar corazones y cabezas.
Cuando recorrimos tres cuadras, me percaté de que no traía taxímetro. Le di la dirección y le pregunté cuánto me cobraría. Yo trataba de actuar normal. De hacerme pendejo. Pero él sabía que yo sabía que andaba hasta la madre. El güey iba callado. Pero si hubiera hablado tampoco habría sido una buena señal. “Mil pesos”, me dijo. Y soltó una risa enferma. De hiena. Luego una carcajada macabra. Lo decía en serio. En ese momento se me desprendió el culo y fue a dar hasta el suelo. No me vi en el espejo, pero seguro me puse lívido, porque el cabrón continuó con su pinche risita. El viaje no costaba más de treinta pesos. Le habría dado cien, doscientos. Los mil. No los traía, pero podía sacarlos del cajero. Pero lo que temía es que esos mil fueran en realidad un pretexto para desatar algo que no podría pagar. No con dinero.
No le contesté. Suelo ser aguerrido con los choferes. Pero era obvio que ese escuincle no se dedicaba a eso. Se me removieron las entrañas bien culero. En lugar de pensar qué debía hacer, comencé a acordarme de cuando me enteré de que sería padre. En esa época yo estaba atravesando por un apasionado romance con la cocaína. Y todas las noches llegaba a la casa a punto del paro cardíaco y me acostaba a esperar lo peor. Juraba que si conseguía librarla, al día siguiente me desengancharía. Y veía el amanecer con el teléfono en la mano para, en caso de ser necesario, llamar a la Cruz Roja. Y sobrevivía. Pero no mantenía mi promesa. Al día siguiente hacía lo mismo. Así estuve una temporada. Hasta que nació mi hija y hacerme cargo de ella fue lo que me rehabilitó.
Y ahora estaba encima de ese taxi. Y me sentía un hipócrita. Mejor debí haber muerto de un infarto. Y no poner a mi hija en riesgo. Qué clase de padre era yo si no la podía proteger. Volteé a ver a la nena y un brutal aullido de dolor, como si ya me estuvieran cortando la cabeza, quería escapar de mi garganta. No era producto de mi paranoia. Así es como empiezan las cosas, me decía. Esa petición iba a jodernos pa ‘siempre. Vinieron a mi memoria todos los anuncios de desparecidas, de niños muertos, y se me partió el alma. Entonces volví a la tierra y me dije tienes que ponerte trucha. Pero ¿qué chingados hago? ¿Llamar a la poli? Ja ja ja. Me reí en voz alta. Sólo si quisiera cavar mi tumba más rápido. ¿Y si me agarro a madrazos? Pero le sacaba. Si yo fuera él y estuviera tan pinche desnutrido que cualquiera me pudiera noquear de un par de putazos traería un fierro cargado en la cintura. Además, traía la fuerza que da el veneno. La droga te convierte en un animal. Yo lo sabía.
“Creí que te habían comido la lengua los ratones”, me dijo cuando me escuchó burlarme de mí mismo y de mi tonta idea de pedir auxilio a la ley. “Estoy pensando en cómo le voy a hacer para darte el dinero”, le dije. A estas alturas la niña ya se había dormido. Era su cometido apenas subir al asiento trasero de un coche. El puto no dejaba de otearnos por el espejo. Estaba tan elevado que quizá creía que yo no me daba cuenta. O le valía madre. A mí lo único que me interesaba era ganar tiempo. Pero tiempo para qué. Ni pendejo me bajaría al cajero con la niña en brazos. Puede ser que fuera el momento que estaba esperando. El morro olía a podrido. Pero no de dentro. De fuera. No me quedaba duda. Era un tablajero de los bajos fondos.
“¿La morrita es tuya?”, me preguntó. Nomás eso me faltaba. Que el hijo de su puta madre comenzara a tocarme ese vals. Me hice güey y no le respondí. Para cambiar de plática le solté: “No traigo mil varos”. “Tsuuuu”, me respondió. “Pues a ver cómo le haces bato. Porque si no me das el varo me vas a tener que pagar con otra cosa”. No lo podía creer, un pendejo de diecisiete años me estaba amedrentando. Qué ganas tenía de decirle vas y chingas a tu madre. Me entraron unas ansias muy cabronas de vomitar. Pero me contuve. No quería ni imaginar cómo se pondría el sicarito si me viera flaquear. Pensaba en qué mala suerte que se hubiera dormido la niña. No me podría poner delante de ella. Ahora la tenía que cargar. Y yo que creía que estaba hecho de piedra.
“Tú no sabes lo que he hecho yo”, me dijo el morro, y volteó la cara. Le vi los ojos. “Sí sé”, le contesté. “Na”, respondió. “Ni se te ocurre”. “Descuartizas gente”, afirmé. Era una pendejada evidenciarlo. Pero ya lo había hecho. Demasiado tarde. No lo dije como una invitación a que nos mutilara. No sabía cómo proceder. Mis palabras le desataron la risa loca. Seguro se estaba acordando de cuando platicaba con sus muertitos. “¿Sí ves esto?”, me preguntó y me enseñó las uñas. Las tenía negras. Eso no era mugre. Simón, le susurré. “Habla fuerte”, me ordenó. “Que sí”. “¿Y qué piensas?”, continuó. “Que hay gente a la que le gusta chismear con los muertos”, salió de mi estúpida y gran bocota. Y le volvió la risa. Pero esta vez le duró más el ataque. “Te has de estar saboreando con nosotros, verdad, hijo de tu puta madre”, me dije a mí mismo.
“Ya vamos a llegar, ¿y la feria?”, me consultó. Y mi mente, en lugar de comprometerse, volvió a viajar. En la temporada en la que busqué la sobredosis sin éxito, cuando la madre de mi nena estaba embarazada, tuve un sueño. Me vi a mí mismo de viejo, con mi hija sentada en las piernas. Ella debía tener veinte años, o treinta, incluso cuarenta. Era una mujer lograda. Resuelta. Ya había vivido. Y lo había hecho bien. Nos estábamos riendo escandalosamente. Pero nuestras carcajadas eran distintas a las del demente que manejaba el taxi. Y cuando el pendejo ese volvió a insistir con el dinero, supe que esa imagen que había atestiguado en mi sueño jamás habría de suceder. Y me despeñé dentro de mí como nunca antes.
“Traigo doscientos”, le espeté algo enérgico. Había decidido no discutir con él. No provocarlo. Pero he demostrado que no era mi noche. Me había absorto tanto en mis pensamientos que no me percaté de que estábamos en la esquina de mi casa. Pero de nada servía. Podrían desollarme ahí mismo y mis vecinos no saldrían. Como yo tampoco lo haría si el desafortunado fuera otro. Durante el trayecto había sopesado que era inútil cualquier argumento que usaría con un taxista de verdad. Como que no trajera el taxímetro encendido. O que la corrida no valía ni treinta pesos. Y qué bueno que no abrí el hocico. Porque se habría encabronado. Me cayó el veinte cuando me dijo: “Cómo supiste que nada me gustaba más que platicar con los muertos”.
Abrí la puerta del taxi y le extendí el billete de doscientos. Esto último lo alteró. “Guárdate tu pinche dinero”, me gritó. “No, tómalo”, le rogué. “Que te lo guardes”, dijo apretando los dientes. Agarré a la niña y le dejé el billete en el asiento. “Qué no entiendes. Llévate tu dinero o quieres que te parta toda tu reputa madre”, me amenazó. Lo recogí. “Eh, comp a, está linda la morrita”, dijo. Lo vi a los ojos por última vez y me bajé con la niña en brazos. Algo pasó en ese cruce de miradas, que no le gustó, porque apenas había caminado como tres metros se bajó del carro. Caminé hacía atrás, hasta repegarme a la pared. Listo por si tenía que bajar a la niña. No sé de dónde la sacó. Pero traía en la mano una tabla de esas que se usan para darle vuelto al cazo de los chicharrones. Venía hacía mí pero se detuvo justo a la altura de cofre. Las luces de los focos le pegaban en las piernas y en la cintura. Entonces vi todos los muertos que traía cargando. No sé si era un efecto de la luz, pero se apreciaba que lo andaban rondando como cuando el sol pega en la atmósfera y revela partículas de polvo.
Se quedó de pie como tres minutos. Después se subió al taxi y se largó. Batallé un chingo para entrar a la casa. Temblaba de tal manera que no conseguía meter la llave en la cerradura. Lo único en lo que pensaba era en que no se le fuera ocurrir al puto regresar. En cuanto me calmé un leve, ya estaba en el cuarto, acostando a la nena. Después me senté en la cocina. Y me puse a llorar. A chillar profusamente. No recordaba cuándo había sido la última vez que lloré. ¿Diez años? Pues no sucedería otra vez. No volvería a hacerlo ni tiempo después que moriría mi medio hermano de un infarto. Se había atracado en una barra libre de cortes de carne tan escalofriantemente, que cayó en un coma postprandial que lo indujo en un sueño del que ya no despertó. Qué bella muerte. Así me gustaría despedirme a mí, después de un festín. No como estuve a punto.
Derramé lágrimas como una hora. Cuando se me pasó, pegué la jeta a una botella de vodka. Y así estuve, en la oscuridad, aplastado en la cocina, pegándome viajes de Absolut. Hasta que me quedé dormido.
Esta crónica aparecerá en el libro El karma de vivir al norte, que Sexto Piso publicará en septiembre.

(Torreón,1978) Es autor de la Marrana negra de la literatura rosa y La biblia vaquera. Con El karma de vivir al norte obtuvo el Premio Nacional de Testimonio Carlos Montemayor 2012.