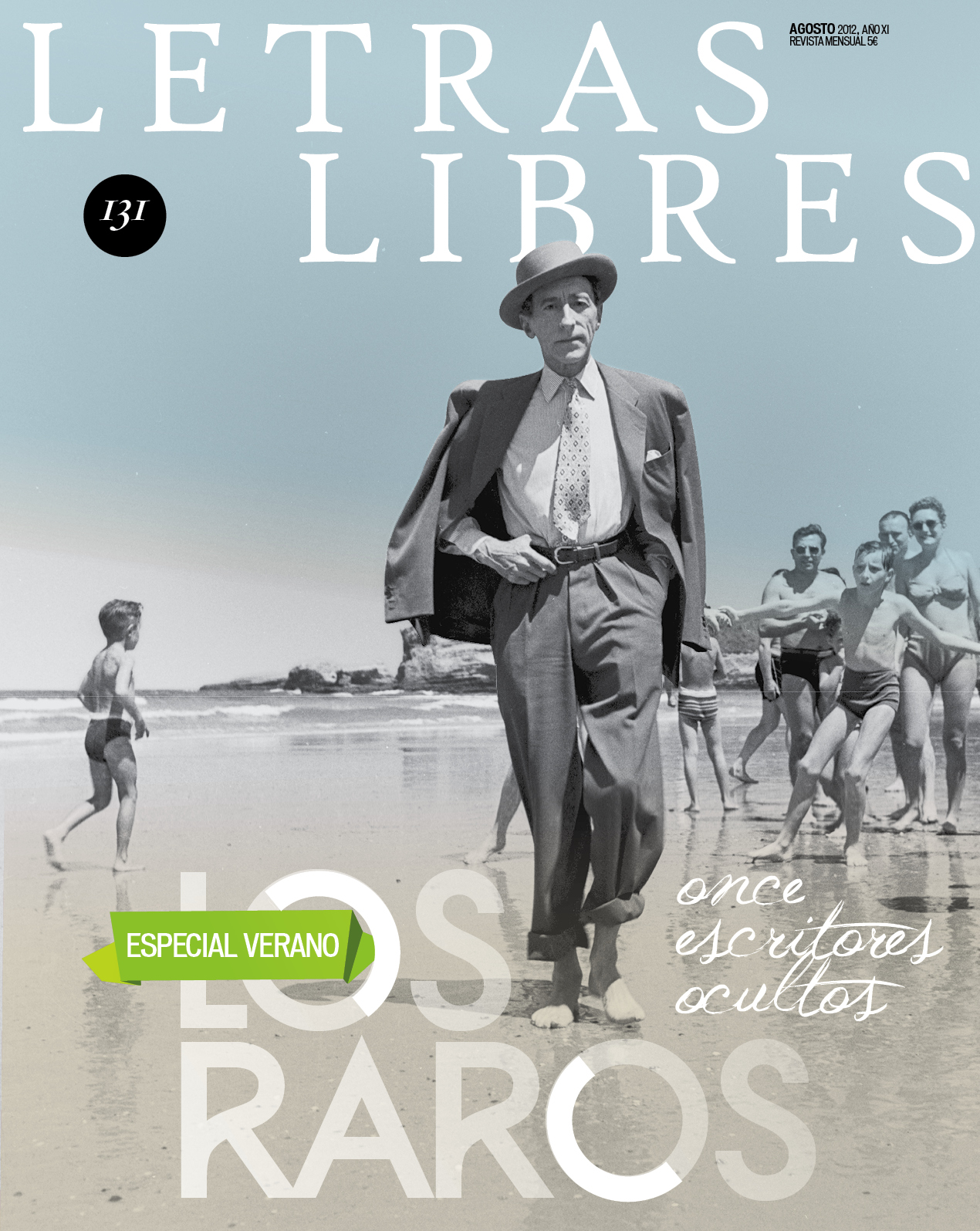A los veinte años, Jorge Baron Biza vive en Buenos Aires, en un departamento con las paredes pintadas de negro. Mantiene las persianas bajas, las ventanas cerradas y las cortinas siempre corridas. Es su cueva. Lleva ya dos años emborrachándose con regularidad. Coñac, whisky, licores baratos, hasta alcohol de quemar, pero sobre todo ginebra, cuyas botellas amontona bajo la cama a medida que las liquida: beber es el sello de un programa de spleen que también incluye putas, los últimos cuartetos de Beethoven y meter de vez en cuando la cabeza en el horno. Corre 1962, plena era existencialista. Pero el decadentismo de Baron Biza es heredado, y acaso ya fuera viejo cuando el que lo sobreactuaba era su padre, Raúl Barón Biza: dandy, escritor de panfletos pornográficos, millonario, conspirador.
• • •
Friburgo, Buenos Aires, Montevideo; cubiertas de barco, colegios alemanes, gobernantas políglotas. Pero el gran mundo donde nace Jorge está signado por el desastre. Sus padres (Raúl, “distinguido caballero de la sociedad cordobesa”; Clotilde Sabattini, hija de un caudillo radical y gobernador de Córdoba) ya son medio prófugos cuando se casan: él, viudo, tiene 36 años; ella 16, y un padre que desaprueba el romance. Se separan por primera vez tres meses después, y dedican los casi treinta años que dura el matrimonio a hacerse la vida imposible. No menos explosiva es la pasión de la política. Él, radical revolucionario, ya ha conocido la cárcel y el exilio. Ella es una intelectual sabattinista convencida. Y “radicales”, a fines de los años cuarenta, quiere decir antiperonistas. Jorge tiene cuatro años cuando recala en Suiza, arrastrado por un primer exilio político, ocho cuando aterriza en la cárcel de mujeres del Buen Pastor, donde el régimen de Perón confina a su madre en 1950, y nueve cuando la familia entera se asila en Montevideo.
• • •
Durante la década de los setenta trabaja en los bastidores de la industria editorial de Buenos Aires. Corrector, redactor, editor, traductor, ghost writer: cualquier función es buena si le permite vivir en segundo plano, ser invisible. Pero revisa veinte veces un artículo que no leerá nadie y se toma seis meses para traducir veinticuatro páginas de Proust. A menudo vuelve de almorzar tambaleándose, envuelto en una nube de alcohol, pero cuando corrige no perdona una errata. No quiere afantasmarse para burlar la ley sino para honrarla. El anonimato hace juego con el culto de una promiscuidad reservada, sin épica ni glamour. El alcohol, Baron Biza no lo busca en el mundo espectacular donde lo dilapidó su padre. Lo busca solo, en sus departamentos-cueva, o con desconocidos, en las galerías que corren bajo la avenida 9 de Julio, justo debajo del Obelisco, antros sórdidos donde siempre es de noche y que de algún modo le pertenecen. Su padre –que gana la licitación para explotarlas en 1960– le lega doscientos mil pesos en acciones diez días antes de matarse.
• • •
Escribe un libro único. Un libro que solo él podía escribir, un libro fuera de serie, un libro que hace lo que él nunca podrá hacer: inventarse un lugar en el mundo. En 1995, cuando lo termina, Baron Biza tiene más de cincuenta años y vive en Córdoba, lejos del cuartel general de Buenos Aires, de donde se ha ido con el hígado exhausto, souvenirs de la terapia electroconvulsiva y muy pocos contactos en el mundo literario. Se pasa dos años repartiendo capítulos del manuscrito entre sus pocos amigos, algún familiar confiable, escritores locales, compañeros de La Voz del Interior, el diario para el que escribe crónicas urbanas y reseñas de muestras de artes plásticas. Con Buenos Aires tiene una actitud precavida, de una modestia sospechosa. Cada vez que da su novela a leer se anticipa a las críticas y la degrada con palabras como “convencional” o “costumbrista”.
Rechazado por las principales editoriales porteñas, ignorado por la lista de finalistas del premio Planeta 1997, el libro encuentra su título definitivo –El desierto y su semilla– y sale en 1998 bajo el sello Simurg, en una edición pagada de su propio bolsillo, con un falso Arcimboldo en la portada. El texto de solapa –del mismo Baron Biza– es uno de los coming outs más crudos de la literatura argentina: “Una gran corriente de consuelos afluyó hacia mí cuando se produjo el primer suicidio en la familia. Cuando se desencadenó el segundo, la corriente se convirtió en un océano vacilante y sin horizontes. Después del tercero, las personas corren a cerrar la ventana cada vez que entro en una habitación que está a más de tres pisos. En secuencias como esta quedó atrapada mi soledad. Por lo demás, nací en 1942, me formé en colegios, bares, redacciones, manicomios y museos de Buenos Aires, Friburgo del Sarine, Rosario, Villa María, La Falda, Montevideo, Milán y Nueva York. Leí Mann, traduje Proust. Viví treinta años de mi trabajo como corrector, negro, periodista (desde publicaciones de sanatorios psiquiátricos hasta revistas de alta sociedad) y crítico de arte.”
Raúl se pega un tiro en 1964; Clotilde se defenestra en 1978; la hermana menor, María Cristina, azafata, se mata con una sobredosis de barbitúricos en 1988. Esa es la tragedia familiar. La de Jorge aparece en ese “por lo demás” que articula el texto de solapa, bisagra irónica que pone en evidencia hasta qué punto la vida del autor no es mucho más que un despojo, el excedente del capital de experiencia de quienes lo trajeron al mundo. El desierto y su semilla es la autobiografía de un sobreviviente: alguien para quien la vida verdadera solo puede enunciarse en pasado porque ya ha sido vivida por otros.
• • •
La novela empieza in medias res, con un chorro de ácido estragando el rostro de una mujer de cuarenta y siete años. La escena es real y es el hit macabro alrededor del cual orbita la leyenda Baron Biza. Arón, el agresor, es Raúl Barón Biza; Eligia, la víctima, es Clotilde, rebautizada según “Ligeia”, el clásico romántico-freak de Poe; Mario Gageac, la primera persona que narra, es Jorge, el hijo. Pero la agresión contra Clotilde es solo el primer acto de la catástrofe. Esa misma noche, Raúl vuelve al departamento de Esmeralda y se pega un tiro con un 38 largo.
Treinta y cinco páginas después, la crónica de sangre termina y Arón acepta su nueva misión: ser la sombra, el testigo, el exégeta de ese work in progress que es la carne ultrajada de su madre. La acompaña a Milán (veinte meses de reconstrucciones faciales), la asiste con médicos y enfermeras, le lee en voz alta. Pero sobre todo la escruta y la describe, como si fuera menos un hijo que un retratista encarnizado, que pinta las metamorfosis del rostro materno con los idiomas de la crítica de arte o la geología. El resto es pura sordidez: el devenir lumpen de un caballero anacrónico que bebe sin parar, vaga como un mendigo, tajea prostitutas y hace de extra en un par de ceremonias sexuales tristes.
• • •
La recepción de El desierto y su semilla es unánime. Los escritores celebran su anomalía, su singularidad, su estilo inclasificable. “Una de las mejores novelas publicadas en los últimos años”, dice el suplemento Cultura y Nación de Clarín. De la mano de la autoficción, el libro se abre paso en el mundo académico, donde hará carrera una vez que su autor haya muerto. Nada mal para la primera novela de un escritor tardío, publicada en un sello más bien minoritario que agota dos ediciones (unos tres mil ejemplares) en pocos años. Pero la reacción de Baron Biza es ambigua: se siente halagado por el consenso crítico, aunque deplora que las lecturas se dejen seducir por el factor autobiográfico. Es evidente que esperaba algo más que prestigio. Pero El desierto y su semilla excede en mucho el proyecto original de su autor: “Espantar fantasmas girando con lupa y escalpelo en torno de viejos episodios.” La novela es en sí misma un objeto trágico: el golpe audaz de un don nadie que busca hacerse escritor exhumando un material que –precisamente porque es real– está llamado a borrar todo espesor literario.
• • •
Córdoba –adonde se ha ido a vivir en 1993, luego de una de sus muchas crisis nerviosas– no está a la altura de sus ambiciones literarias. Dos años y medio en la Universidad –es profesor en la cátedra “Movimientos estéticos de la Argentina”– le dejan un sabor agridulce: cierto prestigio entre los estudiantes y la frustración de no haber conseguido un puesto efectivo (no tiene título universitario). La paga en La Voz del Interior es miserable: ciento cuarenta dólares por las crónicas urbanas, setenta por las notas de arte, sumas que Baron Biza, además, reparte en partes iguales con Fernanda Juárez y Rosa Halac, sus dos asistentes. Todo es frágil y provisorio. Cada tanto desaparece de golpe, sin aviso, durante dos o tres semanas. Los que lo conocen saben que “se tomó unas vacaciones”, como él mismo llama a las internaciones que decide cada vez que “se desordena”.
Se toma las últimas en marzo de 1999, poco después de mudarse. Quería huir del ruido, pero Obispo Trejo –la calle del departamento nuevo que alquila, un piso doce externo, muy luminoso– es infernal, y de noche el estrépito le impide pegar un ojo. Semanas después, al borde de una nueva depresión, se interna en la clínica de siempre, el Instituto Bermann, desde donde hace llamar a Juárez. Le pide algo de fruta, y que no se olvide el borrador de la nota en la que estaban trabajando. “Estoy solo y mi proyecto de ‘cueva’ ha salido mal”, le escribe el 1 de abril al dorso de una reproducción de Fader.
• • •
Al asma y los trastornos glandulares derivados del alcohol se agregan vómitos, un sobrepeso que lo complica al caminar y una sensación general de vulnerabilidad que arrastra desde 1999, cuando poco después de mudarse a Obispo Trejo resbala en la calle y se rompe un brazo. Por lo demás, está más solo que nunca. Se ha separado de Marta Terrera, su última novia (una de las pocas estables que se le conocen), y cada vez que vuelve a su ensordecedor piso doce maldice el día en que decidió mudarse.
En 2001, con la peor crisis de la historia argentina moderna en el horizonte, La Voz del Interior recorta drásticamente sus presupuestos. Los colaboradores son los primeros en sufrir: menos dinero, menos trabajo. Es un golpe duro para Baron Biza: zozobran su economía, su ya exigua vida social, su ánimo. Está cada vez más fuera de lugar, y ya no tiene mucho que hacer. Más de una vez, en medio de la tarde, suena el teléfono de la sección y atienden y reconocen su voz, que vacila del otro lado, hasta que se disculpa y dice haberse equivocado de número al marcar y se despide. Recién cuando sea demasiado tarde sabrán hasta qué punto mentía.
El 2 de septiembre de 2001 aparecen sus dos últimas notas. Publica en Radar libros “La cárcel del lenguaje” y en La Voz del Interior “El canto de la lejana libertad”, una crónica donde lee los grafitis carcelarios como una “literatura del límite”. El 6 llama a Rosita Halac para avisarle que piensa mudarse de nuevo, esta vez a un departamento de su tía María Luisa. En la madrugada del 9 se tira al vacío desde el balcón de su departamento de Obispo Trejo. Su cuerpo, interceptado por el balcón del segundo piso, no llega hasta la calle. Los dos mil pesos que ha dejado sobre su escritorio son –presumiblemente– para no incomodar a los deudos con los costos de su decisión.
• • •
Solo una cosa podía salvar a Baron Biza: la indiferencia, esa facultad paradójica que envidia cuando escribe sobre el héroe masculino de El indiferente, el relato temprano de Proust –otro asmático– que Baron Biza traduce y epiloga en 1987. Hay mucho de Baron Biza en Lepré, ese Bartleby del erotismo: cierto culto de la distancia y el pudor, la asocialidad, el vicio incondicional de las putas, que le viene del padre y lo resguarda de las amenazas del orden femenino general. Pero si Lepré leído por Baron Biza no es un minusválido sino un héroe es porque ha logrado aniquilar lo que aniquila a Baron Biza: la angustia. El arma con que la ha aniquilado es la indiferencia. Lo imposible por definición: la pasión de Baron Biza es la carne, y la carne, como escribe en El desierto y su semilla, “no es indiferente”.
Baron Biza no se mata por el peso de una genética suicida, ni por fidelidad a la tradición familiar, ni por las penurias económicas. Se mata porque su cuerpo no da más, y quizá, también, porque entiende hasta qué punto ese libro único que escribió y que lo hizo un escritor abolió en él la posibilidad de escribir cualquier otra cosa. Único, en ese sentido, no quiere decir sino letal. La novela lo funda como escritor al mismo tiempo que lo aniquila. Más que una operación de conjura, El desierto y su semilla es una condena. El maldito aquí no es Baron Biza sino su libro, que se cierra sobre su autor como una trampa. ~
(Buenos Aires, 1959) es escritor, guionista y crítico. En 2003 ganó el Premio Herralde con su libro El pasado.